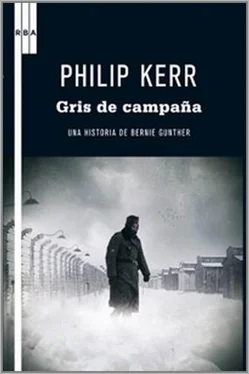Flores, frutas, caramelos, cigarrillos, aguardiente, café, abrazos y besos, toda clase de afectos llovían sobre estos hombres. No había visto tanta alegría en el rostro de los alemanes desde junio de 1940. Y dos cosas estaban claras para mí: que sólo la República Federal podía reclamar ser la legítima representante de la nación alemana; y que nadie consideraba a ninguno de estos hombres -no importaba los crímenes y las atrocidades que pudiesen haber cometido en Rusia y Ucrania- otra cosa que auténticos héroes.
También me daba cuenta de la magnitud del problema al que ahora me enfrentaba. Porque entre los rostros sonrientes y envejecidos de los hombres que estaban ahí abajo, mi mirada reconoció a un antiguo prisionero de Johanngeorgenstadt. Un berlinés llamado Walter Bingel con quien trabé amistad en el tren que nos llevó a la prisión del MVD, cerca de Stalingrado. El mismo Bingel que me vio salir del campo en un coche Zim acompañado por dos alemanes comunistas del K-5, y que seguramente creyó que había hecho un trato con ellos para salvar el pellejo. Si Bingel había llegado en este tren, era muy probable que hubiese otros hombres procedentes de Johanngeorgenstadt que, gracias a él, pensarían lo mismo de mí. Comenzaba a pensar que tal vez el inspector Moeller podría verse obligado a arrestarme a mí también.
Los ojos alertas de Vigée vieron que los míos se demoraban nerviosamente en el rostro de Bingel.
– ¿Ha reconocido a alguien? -preguntó.
– Hasta ahora no -mentí-. Pero, para ser sincero, estos hombres parecen mucho más viejos de lo que son. En estas condiciones, no me creo capaz de reconocer ni a mi propio hermano. Suponiendo que tuviera un hermano.
– Eso es bueno para nosotros, ¿no? -dijo el francés-. Un hombre que se haya pasado los últimos seis o siete años trabajando para el MVD tendría que destacar del resto de estos tíos. Después de todo, De Boudel sólo está haciéndose pasar por un prisionero de guerra. No ha estado en un campo de trabajo, como ellos.
Asentí. El francés tenía razón.
– ¿Podemos tener una copia de la lista de nombres hecha por la Cruz Roja? -pregunté.
Vigée le hizo un gesto a Moeller, que fue a buscar una.
– En cualquier caso -comentó-, no creo que esté usando su verdadero nombre, ¿usted sí?
– No, por supuesto que no. Sin embargo, por algo hay que empezar. La mayor parte del trabajo de la policía comienza con una lista de esto o lo otro, incluso si es una lista de todo aquello que no sabes. Algunas veces es tan importante como lo que sí sabes. En realidad, el trabajo de detective es sencillo; sólo que no es fácil.
– No sufra -dijo Vigée-. Siempre hemos sabido que tratar de encontrar a De Boudel en la estación sería como hacer un disparo a ciegas. Mañana por la mañana, en el campo de refugiados, cuando pasen lista. Es allí donde pongo mis esperanzas.
– Sí, creo que tiene razón -asentí.
Vimos a Moeller moverse a través de la multitud y acercarse a uno de los funcionarios de la Cruz Roja. Le dijo algo y el hombre asintió.
– ¿Dónde lo encontró? -pregunté.
– En Göttingen -respondió Vigée-. ¿Por qué? -Encendió un cigarrillo y arrojó la cerilla sobre las cabezas de los hombres de abajo, como si quisiera expresar su desprecio por ellos-. ¿Cree que no está a la altura?
– No lo podría decir.
– Quizá no sea tan buen detective como fue usted, Günther. -Vigée hinchó las mejillas y exhaló un suspiro-. Su única misión es detener al hombre que usted identifique. No hace falta ser un gran policía para hacer algo así, ¿ n'est ce pas? -añadió en tono burlón-. Quizá tendría que darle algunos consejos. Revelarle algunos de sus secretos forenses.
– También son muy simples -señalé-. Solía levantarme por la mañana e irme a la cama por la noche. Y durante el día intentaba mantenerme ocupado y sin meterme en líos.
– ¿De verdad? ¿Es todo lo que tiene que ofrecer? ¿Después de tantos años de ejercer como detective?
– Cualquier imbécil puede resolver un crimen. Lo que resulta agotador es conseguir las pruebas.
Moeller comenzó a desplazarse a través de la multitud hacia la puerta de la estación, pero descubrió que apenas podía avanzar. Miró hacia arriba y, al vernos a Vigée y a mí, levantó las manos y sonrió indefenso.
Le devolví la sonrisa y asentí con amabilidad, como si reconociese sus dificultades. Pero durante todo el tiempo que lo estuve mirando intentaba calibrar con qué clase de policía tendría que enfrentarme cuando, a la mañana siguiente, Walter Bingel me identificase como colaborador de los rusos y traidor.
ALEMANIA, 1954
Nos quedamos atrás hasta que todos los prisioneros de guerra se marcharon al campo y la mayoría de los habitantes locales abandonaron la estación. Vigée estaba, creo, impresionado de que yo hubiese insistido en quedarme allí hasta el final; y por supuesto, no tenía ni la más mínima sospecha de que el auténtico motivo era mi intención de mantenerme fuera del alcance de la vista de los recién liberados. Antes de subir al Citroën que nos llevaría de vuelta a nuestra pensión en Göttingen, Moeller le dio una lista de veinte páginas con los nombres, rangos y números de serie.
– Todos estos hombres estaban en el tren -dijo sin que hiciese falta.
Me guardé la lista en el bolsillo del abrigo y eché una mirada a la taquilla de la estación y más allá, al andén donde aquellos que habían perdido las esperanzas de reencontrarse con sus seres queridos, perdidos hacía tiempo, permanecían hasta el amargo final. Algunas de esas personas lloraban. Otras estaban sentadas, a solas con su silencioso y estoico dolor. Oí que alguien decía: «La próxima vez, Frau Kettenacher. Espero que llegue la próxima vez. Dicen que podría pasar otro año antes de que vuelvan todos a casa, y que los de las SS serán las últimos».
Con toda gentileza, el propietario de aquella voz -que a mí me pareció algún pastor local- ayudó a levantarse a una anciana, recogió del suelo su cartel de personas desaparecidas y la guió hacia la salida del andén.
Los seguimos a una respetuosa distancia.
– Pobre mujer -murmuró Moeller-. Sé cómo se siente. Tengo un hermano mayor que todavía está prisionero.
– ¿Por qué no lo dijo antes? -pregunté-. Supongamos que hubiese aparecido aquí, ¿qué hubiese hecho?
Moeller se encogió de hombros.
– Tenía la esperanza de que así fuese. Es una de las razones por las que me ofrecí para este trabajo. Pero ahora que he visto aquel campo de refugiados no estoy seguro. Tiene que haber mejores maneras de sacar a nuestros hombres, Herr Günther. ¿No está de acuerdo?
Asentí.
– No les va tan mal -señaló Grottsch-. Todas las semanas el comandante del campo de Friedland recibe centenares de cartas de mujeres solteras de toda Alemania que están buscando un nuevo marido.
Los cinco nos apretujamos en el coche y salimos hacia el norte, hacia Göttingen, a unos quince kilómetros de distancia.
Sentado en el asiento trasero, encendí la luz de cortesía, mientras, nervioso, leía la lista en busca de los nombres de otros prisioneros de Johanngeorgenstadt. No tardé mucho en encontrar el nombre del general de las SS Fritz Krause, que había sido el comandante del campo. Comenzaba a pensar que la radiación allí no había sido tan letal como me habían hecho creer. Una vez más, comprobé que el hombre es capaz de utilizar el odio hacia su enemigo como una manta lo bastante caliente para mantenerlo vivo incluso en el crudo invierno ruso.
– Desearía que alguien escribiese y se ofreciese a casarse conmigo -comentó Wenger, que conducía el coche-. O por lo menos, que se ofreciese a ocupar el lugar de mi esposa.
Читать дальше