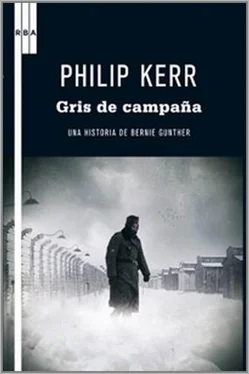– Las cuatro plumas -dijo-. Una película maravillosa. ¿La ha visto?
– Sí.
– Ha hecho muy bien. Es una de las preferidas del Führer. Es una película sobre la revancha, ¿no? Aunque se trate de una venganza muy británica, demasiado sentimental. Harry Favisham devuelve las cuatro plumas blancas a los mismos hombres y a la mujer que lo acusaron de cobardía. En realidad es absurdo. En mi caso, hubiese preferido ver a mis antiguos camaradas sufrir un poco más, e incluso morir, aunque no sin revelarme antes como su Némesis. ¿Me sigue?
– Comienzo a hacerlo, Herr general.
– Como su oficial superior, debo informarle de que no es un crimen haber sido miembro del Partido Comunista antes de ver la luz y convertirse en un nacionalsocialista. También debo informarle de que Paul Kestner tiene sus vinculaciones en la Wilhelmstrasse, y que estas personas han decidido pasar por alto su papel deshonesto en el asunto Mielke. Con franqueza, si elimináramos a todos los oficiales de la Sipo con un pasado desafortunado, no quedaría nadie para vestir el uniforme.
– ¿Él lo sabe? -pregunté-. ¿Que sus superiores están al corriente de lo que hizo?
– No. Preferimos mantener cosas como éstas a buen recaudo. Para utilizarlas en el momento en que necesitamos llamar al orden a alguien y convencerlo de que haga lo que se le dice. Sin embargo -Heydrich arrojó la colilla a la calle y levantó su brazo herido-, como ve, a veces ocurren accidentes. Sobre todo en tiempos de guerra. Y si algo malo le sucediera al Hauptmann Kestner mientras permanezca en la Francia ocupada, dudo que a nadie le sorprenda, y menos a mí. Después de todo, hay un largo camino entre París y Toulouse, y me atrevería a decir que aún quedan algunos grupos de la resistencia francesa. Sería otra tragedia de guerra, como la muerte de Paul Baumer cuando intenta proteger un pichón en la última página de Sin novedad en el frente. -Heydrich exhaló un suspiro-. Sí. Una tragedia. Pero en realidad no habría mucho que lamentar.
– Comprendo.
– Bien, ahora es asunto suyo, Haupsturmf ü hrer Günther. Su rango de inspector jefe en la Kripo le da derecho al rango de capitán de las SS. El mismo que Kestner. A mí me da lo mismo que viva o muera. Es su elección.
El coche avanzó por la Tauenzienstrasse hacia los campanarios de la iglesia del káiser Guillermo, que se alzaban como estalagmitas, y se detuvo ruidosamente delante de una sastrería. En el escaparate había un maniquí que parecía un torso en una escena del crimen y varias piezas de tela color peltre. Los transeúntes miraron a Heydrich con curiosidad cuando bajó del coche y avanzó con su andar patizambo hacia la entrada de Wilhem Holters. No se les podía culpar por ello. Con todas las medallas y condecoraciones en la chaqueta de la Luftwaffe, parecía un boy scout muy experimentado aunque un poco siniestro.
Lo seguí a través de la puerta, con la campanilla sonando en mis oídos como un aviso a los otros clientes de la plaga que traíamos con nosotros. En cualquier caso algo que temer.
Un hombre muy sencillo con quevedos, un brazal negro y cuello duro se nos acercó frotándose las manos como Poncio Pilatos y dedicándonos una sonrisa intermitente, como si estuviese funcionando a media potencia.
– Ah, sí -dijo en voz baja-. El general Heydrich, ¿verdad? Pase, por favor.
Nos hizo pasar a una habitación que parecía el Herrenklub. Había butacas de cuero, un reloj en la repisa de la chimenea, un par de espejos de cuerpo entero y varias vitrinas que contenían una variedad de uniformes militares. En las paredes había abundancia de distinciones reales y fotos de Hitler y Göring, cuya afición a vestir uniformes de todos los colores era bien conocida. A través de la cortina de terciopelo verde vi a varios hombres que cortaban telas o planchaban uniformes a medio acabar y, para mi sorpresa, uno de estos hombres era un judío ortodoxo. Un bonito ejemplo de la hipocresía nazi: tener a un sastre judío haciendo uniformes de las SS.
– Este oficial necesita un uniforme de las SS -explicó Heydrich-. Gris de campaña. Y que esté acabado en una semana. En otras circunstancias, lo hubiera enviado a los servicios de intendencia de las SS para que le diesen un uniforme de confección de Hugo Boss, pero viajará en el tren personal del Führer, de modo que necesita estar bien elegante. ¿Podrá hacerlo, Herr Holters?
El sastre pareció sorprenderse de que le hiciesen semejante pregunta. Primero mostró una risita cortés y a continuación sonrió con mucha confianza.
– Oh, por supuesto, Herr general.
– Bien -apostilló Heydrich-. Envíe la factura a mi despacho. Günther, le dejo en las muy capaces manos de Herr Holters. Asegúrese de atrapar a esos hombres. A los dos. -Dio media vuelta y se marchó.
Holters sacó una libreta y un lápiz y comenzó a hacer preguntas y anotar las respuestas.
– ¿Rango?
– Hauptmann.
– ¿Alguna medalla?
– La Cruz de Hierro con Citación Real. Medalla de participación en la Gran Guerra con espadas e insignia de herido. Ya está.
– ¿Pantalones de vestir o de montar?
Me encogí de hombros.
– Los dos -dijo-. ¿Daga de ceremonia?
Sacudí la cabeza.
– ¿Medida del sombrero?
– Sesenta y dos centímetros.
Holters asintió.
– Haremos que Hoffmanns, de Gneisenaustrasse, nos envíe un par para que se los pueda probar. Mientras tanto, si quiere quitarse la chaqueta, le tomaré las medidas. -Miró un pequeño almanaque en la pared-. El general Heydrich siempre va con prisas.
– Sí, y no es buena idea estar en desacuerdo con él -admití, y me quité la chaqueta-. Conozco esa sensación. Cuando se trata de Heydrich, su brazal negro puede ser contagioso.
Después de que me tomasen las medidas, cuando salía por la puerta, me tropecé con Elisabeth Dehler, que venía a la tienda con la caja de un uniforme bajo el brazo. No la había vuelto a ver desde aquella noche de 1931, cuando se enfadó conmigo porque me presenté en su apartamento y le pedí la dirección de Mielke. Pero me saludó con afecto, como si se hubiese olvidado de aquello, y aceptó acompañarme a tomar un café después de entregarle el uniforme a Herr Holters.
La esperé a la vuelta de la esquina, en Miericke, en la Ranke Strasse, donde servían la mejor tarta de chocolate de Berlín. Cuando llegó, me dijo que desde el comienzo de la guerra casi no tenía tiempo para hacer vestidos; todos querían que hiciese uniformes.
– Esta guerra se ha acabado antes de haber comenzado -le dije-. Dentro de nada estarás de nuevo haciendo vestidos.
– Espero que tengas razón -contestó-. De todos modos, supongo que estás aquí, en Holters, por ese motivo. Para que te hagan un uniforme.
– Sí. Tengo que llevar a cabo una misión en París la semana que viene.
– París. -Cerró los ojos por un momento-. Lo que daría yo por ir a París.
– ¿Sabes?, hace una hora estaba pensando en ti.
Ella hizo una mueca.
– No te creo.
– De verdad. Pensaba en ti.
– ¿Por qué?
Me encogí de hombros. No tenía ningún interés en decirle que me enviaban a París para detener a su viejo amigo Eric Mielke y que por esa razón había pensado en ella.
– Oh, sólo estaba pensando que sería agradable verte de nuevo, Elisabeth. Quizá cuando vuelva de París podamos ir al cine juntos.
– Creí que habías dicho que te ibas a París la semana que viene.
– Así es.
– ¿Entonces qué tiene de malo ir a ver una película esta semana?
– Ya que estamos en ello, ¿qué tiene de malo ir esta noche?
Ella asintió.
– Pásame a buscar a las seis -dijo, y me besó en la mejilla. Al salir del café añadió-: Ah, casi me olvido. Ahora vivo en otra parte.
Читать дальше