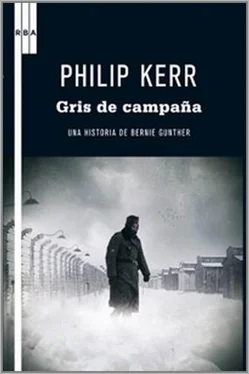– Sí. Ahora es doctora. Trabaja en algo relacionado con la Fundación de Caridad para la Salud y la Atención Institucional. Una clínica en Austria financiada por el gobierno.
– Tendrás que darme su dirección -dije-. Así podré enviarle una tarjeta postal desde París.
– Es el Schloss Hartheim -me explicó-. En Alkoven, cerca de Linz.
– Espero que no muy cerca de Linz. Hitler es de Linz.
– El mismo Bernie Günther de siempre.
– No del todo. Te olvidas del sombrero de pirata que llevo. -Toqué la calavera y las tibias cruzadas de plata en la gorra gris de oficial.
– Eso me recuerda una cosa. -Kestner miró su reloj-. Tenemos una cita a las once con el coronel Knochen en el Hotel du Louvre.
– ¿No está aquí, en el Lutétia?
– No. El coronel Rudolf de la Abwehr se hace cargo del Lutétia. A Knochen le gusta dirigir su propia función. La mayor parte del SD se aloja en el Hotel du Louvre, al otro lado del río.
– Me pregunto por qué me han alojado aquí.
– Es posible que para cabrear a Rudolf -opinó Kestner-. Dado que, sin duda, no sabe nada de tu misión. Por cierto, Bernie, ¿cuál es tu misión? En Prinz Albrechtstrasse se han mostrado bastante herméticos respecto a qué estas haciendo en París.
– ¿Recuerdas a aquel comunista que asesinó a dos policías en Berlín en 1931? ¿Erick Mielke?
Kestner tuvo el mérito de no parpadear siquiera al escuchar ese nombre.
– Vagamente -dijo.
– Heydrich cree que está en un campo de concentración francés, en algún lugar al sur del país. Mis órdenes son encontrarlo, traerlo a París y disponer su traslado a Berlín, donde será sometido a juicio.
– ¿Nada más?
– ¿Qué otra cosa podría haber?
– Sólo que podríamos haberlo organizado por nuestra cuenta, sin que tuvieses que venir a París. Ni siquiera hablas francés.
– Te olvidas de una cosa, Paul. Conocí a Mielke. Si se ha cambiado el nombre, lo cual parece probable, yo podría identificarlo.
– Sí, por supuesto. Ahora lo recuerdo. Se nos escapó por los pelos en Hamburgo, ¿no?
– Así es.
– Parece demasiado esfuerzo por un solo hombre. ¿Estás seguro de que no hay algo más?
– Lo que Heydrich quiere, lo consigue.
– Entendido -dijo Kestner-. Bien, ¿caminamos un poco? Hace un bonito día.
– ¿Es seguro?
Kestner se rió.
– ¿Lo dices por los franceses? -Se rió de nuevo-. Déjame que te diga una cosa de los franceses, Bernie. Sabemos que les interesa llevarse bien con nosotros, los fridolin. Es así como nos llaman. Muchos de ellos están encantados de tenernos aquí. Son incluso más antisemitas que nosotros. -Sacudió la cabeza-. No. No tienes por qué preocuparte de los franceses, amigo mío.
A diferencia de Kestner, yo no hablaba ni una palabra de francés, pero era fácil orientarse en París. Había indicaciones en alemán en todas las esquinas. Era una pena que no tuviese alguna indicación similar en mi cabeza; podría haberme ayudado a decidir qué hacer con Kestner.
El francés de Kestner sonaba perfecto en mis oídos de fridolin, es decir, que hablaba como un francés. Su padre era un farmacéutico que, disgustado por el caso Dreyfus, había abandonado Alsacia para irse a vivir a Berlín. En aquellos días Berlín era un lugar más tolerante que Francia. Paul Kestner sólo tenía cinco años cuando fue a vivir a Berlín pero, durante el resto de su vida, su madre siempre le habló en francés.
– Es así como conseguí este puesto -comentó mientras caminábamos en dirección norte, hacia el Sena.
– Nunca creí que fuese por amor al arte.
El Hotel du Louvre, en la Rue de Rivoli, era más antiguo que el Lutétia pero no muy diferente, con cuatro fachadas, varios centenares de habitaciones y una merecida fama internacional de establecimiento lujoso. Era la elección natural para la Gestapo y el SD. Las medidas de seguridad eran tan extremas como en el Lutétia y nos obligaron a firmar en una sala de guardia improvisada, instalada en la puerta principal. Un ordenanza de las SS nos escoltó a través del vestíbulo y unas escaleras hasta los salones donde el SD había establecido sus oficinas temporales. Nos hicieron pasar a un elegante salón con una mullida alfombra roja y una serie de murales pintados a mano. Nos sentamos a una larga mesa de caoba y esperamos. Pasaron unos pocos minutos antes de que tres oficiales del SD entrasen en la habitación. Reconocí a uno de ellos.
La última vez que había visto a Herbert Hagen había sido en 1937, en El Cairo, donde él y Adolf Eichmann intentaban establecer contacto con Haj Amin, el gran muftí de Jerusalén. Por aquel entonces Hagen era un sargento de las SS, y bastante incompetente, por cierto. Ahora era comandante y ayudante del coronel Helmut Knochen, un lúgubre oficial de unos treinta años; más o menos la misma edad de Hagen. El tercer oficial, también un comandante, era mayor que los otros dos, con gafas de montura gruesa y un rostro tan delgado y gris como la insignia de su gorra. Su nombre era Karl Bomelburg. Pero fue Hagen quien llevó la voz cantante de la reunión. En seguida fue al grano, sin hacer ninguna referencia a nuestro anterior encuentro. A mí ya me iba bien.
– El general Heydrich nos ha ordenado que le prestemos toda la ayuda posible para visitar los campos de refugiados en Le Vernet y Gurs -dijo-. Para facilitar la detención del asesino comunista que está buscando. Pero debe tener en cuenta que estos campos aún están bajo el control de la policía francesa.
– Me han dicho que cooperarán con nuestra solicitud de extradición -señalé.
– Es verdad -admitió Knochen-. Incluso así, según los términos del armisticio firmado el 22 de junio, esos campos de refugiados están en la zona no ocupada. Eso significa que debemos hacernos a la idea de que, por lo menos en esa parte de Francia, ellos siguen al mando de sus propios asuntos. Es una manera de evitar la hostilidad y la resistencia.
– En otras palabras -intervino el comandante Bomelburg-, permitimos que los franceses hagan el trabajo sucio.
– ¿Para qué otra cosa sirven? -señaló Hagen.
– Oh, no lo sé -dije-. La comida en Lapérouse es espectacular.
– Bien dicho, capitán -aprobó Bomelburg.
– Tendremos que involucrar a la Prefectura de Policía en su misión -dijo Knochen-. De esa manera los franceses podrán mantener la convicción de que aún preservan las instituciones y el modo de vida francés. Pero insisto, caballeros, la lealtad de la policía francesa es indispensable para nosotros. ¿Hagen? ¿Quién es el franchute que la Maison ha puesto a nuestra disposición como enlace? -Me miró-. La Maison es como llamamos a los flics de la Rue de Lutèce. La Prefectura de Policía. Tendría que ver el edificio, capitán Günther. Es tan grande como el Reichstag.
– El marqués de Brinon, señor -dijo Hagen.
– Ah, sí. Verá, como viven en una república, los franceses se muestran muy impresionados por los títulos aristocráticos. En ese aspecto son casi tan malos como los austríacos. Comandante Hagen, averigüe si el marqués puede sugerir a alguien para que ayude al capitán.
Hagen pareció sentirse incómodo.
– En realidad, señor, no estamos del todo seguros de que el marqués no esté casado con una judía.
Knochen frunció el entrecejo.
– ¿Tenemos que preocuparnos de esa clase de cosas ahora? Si sólo acabamos de llegar. -Sacudió la cabeza-. Además, su esposa no es el oficial de enlace, ¿no?
Hagen sacudió la cabeza.
– Cuando sea el momento ya veremos quién es judío y quién no, pero ahora me parece que la prioridad es detener a un comunista fugitivo de la justicia alemana. Un asesino. ¿No es así, capitán Günther?
Читать дальше