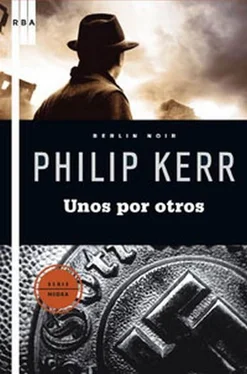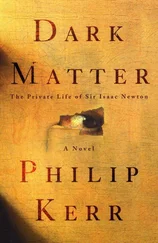Busqué el bolso de Vera con la esperanza de encontrar la llave de la casa y así entrar y recuperar mi tarjeta de visita. Pero el bolso había desaparecido. Me pregunté si se lo habría llevado el asesino. Lo más probable es que fuera la misma persona que había entrado en el apartamento la noche anterior. Me maldije por haber arrancado el cordel, de no haberlo hecho, hubiera podido entrar. La policía encontraría mi tarjeta, sin duda; y sin duda también la vecina que me había visto volver al apartamento medio desnudo y con un palo de hockey podría darles una buena descripción. Su descripción encajaría con la de la mujer que me había visto a través del escaparate unos minutos antes. Sin duda, la situación era preocupante.
Apagué la luz y fui por toda la tienda limpiando con unas bragas todo lo que había tocado. Mis huellas debían de estar por todo el apartamento, desde luego, pero me parecía inconveniente dejarlas también en escenario del crimen. Abrí la puerta y limpié el picaporte, cerré, le di vuelta a la llave y cerré las cortinillas de la puerta y el escaparate. Con un poco de suerte no encontrarían el cadáver hasta dentro de uno o dos días.
La puerta trasera daba a un patio. Me levanté las solapas del abrigo, me bajé el ala del sombrero hasta taparme los ojos, cogí la bolsa que contenía el dinero de Vera y salí sin hacer ruido. Empezaba a oscurecer. Caminé por el centro del patio, lejos de la luz de las ventanas y los primeros reflejos de la luna. El patio conducía hasta un pasaje; abrí una puerta y vi que desembocaba en Horlgasse, la calle perpendicular a Wasagasse. Horlgasse, Horlgasse. Por alguna razón el nombre me decía algo.
Caminé hacia el sureste hasta llegar a Roosevelt Platz. En medio de la plaza se erguía una iglesia. La iglesia Votiva. Había sido edificada en agradecimiento a Dios por haber salvado la vida del joven emperador Francisco José tras un intento de asesinato. Me sonaba que Roosevelt Platz se había llamado en algún momento Göring Platz. Llevaba mucho tiempo sin pensar en Göring. Hubo un tiempo, en 1936, en que había sido cliente mío. Pero Horlgasse no dejaba de rondarme la cabeza. Horlgasse, Horlgasse. Y entonces lo recordé. Horlgasse. Era la dirección de Britta Warzok. La misma dirección que había descubierto en el bloc de notas del Buick del mayor Jacobs. Saqué mi libreta y comprobé el número de puerta. Me había propuesto hacerle una visita a Britta Warzok en cuanto liquidara el asunto de Gruen, pero aquel momento me pareció tan bueno como cualquier otro. Me pregunté si la cercanía entre ambas direcciones -la de Britta Warzok y la de Vera Messmann- sería una mera coincidencia. ¿O tal vez no? Tal vez se tratara de una coincidencia significativa. Jung tenía toda una teoría al respecto y quizá la hubiera recordado si las circunstancias de dicha coincidencia no me hubiesen ocupado por entero el pensamiento. A lo mejor hubiera recordado incluso que no todas las coincidencias significativas sonpositivas.
Di media vuelta y caminé hacia el este por Horlgasse. Tardé apenas dos minutos en dar con el número 42. Quedaba justo delante del tranvía, donde Horlgasse se convierte en Turkenstrasse, a la altura de Schlick Platz. La Aca demia de Policía de Viena estaba a sólo unos metros. Me encontré frente a otro portal barroco. Una pareja de atlantes hacían las veces de columnas y sostenían una entabladura engalanada con ramas de hiedra. Una puertecita contenida en una de las hojas de la puerta principal estaba abierta. Entré y me detuve delante de los buzones. En el edificio había sólo tres apartamentos, uno en cada piso. En el buzón correspondiente al piso superior se leía el nombre «Warzok».
Estaba lleno de cartas que no habían sido recogidas en varios días, pero subí de todos modos.
Subí las escaleras. La puerta sólo estaba entornada. La abrí del todo y asomé la cabeza al vestíbulo en penumbra. En el interior hacía frío, demasiado frío para estar habitado.
– ¿Frau Warzok? -pregunté-. ¿Está usted aquí?
El apartamento era grande, con techos de tres alturas y ventanas de dos. Una de ellas estaba abierta. Un olor desagradable se me pegó a los orificios nasales y al velo del paladar. Un olor a rancio y a podrido. Busqué un pañuelo para cubrirme la nariz y la boca, pero lo que saqué fueron las bragas que había utilizado para borrar mis huellas en la tienda de Vera Messmann. No le di importancia. Me adentré en el apartamento diciéndome a mí mismo que no podía haber nadie, que nadie podría aguantar ese frío ni ese hedor por mucho tiempo. Luego pensé que alguien debía de haber abierto la ventana, y además poco antes. Me acerqué a la ventana y miré hacia Schlick Platz en el momento en que pasaba el tranvía, haciendo sonar la campana como si fuera una alarma de incendios. Cogí una bocanada de aire fresco y me encaminé a la penumbra, donde el hedor era más intenso. En ese momento se encendieron las luces. Me di media vuelta y vi a dos hombres armados con pistolas. Me estaban apuntando.
Ninguno de los dos era especialmente corpulento y, de no ser por las pistolas, no me hubiera costado abrirme paso a través de ellos como si fueran puertas de vaivén. Parecían algo más inteligentes que el típico matón, pero sólo un poco. Tenían esa clase de rostro que se resiste a una descripción inmediata, como un campo de hierba o un camino de grava. De los que hay que observar a conciencia para retenerlos en la mente. Los miré desafiante, como miro a todo aquel que me apunta con una pistola, aunque no por ello dejé de poner las manos en alto. Me da por observar las buenas maneras cuando la gente me saluda pistola en mano.
– ¿Cómo se llama? ¿Y qué está haciendo aquí?
El que había hablado primero intentaba impostar un tono severo, como si se esforzara por dejar a un lado la buena educación con el fin de acongojarme. Tenía el pelo entrecano y la barba y el bigote formaban un heptágono perfecto en torno a la boca, confiriéndole a su delicado rostro cierta virilidad artificial. Detrás de la montura ligera de las gafas, había unos ojos grandes, con demasiado blanco alrededor del iris de color miel, como si no estuviera del todo seguro de sus acciones. Vestía un traje oscuro, un abrigo corto de piel y un pequeño sombrero de fieltro que parecía una cesta de pan en equilibrio sobre su cabeza.
– Soy el doctor Eric Gruen -dije.
Cualquiera que fuera el crimen que Eric Gruen había cometido, llevaba un pasaporte con su nombre en el bolsillo y no me quedaba más opción que hacerme pasar por él. Además, por lo que Medgyessy me había dicho, era la policía aliada la que iba tras de mí, no la austriaca, y aquéllos eran policías austriacos, de eso estaba seguro. Ambos llevaban el mismo modelo de pistola, flamantes Mauser automáticas, la clase de arma que llevaban todos los agentes del cuerpo de policía vienés, una vez purgado de nazis.
– Papeles -dijo el segundo policía.
Me llevé la mano al bolsillo lentamente. Entre los dos debían de acumular tanta experiencia policial como un jefe de boyscouts, y a mí no me apetecía recibir un tiro por culpa de los nervios de un poli novato. Les alargué elpasaporte de Gruen con cuidado y volví a levantar las manos.
– Soy amigo de frau Warzok -dije olisqueando el ambiente. Aquella habitación no era lo único que olía mal; la situación en sí apestaba. Si la policía estaba allí era porque algo grave había ocurrido-. Díganme, ¿está bien? ¿Dónde está?
El segundo policía seguía inspeccionando el pasaporte. No me preocupaba tanto que no creyera que era mío como que estuviera al tanto de lo que Gruen hubiera hecho.
– Aquí pone que es usted vienés -dijo-. Pero no tiene usted acento de Viena.
Iba vestido igual que su colega, excepto por el sombrero de panadero. Los labios sonreían hacia el lado contrario al que se torcía la nariz. Tal vez pensara que le daba un aire irónico o escéptico, pero en realidad sólo daba impresión de estar torcido y distorsionado. Todos los genes recesivos parecían haberse concentrado donde debería haber estado la barbilla. En la frente, bajo el nacimiento del pelo, tenía una cicatriz en forma de ese. Me devolvió el pasaporte.
Читать дальше