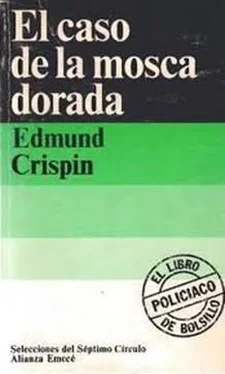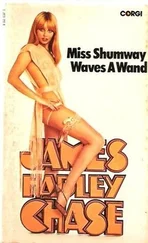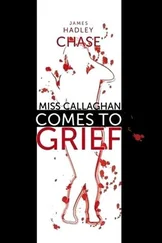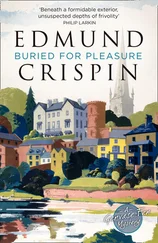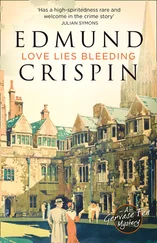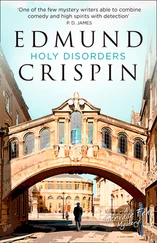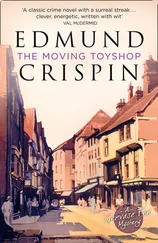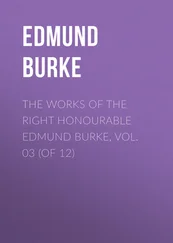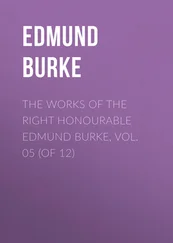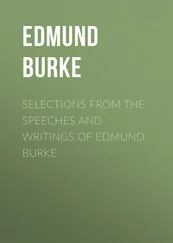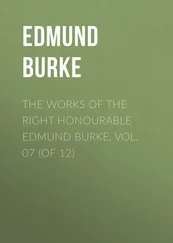Esa noche durmió como un tronco, y no se despertó hasta tarde, de modo que cuando se puso en camino rumbo al teatro ya eran las diez y media, y Nigel se recriminó por el retraso.
Andando a buen paso, el teatro quedaba a diez minutos del hotel, cerca de los suburbios de la ciudad, encajonado entre residencias en una calle larga por donde pasaba la carretera principal a una ciudad próxima. Contemplando el edificio del teatro a la fresca claridad de esa mañana de otoño, Nigel dudó de que hiciéramos justicia a los Victorianos al condenar invariablemente su arquitectura por poco elegante. En el caso presente, al menos, el arquitecto desconocido había logrado infundir al edificio un encanto suave, aunque algo afeminado. Era grande, de piedra color amarillo pálido, con un amplio parque delante donde en las noches de verano el público podía pasear, beber y fumar en los intervalos. A la mayor parte del edificio la habían sometido a una simple restauración; solamente el escenario, los camerinos y el bar habían sido modernizados por completo, el último -situado en el primer piso, detrás de la galería, y al que se llegaba por dos escalinatas que nacían a ambos lados del foyer - en un ingenioso pastiche del estilo original que lograba un efecto realmente encantador. Las dos taquillas lucían ahora anchos paneles de vidrio en lugar de los diminutos arcos romanos a través de los cuales se efectúan las transacciones de rigor en la gran mayoría de los teatros viejos.
Nigel avanzó a tientas por entre las butacas, todavía enojado consigo mismo por haberse retrasado tanto. Tenía pensado asistir a todos los ensayos, para formarse una idea de cómo va tomando forma una pieza teatral hasta el día del estreno.
Lo sorprendió, sin embargo, ver que no ocurría prácticamente nada (después comprendió que eso sucedía en casi la tercera parte de los ensayos de ese tipo de compañía). En el escenario, a la luz de las candilejas, unas cuantas personas permanecían ociosas, de pie o sentadas, libreto en mano, fumando o charlando por lo bajo. Una mujer joven, que Nigel supuso debía ser la regidora de escena, cambiaba de sitio sillas y mesas con tanta energía que parecía un milagro que no se hicieran pedazos. Robert hablaba con alguien junto al foso de la orquesta, sobre el que habían tendido una pasarela de aspecto no muy firme para poder bajar del escenario a la platea. Un hombre joven arrancaba distraídos arpegios de jazz al piano que había en el foso.
– ¡Si pudiéramos empezar de una vez! -se quejó alguien en el escenario.
– Clive todavía no ha llegado.
– Bueno, ¿pero no podemos hacer el segundo acto mientras tanto?
– No, sale en todos.
– ¿Y dónde está Clive, se puede saber?
– Dijo que iba a tomar el tren de las ocho y media. Se habrá retrasado más de la cuenta, o de lo contrario no vendrá.
– Y a fin de cuentas, ¿a qué viene esa prisa por correr a cada rato al pueblo?
– Va a ver a su mujer.
– ¡Santo cielo! ¿Todas las noches?
– Sí.
– ¡Dios!
Todo tenía una extraña sensación de irrealidad, pensó Nigel. Probablemente era el efecto de la luz artificial. Hasta entonces nunca había pensado en cuán poco ven el sol los actores y las actrices. De pronto comprendió que, contra su voluntad, estaba escuchando lo que hablaban dos personas sentadas cerca en la oscuridad.
– Pero, querida, ¿qué necesidad tienes de andar corriendo así tras él?
– No seas tonto, tesoro; si uno quiere llegar a ser alguien, tiene que mostrarse amable con la gente.
– ¿O sea que en el teatro tienes que apelar a tus encantos para conseguir un papel?
– Bueno, no creerás que los buenos papeles se dan nada más que por las condiciones artísticas.
Alguien, desde la galería de electricistas, encendió un reflector, y a su luz deslumbrante Nigel vio que la pareja eran Donald e Yseut. Comprendió, incómodo, que debía alejarse, pero la curiosidad fue más fuerte. Ellos no lo habían visto.
– Si no fueras tan absurdamente celoso, querido…
– Yseut, mi amor. Sabes cuánto te quiero…
– Sí, sí, lo sé.
– Y supongo que como no me quieres te fastidio.
– Querido, ya te he dicho que te quiero. Pero, qué diablos, también está mi carrera por en medio.
– ¡Jane! -gritó de pronto Robert desde el escenario-. Llama a Yseut, ¿quieres? Me gustaría que repasase mientras tanto esa canción.
– No hace falta, querido, estoy aquí -dijo Yseut, encaminándose a la pasarela.
El pequeño grupo del escenario comenzó a desbandarse en todas direcciones.
– No, no se vayan -dijo Robert-. Despejen el escenario, nada más. Esto no llevará mucho, y después habrá que empezar con Clive o sin él. Alguien puede leer su parte. ¿Pensaste algo para el baile? -preguntó a Yseut.
– Sí. Pero no sabía cómo iba a ser el decorado. ¿Quedará éste?
– Richard, ¿así estará bien para el primer acto? -Robert consultó al escenógrafo.
– Ese telón estará un poco más atrás -dijo el aludido-. Y no habrá mesa… ¡Jane! ¡Jane, por favor!
Jane emergió de la concha del apuntador, como un conejo de la chistera de un mago.
– Jane, esa mesa tiene que estar mucho más delante.
– Lo siento, Richard, pero no sé si recuerdas que está clavada. Ahora no podemos moverla, bastante trabajo nos dio clavarla, por lo pronto.
– Bueno, no importa -dijo Robert-, por el momento hagan lo que puedan. Bruce -añadió, dirigiéndose al joven del piano-, toque usted, ¿quiere? Todo seguido con los dos estribillos.
El del foso asintió sin mayor entusiasmo.
– «¿Por qué nací?» -recitó-. «¿Por qué vivo?»
– Eso es. Una canción vieja, pero muy bonita -dijo Robert, y a Yseut-: ¿Lista, querida? Y ahora, ¿cuál demonios es la entrada? Ah, sí. Clive dice: «Bueno, canta, de una vez, ya que no hay más remedio.»
– ¡Silencio, por favor! -el callado murmullo que llegaba de bambalinas cesó de golpe.
– ¡BUENO, CANTA DE UNA VEZ YA QUE NO HAY MAS REMEDIO! -tronó Robert.
El pianista tocó unos acordes de la introducción, y en seguida Yseut principió a cantar.
– ¿Por qué nací,
por que…?
– ¡Esperen, esperen un momento! -interrumpió Robert. La música murió-. Yseut, querida, al principio estarás delante en el centro. Después nos pondremos de acuerdo sobre los ademanes y el movimiento; mientras tanto, haz lo que te parezca. Vamos, vamos.
Robert retrocedió por la pasarela, y la música volvió a empezar.
Nigel se acercó a Donald.
– ¡Hola! -saludó.
Donald, que tenía los ojos fijos en el escenario, se sobresaltó.
– Oh, ¿qué tal? -dijo finalmente-. No lo había reconocido. ¿Quiere que nos sentemos por ahí?
Cuando se hubieron situado, Nigel volvió a concentrar su atención en el escenario. Casi contra su voluntad, tuvo que admitir que Yseut cantaba bien, adoptando para la ocasión un ligero acento norteamericano y un leve siseo. Era indudable que estaba en su papel; la canción era incuestionablemente provocativa.
– ¿Por qué nací,
por qué vivo?
¿Qué recibo,
qué doy?
¿Por qué deseo lo que no me atrevo a esperar?
¿Qué puedo esperar? ¡Ojalá lo supiera!
¿Por qué trato de tenerte cerca?
¿Por qué lloro?,
¡si tú no me oyes!
Soy una tonta, pero ¿qué he de hacer?
¿Por qué nací para quererte a ti?
Terminada la canción, el joven del piano repitió el tema central, y entonces Yseut bailó. Bailaba bien, con una suerte de voluptuosidad infantil que, sin embargo, no parecía ser del agrado de Donald.
– ¡Bonita manera de exhibirse! -murmuró entre dientes; y después, volviéndose a Nigel-: No me explico cómo las artistas pueden dar esos espectáculos. Y sin embargo parecen encantadas.
Читать дальше