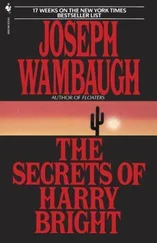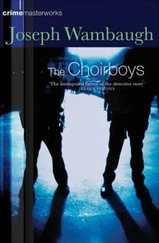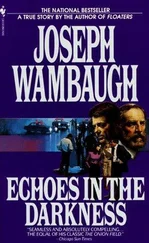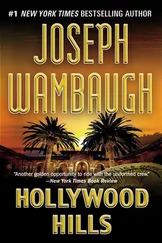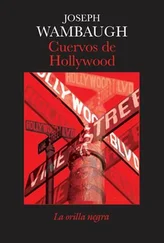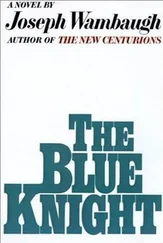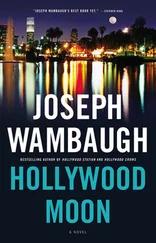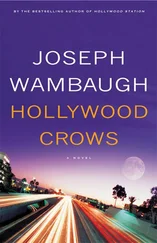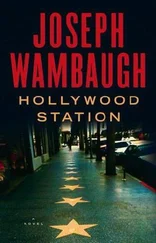– Bien, ¿y qué hacemos ahora, capitán? -le dijo un arrugado y sonriente policía que se arrodilló a su lado detrás del coche radio de Serge.
Jenkins apoyaba el arma sobre la capola del coche apuntando hacia la fachada de la tienda que presentaba una abertura mellada en lugar de las lunas de cristal.
– Creo que estoy dando órdenes -dijo Serge sonriendo -. Podéis hacer lo que queráis, desde luego, pero alguien tiene que tomar el mando. Y yo constituyo el blanco más grande.
– Ya es razón suficiente -dijo el policía-. ¿Qué quieres hacer?
– ¿Cuántos crees que debe haber dentro?
– Unos doce quizás.
– Quizás fuera conveniente esperar más ayuda.
– Hace veinte minutos que Ies tenemos atrapados y ya hemos hecho por lo menos cinco llamadas de ayuda. Vosotros sois los únicos que habéis venido. Te diré sinceramente que no creo que podamos esperar ayuda.
– Creo que tendríamos que detener a lodos los que están en esta tienda -dijo Serge -. Hemos estado corriendo toda la noche entre los disparos y golpeando a la gente y sobre todo persiguiéndola de tienda en tienda y de calle en calle. Creo que tendríamos que detener inmediatamente a los que están ahí dentro.
– Buena idea -dijo el policía arrugado -. En realidad, no he practicado ni una sola detención en toda la noche. Parecía un soldado de infantería, arrastrándome y corriendo y tirando al azar. Aquí estamos en Los Ángeles no en Iwo Jima.
– Vamos a detener a estos cerdos -dijo Jenkins enojado.
Serge se levantó y corrió agachado hasta un poste de teléfonos a escasa distancia de la fachada de la tienda.
– ¡Vosotros los de dentro -gritó Serge-, salid con las manos en alto!
Esperó treinta segundos y miró a Jenkins. Sacudió la cabeza y señaló el cañón de la escopeta.
– Salid o vamos a mataros a todos -gritó Serge-. ¡Salid! ¡Ahora!
Serge esperó en silencio otro medio minuto y advirtió que la cólera se apoderaba de él. Sólo tenía accesos de cólera momentáneos esta noche. En buena parte era miedo pero de vez en cuando prevalecía la cólera.
– Jenkins, dispara -ordenó Serge-. Y esta vez apunta bajo para alcanzar a alguien.
Después Serge apuntó el revólver hacia la fachada de la tienda y disparó tres veces hacia la oscuridad rompiendo el silencio con las llameantes explosiones de la escopeta. No se escuchó nada durante varios segundos hasta que cesó el eco de los disparos y entonces se escuchó un gemido, agudo y espectral. Parecía como de niño. Entonces un hombre maldijo y gritó:
– Ya salimos. No disparen. Salimos.
El primer alborotador que apareció tenía unos ochenta años. Lloraba a lágrima viva con las manos levantadas en alto y los sucios pantalones rojos colgándole de las rodillas mientras la suela suelta del zapato izquierdo resonaba sobre el pavimento al cruzar el hombre la acera y detenerse gimiendo bajo la luz de la linterna de Jenkins.
Una mujer, al parecer la madre del niño, salió a continuación con una mano levantada mientras con la otra tiraba de una niña histérica de unos diez años que gimoteaba y se tapaba los ojos con la mano para protegerse del blanco haz de luz. Los dos siguientes eran hombres y uno de ellos, un viejo, seguía repitiendo: "Ya salimos, no disparen", mientras el otro mantenía las manos levantadas por encima de la cabeza y miraba asustadamente el haz de luz. Murmuraba palabrotas a cada segundo.
– ¿Cuántos quedan dentro? -preguntó Serge.
– Sólo uno -dijo el viejo -. Dios mío, sólo hay una, Mabel Simms está dentro, pero creo que ustedes la han matado.
– ¿Dónde está el del rifle? -preguntó Serge.
– No hay ningún rifle -dijo el viejo-. Sólo queríamos llevarnos algunas cosas antes de que fuera demasiado tarde. Ninguno de nosotros ha robado nada durante estos tres días y todo el mundo tiene cosas nuevas y pensamos llevarnos algo. Vivimos al otro lado de calle, oficial.
– Había un hombre con un rifle en esta maldita puerta cuando nosotros pasamos por delante-dijo el policía arrugado-. ¿Dónde está?
– Era yo, señor PO-licía -dijo el viejo-. No era un rifle. Era una pala. Estaba recogiendo los vidrios del escaparate para que mis nietos no se cortaran al entrar. Nunca había robado en toda mi vida, lo juro.
– Echaré una mirada -dijo el policía arrugado entrando prudentemente en la oscura tienda seguido de Jenkins.
Los haces gemelos de sus linternas se entrecruzaron en la oscuridad durante más de tres minutos. Salieron de la tienda cada uno de ellos a un lado de una enorme negra cuyos rizos le caían sobre los ojos, La mujer murmuraba "Jesús, Jesús, Jesús". La llevaron casi a rastras hacia donde se encontraban los demás y entonces la negra lanzó un terrible grito de desesperación.
– ¿Dónde está herida? -preguntó Serge.
– No creo que esté herida -dijo el policía arrugado soltándola y dejándola caer al suelo donde ella empezó a golpear el cemento con las manos y a gemir.
– ¿Puedo verla? -preguntó el viejo -. Hace diez años que la conozco. Vive al lado de mi casa.
– Adelante -dijo Serge y se quedó mirando mientras el viejo intentaba incorporarla. La sostuvo con gran esfuerzo y le dio unas palmadas en el hombro hablándole en voz baja de tal manera que Serge no podía escuchar.
– No está herida -dijo el viejo-. Tiene un miedo de muerte igual que todos nosotros.
"Igual que todos nosotros", pensó Serge y después pensó que aquel era un final muy apropiado para la campaña militar de Serge Durán, líder de hombres. Era de esperar. La realidad siempre resultaba lo contrario de lo que se había imaginado al principio. Ahora estaba seguro, por consiguiente era de esperar.
– ¿Vas a detenerles? -preguntó el policía arrugado.
– Detenlos, si quieres -dijo Serge.
– No nos maltraten, malditos hijos de perra -dijo el hombre musculoso que ahora había abierto las manos y las mantenía colgadas a ambos lados.
– No nos maltraten, malditos hijos de perra -dijo el policía arrugado adelantándose y rozando con el cañón de la escopeta el estómago del hombre.
Serge vio que su dedo se tensaba contra el gatillo al tocar el negro instintivamente el cañón pero entonces miró al policía arrugado a los ojos y retiró la mano como si el cañón estuviera ardiendo. Levantó las manos y las juntó por encima de la cabeza.
– ¿Por qué no has intentado apartar el arma? -murmuró el policía arrugado -. Iba a dejar que lo hicieras.
– Puedes detenerlos -dijo Serge -. Nos vamos.
– Nos llevaremos a éste -dijo el policía arrugado-. Los demás os podéis marchar a casa y quedaros allí.
Jenkins y Peters se mostraron de acuerdo en que era conveniente regresar a la comisaría de la Setenta y Siete porque posiblemente fueran relevados dado que llevaban de servicio doce horas. Parecía que las cosas se habían normalizado un poco a pesar de que la subcomisaría de Watts se encontraba bajo una especie de asedio de los francotiradores; sin embargo, disponían de unidades suficientes por lo que Serge se dirigió a la comisaría y pensó que no había muerto como los héroes de sus novelas aunque se sentía tan neurótico y confundido como cualquiera de ellos. Recordó de repente que, el mes anterior, durante dos días de permanencia en su casa leyendo, había leído un libro sobre T. E. Lawrence y quizás el romántico heroísmo de los libros le había impulsado irresistiblemente a rodear y asediar la tienda de muebles resolviéndose todo ello en una comedia de mala calidad. Mariana le había dicho que leía demasiados libros. Pero no era sólo eso. Era que las cosas se estaban rompiendo. Últimamente se había acostumbrado a la sensación de que él se estaba desintegrando, pero ahora todo se le aparecía fragmentado -no en dos partes razonablemente netas, sino en briznas y trozos caóticos -y él era un amante del orden social por trillado que ello pudiera considerarse. Aunque nunca había sido especialmente idealista, ahora, rodeado por la oscuridad y el fuego y el rumor y el caos, se le había ofrecido la oportunidad de crear un poco de orden en aquella saqueada tienda de Broadway Sur. ¿Pero de qué había servido? Había terminado tal como terminaban invariablemente todos sus intentos de hacer algo meritorio. Por eso el matrimonio con Paula y el emborracharse ocasionalmente y el gastar el dinero del padre de Paula le parcela a Serge Durán la forma de vida más apropiada.
Читать дальше