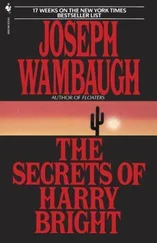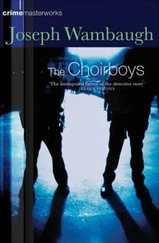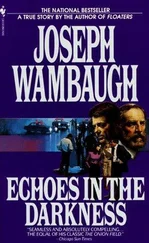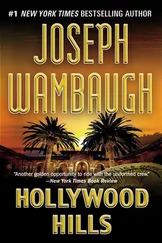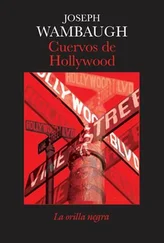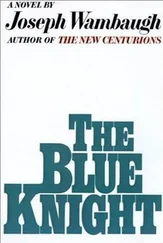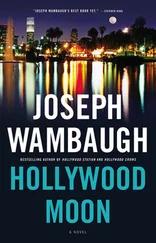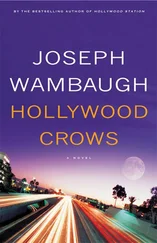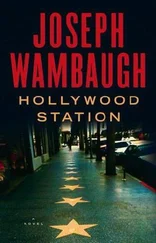– ¿Qué pasa, muchacho? -preguntó Gant acercándose a Roy que seguía sosteniéndose el pañuelo contra la boca.
– He tenido una pequeña pelea aquí dentro.
– ¿De veras? -le preguntó Gant apoyando ambas manos sobre los hombros de Roy.
– No me encuentro bien -dijo Roy.
– ¿Te han lastimado? -le preguntó Gant abriendo mucho los ojos para examinar la cara de Roy.
– Me encuentro mal -dijo Roy sacudiendo la cabeza -. Será porque acabo de verle meter una lavativa azul al orificio anal más cochino del mundo.
– ¿Sí? Pues acostúmbrate, muchacho -dijo Gant -. Todo lo que has visto aquí dentro será legal muy pronto.
– Vayámonos de aquí -gritó Simeone ya al volante del coche de la secreta. Señaló hacia un camión amarillo de limpieza de calles que avanzaba lentamente por la calle Mayor. Roy y Gant penetraron en el coche apretujándose entre los detenidos y Simeone y Ranatti.
Roy asomó la cabeza por la ventanilla mientras se alejaban y observó que el camión de la limpieza arrojaba un chorro de agua hacia la calle y la acera a la altura de La Cueva. La máquina silbaba y rugía y Roy la vio limpiar la suciedad.
Serge se preguntó si alguno de sus compañeros de clase de la academia habría sido encargado de alguna misión de paisano. Quizá Fehler o Isenberg y algunos otros ya habían conseguido pasar a la secreta o a la patrulla de crímenes. No serían muchos, sin embargo, pensó. Le sorprendió que el sargento Farrell le preguntara si le agradaría trabajar vehículos de delito durante un mes y le dijera que, si su trabajo resultaba satisfactorio, tal vez se convirtiera en un puesto permanente.
Llevaba dos semanas trabajando en vehículos de delito. Jamás se había imaginado lo cómodo que podía resultar trabajar de policía con un traje de paisano en lugar de los pesados uniformes de lana y el engorroso cinturón Sam Browne. Llevaba un colt ligero de 12 centímetros que se había comprado al cobrar la última paga al darse cuenta de lo pesada que resultaba la Smith de quince centímetros en una funda propia de traje de paisano.
Sospechaba que Milton le había recomendado al sargento Farrell para los vehículos de delito. Milton y Farrell eran amigos y, al parecer, Farrell apreciaba y respetaba al viejo. La causa la desconocía pero le resultaba agradable alejarse del coche blanco y negro durante algún tiempo. No es que las gentes de las calles no les reconocieran, dos hombres en traje de calle, en un Plymouth barato de cuatro puertas; dos hombres que conducían despacio y observaban las calles y las gentes. Pero, por lo menos pasaban lo suficientemente inadvertidos como para evitar que les molestaran un número interminable de personas que necesitaban a un policía para resolver un número interminable de problemas que un policía no está capacitado para resolver, pero debe intentar resolver porque es un miembro accesible de las instituciones gubernamentales, tradicionalmente vulnerables a la crítica. Serge exhaló alegremente tres anillos de humo que le hubieran salido perfectos de no haber sido por la brisa que los borró, la brisa que resultaba agradable porque había sido un verano muy calinoso y las noches no eran tan frescas como suelen ser las noches de Los Ángeles.
Harry Ralston, el compañero de Serge, pareció advertir la satisfacción de éste.
– ¿Crees que van a gustarte los vehículos de delito? -le preguntó con una sonrisa, dirigiéndose hacia Serge que se hallaba repantigado en el asiento admirando a una muchacha excepcionalmente voluptuosa en un ajustado traje de algodón blanco.
– Me gustará -contestó Serge sonriendo.
– Sé lo que sientes. Es estupendo dejar el uniforme, ¿verdad?
– Estupendo.
– Yo llevé uniforme ocho años -dijo Ralston -. Y me apetecía mucho dejarlo. Ahora ya llevo cinco años en vehículos de delito y sigue gustándome. Es mejor que patrullar de uniforme.
– Yo tengo todavía mucho que aprender -dijo Serge.
– Aprenderás. Es distinto que patrullar. Creo que ya te habrás dado cuenta.
Serge asintió con la cabeza arrojando el cigarrillo por la ventanilla, un lujo que jamás había podido permitirse en un coche blanco y negro porque siempre podía haber algún ciudadano que tomara el número de la matrícula e informara al sargento por infracción del código de vehículos que prohíbe arrojar sustancias encendidas desde un coche.
– ¿Estás preparado para la clave siete? -le preguntó Ralston mirando el reloj -. Todavía no son las nueve pero tengo un apetito de perros.
– Puedo comer -dijo Serge tomando el micrófono-. Cuatro-Frank-Uno solicita clave siete en Brooklyn y Mott.
– Cuatro-Frank-Uno, siete de acuerdo -dijo la locutora de Comunicaciones y Serge controló su reloj para asegurarse de haber terminado al cabo de los cuarenta y cinco minutos que se les concedía. Le molestaba que el Departamento Ies obligara a trabajar un turno de ocho horas y cuarenta y cinco minutos. Puesto que los cuarenta y cinco minutos le pertenecían, quería asegurarse de que los aprovechaba al máximo.
– Hola, señor Rosales -dijo Ralston mientras ambos se acomodaban en un reservado junto a la pared más próxima a la cocina.
En aquel reservado se escuchaban los rumores y se advertía el calor de la cocina, pero a Ralston le encantaba estar cerca de los aromas de la cocina. Era un hombre que vivía para comer, pensó Serge, y su increíble apetito estaba en desacuerdo con su delgadez.
– Buenas noches, señores -les dijo el hombre sonriendo y yendo a su encuentro desde el mostrador en el que se encontraban acomodados tres clientes.
Limpió la mesa que no necesitaba ser limpiada. Les vertió agua en dos vasos tras secar el interior del reluciente vaso de Ralston con una servilleta impecablemente blanca que llevaba colgando de su caído hombro. El hombre lucía un gran bigote que le sentaba muy bien, pensó Serge.
– ¿Qué tomarán los señores? -les preguntó el señor Rosales entregando a cada uno de ellos un menú escrito a mano imitando las letras de molde, con errores ortográficos tanto en los platos escritos en español, que figuraban a la derecha, como en los ingleses que figuraban a la izquierda. "Pueden vivir aquí toda la vida y no llegar nunca a aprender inglés -pensó Serge -. Aunque tampoco aprenden el español. Una extraña versión anglicista de ambos idiomas que desdeñan los viejos y educados mexicanos del campo."
– Yo tomaré huevos rancheros -dijo Ralston con un acento que obligó a Serge a hacer una mueca muy a pesar suyo.
Sin embargo, parecía que al viejo le gustaba escuchar a Ralston intentar hablar español.
– Y usted, señor.
– Creo que tomaré chile relleno -dija Serge con una pronunciación tan a la inglesa como la de Ralston.
Todos los oficiales ya sabían que no hablaba español y que sólo entendía unas pocas palabras.
– ¿No hueles las cebollas y el chile verde? -dijo Ralston mientras la menuda y regordeta esposa de Rosales preparaba la comida en el cuarto posterior convertido en una cocina inadecuadamente ventilada.
– ¿Cómo puedes saber que es chile verde? -le preguntó Serge sintiéndose alegre esta noche -. Quizás es chile rojo o quizá ni siquiera es chile.
– Mi nariz nunca falla -dijo Ralston tocándose la parte lateral de la ventana de la nariz-. Si dejaras de fumar, el sentido del olfato lo tendrías tan agudo como yo.
Serge pensó que una cerveza le cuadraría bien al chile relleno y se preguntó si, conociéndole bien, Ralston pediría una cerveza para acompañar la cena. Ahora trabajaban de paisano y una cerveza a la hora de cenar no podía hacerles daño. Los oficiales secretos bebían sin trabas, claro, y los investigadores eran bebedores legendarios, entonces, ¿por qué no los oficiales de vehículos de delito? No obstante, comprendía que últimamente había estado bebiendo demasiado y tendría que perder cinco quilos antes del próximo examen físico, de lo contrario el médico le enviaría seguramente al capitán "una carta de hombre gordo". En Hollywood no había bebido muchas cervezas porque solía tomar martinis. Le había resultado muy fácil acostumbrarse a los martinis. Se había emborrachado con mucha frecuencia no estando de servicio. Pero todo aquello formaba parte de su entrenamiento, pensó. El cuerpo no debe ser maltratado, por lo menos en exceso. Había estado considerando la posibilidad de reducir los cigarrillos fumados a una cajetilla diaria y había vuelto a jugar a balonmano en la academia. Algo había en su regreso a Hollenbeck que había beneficiado su salud.
Читать дальше