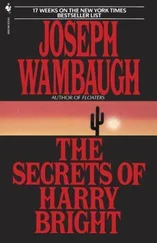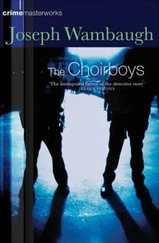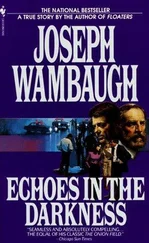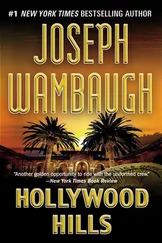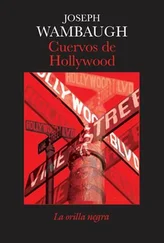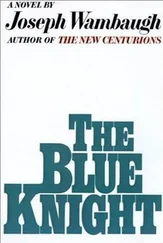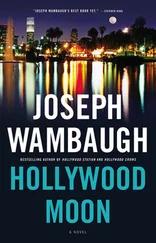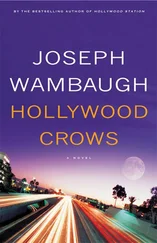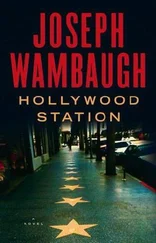– A veces, el oficial de más antigüedad se olvida de mencionar lo que para él resulta obvio. Mientras sigas confesando que no sabes nada, aprenderás rápido. A algunos individuos les molesta dar a entender que no saben nada.
Serge se había apeado del coche mientras Galloway estaba aplicando todavía el freno de emergencia. Sacó la porra del asiento de atrás y la introdujo en la vaina a la izquierda de su Sam Browne. Observó que Galloway dejaba la porra en el coche pero pensó que era mejor atenerse estrictamente a las reglas, de momento, y las reglas decían que había que llevar la porra.
La casa era un edificio de madera de un solo piso de un color rosa desteñido. La mayoría de las casas de Los Ángeles Este parecían desteñidas. Era una de las partes viejas de la ciudad. Las calles eran estrechas y Serge observó la presencia de muchas personas mayores.
– Entren, entren, caballeros -dijo la arrugada anciana hablando con voz nasal, vestida con un viejo traje color aceituna y con las piernas vendadas, mientras ellos franqueaban el reducido porche, guiándoles a través de un bosque de macetas de helechos y flores.
– Entren sin rodeos -dijo ella sonriendo y Serge se asombró de comprobar que tenía la boca llena de dientes auténticos. Debiera haber estado desdentada. Un carnoso bocio le colgaba del cuello.
– No es muy frecuente ver policías estos días -dijo sonriendo-. Antes conocíamos a todos los policías de la comisaría de Boyle Heights. Yo conocía los nombres de algunos oficiales, pero ya estarán retirados supongo.
Serge sonrió ante su acento de Molly Goldberg pero observó que Galloway estaba asintiendo muy serio, sentado en una vieja y crujiente mecedora frente a una chimenea alegremente pintada y sin usar. Serge olió a pescado y a flores, a moho y perfume y a pan en el horno. Se quitó la gorra y se sentó en el raído y gastado sofá con un barato tapiz oriental cubriendo el respaldo para atenuar los aguijonazos de los muelles rotos que estaba notando en la espalda.
– Soy la señora Waxman -dijo la mujer -. Hace treinta y ocho años que vivo en esta casa.
– ¿De veras? -preguntó Galloway.
– ¿Desean tomar algo? Una taza de café, quizás. ¿O un bollo?
– No, gracias -dijo Galloway.
Serge sacudió la cabeza y sonrió.
– Algunas noches de verano, yo me acercaba a la comisaría de policía a charlar con el oficial del escritorio. Había un chico judío que trabajaba allí y que se llamaba sargento Muellstein. ¿Le ha conocido usted?
– No -dijo Galloway.
– La avenida Brooklyn era importante entonces. Hubiera usted debido ver Boyle Heights. Aquí vivían algunas de las mejores familias de Los Angeles. Después empezaron a venir mexicanos y la gente se fue marchando hacia la zona Oeste. Ahora sólo se han quedado con los mexicanos las viejas judías como yo. ¿Qué piensan ustedes de la iglesia de más abajo?
– ¿Qué iglesia? -preguntó Galloway.
– ¡Ah! ¡No hace falta que me lo diga! Comprendo que tiene usted que cumplir con su trabajo.
La anciana sonrió con aire de complicidad mirando a Galloway y le guiñó el ojo a Serge.
– Se atreven a llamarla sinagoga -graznó -. ¿Se imagina?
Serge miró a través de la ventana la iluminada estrella de David que figuraba en lo alto de la primera sinagoga hebreo-cristiana situada en la esquina entre la calle Chicago y la avenida Michigan.
– ¿Ha visto lo que hay al otro lado de la calle? -dijo la anciana.
– ¿Qué? -preguntó Serge.
– La Iglesia Baptista Unida Mexicana -dijo la anciana, con un triunfante movimiento de su cabeza blanco tiza -. Sabía que iba a suceder. Yo se lo dije a ellos en los cuarenta cuando todos empezaron a marcharse.
– ¿Les dijo a quiénes? -preguntó Serge escuchando atentamente.
– Que hubiéramos podido vivir con los mexicanos. Un judío ortodoxo es como un mexicano católico. Hubiéramos podido vivir. Y ahora mire qué hemos conseguido. Ya eran una mala cosa los judíos reformados. ¿Y ahora judíos cristianos? No me haga reír. ¿Y baptistas mexicanos? Todo anda revuelto ahora. Quedamos muy pocos de los antiguos. Yo ya no salgo siquiera de mi patio.
– Creo que nos ha llamado usted por la señora Horwitz -dijo Galloway, dejando sumamente perplejo a Serge.
– Sí, es la historia de siempre. No hay quien aguante a esta mujer -dijo la señora Waxman-. Anda diciéndole a todo el mundo que su marido posee una tienda mejor que la de mi Morris. ¡Ja! Mi Morris es relojero. ¿Lo entienden? ¡Un verdadero relojero! ¡Un artesano, no un reparador de tres al cuarto!
La anciana se levantó y se adelantó gesticulando enojada hacia el centro de la habitación mientras fluía de su arrugada boca un goteo irreprimido de saliva.
– Bueno, bueno, señora Waxman -dijo Galloway acompañándola de nuevo a la silla-. Voy a ver inmediatamente a la señora Horwitz para decirle que deje de contar estas historias. Y si no lo hace, la amenazaremos con meterla en la cárcel.
– ¿Lo harían ustedes? ¿Harían eso? -preguntó la anciana -. Pero no la arresten, por favor. Asústenla nada más.
– Vamos a verla ahora mismo -dijo Galloway poniéndose el gorro y levantándose.
– Denle su merecido, denle su merecido -dijo la señora Waxman contemplando satisfecha a los dos jóvenes.
– Adiós, señora Waxman -dijo Galloway.
– Adiós -murmuró Serge, esperando que Galloway no hubiera advertido cuánto le había costado acostumbrarse a la senilidad de la mujer.
– Es una cliente habitual -le explicó Galloway, poniendo en marcha el coche y encendiendo un cigarrillo-. Creo que habré estado aquí como una docena de veces. Los viejos judíos siempre dicen "Boyle Heights", nunca Hollenbeck o L.A. Este. Aquí se concentraba la comunidad de judíos antes de que aparecieran los chícanos.
– ¿No tiene familia? -preguntó Serge anotando la visita en el diario.
– No. Otra señora abandonada -dijo Galloway -. Preferiría que me mataran de un disparo esta misma noche antes que acabar viejo y solo como ella.
– ¿Dónde vive la señora Horwitz?
– Vete a saber. En la zona Oeste probablemente, donde se trasladaron todos los judíos con dinero. O a lo mejor ha muerto.
Serge tomó prestado otro cigarrillo de Galloway y se relajó mientras Galloway patrullaba lentamente bajo el atardecer de finales de verano. Se detuvo frente a una licorería y le preguntó a Serge qué marca fumaba y entró en la tienda sin pedir dinero. Serge comprendió que ello significaba que la licorería era la parada de cigarrillos de Galloway, o mejor dicho, del coche Cuatro-A-Cuarenta y Tres. Había aceptado aquel regalo menor al ver que todos los compañeros con quienes había trabajado se lo habían ofrecido. Sólo uno, un joven policía serio y avispado llamado Kilton, se detuvo en un sitio en el que Serge tuvo que pagarse los cigarrillos.
Galloway regresó tras haber pagado al propietario de la licorería con unos momentos de conversación intrascendente y arrojó la cajetilla de cigarrillos sobre las rodillas de Serge.
– ¿Te parece bien un café? -preguntó Galloway.
– Estupendo.
Galloway giró en U y se dirigió hacia un pequeño restaurante de la calle Cuatro. Aparcó en el pequeño aparcamiento vacío, dejó en marcha la radio de la policía y dejó abierta la portezuela para poder oír la radio.
– Hola, cara de niño -dijo la rubia platino del mostrador, que se estropeaba los ojos dibujándose unas cejas con un ángulo ridículo.
Si había alguna cosa que tuvieran los mexicanos era la cabellera, pensó Serge. ¿Por qué se habría estropeado ésta la suya con productos químicos?
– Buenas tardes, Sylvia -dijo Galloway-. Te presento a mi compañero Serge Duran.
– ¿Qué tal, güero ? -dijo Sylvia, preparando dos humeantes tazas de café que Galloway no se ofreció a pagar.
Читать дальше