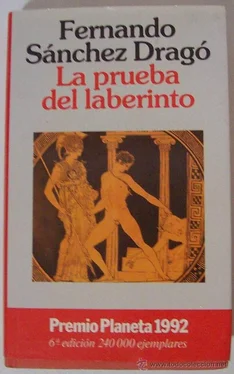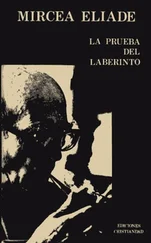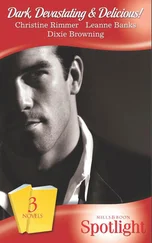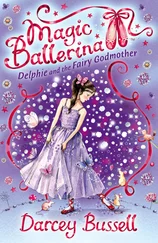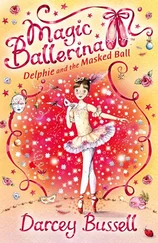– No exageres, hermoso. A Henry Miller, salvando todas las distancias que sea preciso salvar, le pasó lo mismo. Y tenía ya más de cuarenta años de holgazanería y sexus cuando un buen día, abandonado por la puta de su mujer pegó un puñetazo en la mesa, rompió la baraja se largó a París desde Nueva York, conoció a Anais Nin y a Lawrence Durrell, sajó la pústula se espatarró y parió el Trópico de Cáncer. Fue la primera en la frente. Y ya no dejó nunca de escribir.
– No menciones la soga en casa del ahorcado, Herminio. Se nota que eres vidente, porque acabas de poner la bala donde pusiste el ojo. ¿Sabes que el ejemplo de Henry Miller me sirvió durante mucho tiempo de estímulo, de consuelo y de escudo protector frente a las insidias de mis semejantes, en general, y de mis futuros colegas en particular, y me ayudó -dentro de lo que cabía, que no era mucho-a nadar, a guardar la ropa y a ir tirando?
– ¿Para qué sirve remover todo eso, Dionisio? Ya no tiene ninguna importancia. La fuerza de los hechos se la ha quitado, porque lo cierto-te guste o no, llorica-es que te convertiste en un escritor caudaloso, que las enciclopedias hablan de ti y que tu próximo libro, si no he echado mal las cuentas, será el decimoquinto en la lista.
Decía tu admirado Hemingway que importa más el fin de algo que su principio.
– Esa frase es de la Biblia -apunté distraídamente-. Hemingway la sacó de allí.
– Olvidaba tus estudios evangélicos. Las enciclopedias no deberían citarte como escritor, sino como Padre de la Iglesia. ¿Cuándo subes a los altares?
– Cuando en Roma se enteren de la paciencia que tengo contigo. Y ahora, por favor, déjame terminar mi cuento. ¿Quieres saber cómo y cuándo me convertí en un escritor de verdad, en un escritor que escribía y que, desde entonces no ha dejado de hacerlo?
– No hace falta que me lo digas, porque se te ve venir. Apuesto doble contra sencillo a que te convertiste en escritor a tu regreso de Konarak. ¿Acierto?
– Aciertas, sabelotodo. Fue como un milagro como si amaneciera, como si el polen de la flor amarilla me hubiese preñado. Llegué a España, descargué-como Henry Miller-un puñetazo en la mesa, desenfundé la máquina de escribir (que tenía polvo de siglos), rompí aguas y puse la primera línea de mi primera novela. Tres meses después estaba vista para sentencia. Y ya todo fue coser y cantar, Herminio, excepto en lo tocante al libro sobre Jesús.
– Por cierto: ¿cómo va eso?
– Olvídate. Y a lo que íbamos-: ¿te convence la prueba que acabo de darte? ¿Empiezas a creer que las tres flores amarillas están indisoluble e hipostáticamente unidas entre sí como según la Iglesia, lo están las tres personas de la Santísima Trinidad?
– ¿Otra vez a vueltas con la teología?
– Anda, sé bueno y reconoce que estás impresionado.
– Estoy impresionado. Dame la segunda prueba.
– Inmediatamente. Y átate bien los machos…
– Imposible.
– … porque es reciente.
– Especifica fecha y lugar. Y abrevia, que ya es noche cerrada y tengo una cita galante.
– El asunto empezó hace cosa de un año y pico en el casón de los jesuitas de Madrid.
– ¿Empezó?
– Sí, empezó, porque todavía no ha terminado.
– ¿Qué hacía un chico como tú en un sitio como ése? ¿Algún trámite de tu proceso de canonización?
– Me habían invitado a dar una conferencia sobre temas de parapsicología y al final saqué a relucir la historia de la flor amarilla. La conté más o menos, tal y como la cuento en el libro.
– ¿Y qué pasó?
– Nada. De momento, nada. Terminé de hablar, capeé el coloquio, saludé al respetable, me despedí de los organizadores y cada mochuelo se fue a su olivo. Pero alrededor de quince días más tarde recibí una llamada telefónica. Una extraña llamada. Era de una desconocida…
– Ya estamos. Cherchez la femme. Como de costumbre.
– … una señora de media edad -aunque eso no lo supe hasta que la vi-que con voz ligeramente lúgubre…
– ¡Lagarta! Seguro que quería impresionarte.
– … me dijo que tenía que darme algo, que se trataba de una cosa muy importante para mí -no para ella, recalcó- y que, si consentía en recibirla, no me arrepentiría.
– Y la recibiste, claro. Supongo que esa misma noche, bien perfumado, a media luz los dos, con una película porno ya preparada en el vídeo y, naturalmente, en paños menores, ¿no? ¡Pendón, que eres un pendón!
– Esta vez sólo aciertas en lo primero, bruja. Nunca me han gustado las mujeres maduras. Yo que tú revisaría y apretaría las tuercas de la clarividencia, porque deben de andar un poco flojas.
– Sí, por culpa del continuo tracatrá al que me entrego con descoco todas las noches. Sigue verdugo.
– Sigo. La misteriosa desconocida vino, pues a verme e inmediatamente observé que traía en la mano un pequeño paquete primorosamente envuelto en papel de regalo. La invité a pasar y a sentarse en el saloncito de las visitas, no quiso beber nada, intercambiamos unas cuantas vaguedades -las de rigor- y enseguida me explicó que era profesora de yoga y adicta a la nueva era…
– La clásica mariconchi insatisfecha y menopaúsica.
– … que había asistido a mi conferencia en la casa madre de los jesuitas y que, un par de días después, había ido a la sede madrileña de los rosacruces para escuchar en ella a otro tipo tan pirado, supongo, como yo.
– No creo que existan.
– Y en la puerta del salón de actos se topó al parecer, con un par de miembros de la secta plantados allí para entregar a todo el que entraba, como saludo de bienvenida, una rosa tan bonita, princesita, tan bonita como tú.
– ¡Zalamero! ¿Me dejas que adivine el desenlace? Está cantado: la desconocida abrió el paquete y sacó de él la flor de Borges que le habían regalado los rosacruces. ¿A que sí?
– Caliente, Herminio, muy caliente, pero espera un poco, que el asunto no es tan simple. La rosa que le dieron era amarilla, como la de la muerte del poeta Marino, pero la desconocida -que ya empezaba a dejar de serlo para mí- no reparó en la coincidencia. Se fue a casa con su regalo a cuestas, colocó la flor en la peana de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y se olvidó de ella hasta tal punto que ni siquiera se preocupó de ponerla en un jarrón o en un vaso con un poco de agua.
– Acaba de una vez. ¿Te acostaste o no te acostaste con ella?
– Deja de graznar, maricón… La señora, a todo esto, que ya se me olvidaba, tenía en su biblioteca desde hacía mucho tiempo, y entre otros libros míos, mi primera novela, ésa que está ahí -la señalé-, sobre tu camilla, y después de oír mi conferencia en el casón de los jesuitas se decidió a leerla, cosa que hizo, pian piano, durante las dos semanas siguientes. Y así fueron pasando los días y las páginas hasta que llegó al capítulo que acabamos de releer juntos.
Me interrumpí para mojar los labios en el vasito de orujo de las montañas de Orense que Herminio me había servido al llegar a su casa y que estaba muriéndose de risa y de calor junto a la palmatoria de una de las velas, y seguí en el uso de la palabra.
– Lo leyó-dije-y al terminarlo levantó casualmente, o quizá causalmente, la mirada hacia el altarcillo del Sagrado Corazón y descubrió, con el estupor que cabe imaginar, que la rosa seguía tan fresca, tan lozana y tan rozagante como el primer día.
– ¿Púrpura del jardín, pompa del prado?
– Tienes buena memoria. Pues sí, Herminio supongo que sí, más o menos. Y entonces, la señora, intrigada, hizo lo mismo que habrías hecho tú: se levantó, se acercó a la imagen de Jesús cogió la rosa, la olió, la miró y la remiró de arriba abajo, la puso al trasluz, volvió a olerla y se quedó acojonada.
Читать дальше