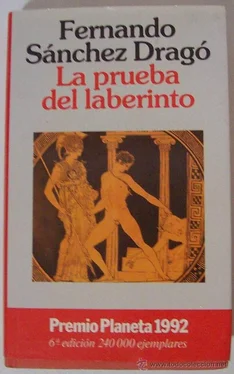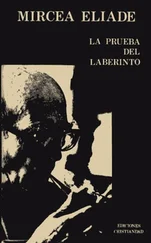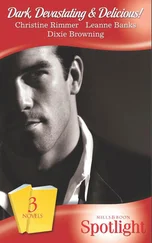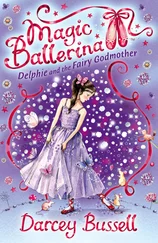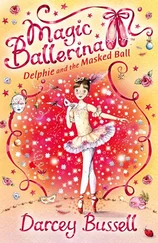“Este Cristo, despojado de caridad, sólo es nuevo para el cristiano. No para quien leyó la Baghavad Gita, la Tabla Esmeralda, el Bardo Todol o la Regla Celeste. Luz blanca, nirvana, negación, unidad, juego conciliador de los contrarios, dialéctica del yang y el yin que incesantemente se atraen y se repelen, vanidad del tiempo: el mensaje es siempre el mismo. Y ni siquiera su expresión varía. Abro al azar unos textos. Leo en Krishna:…Se alcanza la perfección conquistando la ciencia de la unidad, que es superior a la sabiduría. Cuando descubras al ser perfecto que te habita y está por encima del mundo, toma la irrevocable decisión de abandonar al enemigo que asume la forma del deseo. Domina las pasiones, porque el gozo de los sentidos es la matriz del futuro tormento”. Y en Hermes Trismegisto:“Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo para hacer los milagros de una sola cosa.
Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria. Subirá de la tierra al cielo y de nuevo bajará a la tierra recibiendo la fuerza de las cosas superiores o inferiores". Y en Milarepa, bandido y santo de Buda:
“Patria, casa, campos familiares pertenecen a un mundo sin realidad… Cuando tuve un padre, él no me tenía como hijo. / Cuando tuvo un hijo, ya no tuve padre. / Nuestro encuentro fue ilusión. / Yo, hijo, respetaré la ley de la realidad”.
Levanté la cabeza sin separar el bolígrafo del papel, miré a la bella durmiente que ronroneaba junto a su gato y pensé en la conversación que habíamos mantenido poco antes. Era imposible no asociar lo que yo había dicho, o pensado, a lo que acababa de leer. Luego me incliné sobre los folios y seguí con mi tarea.
Y en Tilopa, maestro zen:
“Ningún pensamiento, ninguna reflexión, ningún análisis, / ninguna preparación, ninguna intención. / Dejad que se defina por si mismo”.
Y en Omar Kheyyam:«Sabemos que la bóveda celeste, bajo la cual vivimos, no es sino una linterna mágica, el Sol es la llama, el Universo la lámpara y nosotros pobres sombras que vienen y van.
Y en Laotsé:«Quien tiene conciencia del Principio Masculino / y se atiene al Principio Femenino / es como un cauce profundo que atrae todo el universo hacia él."Y en el sufi Jalaludin Rumi: “Dos cañas beben en un arroyo. Una está hueca. La otra es una caña de azúcar." Así, de golpe, a lo largo de una de las lecturas más determinantes de mi vida, recuperé la religión de mis mayores, que mis mayores habían perdido. Sesenta páginas escasas obraron el milagro de convertirme -se necesitaba mucho poder y mucha magia para eso-y de enseñarme entre bastidores el tinglado que la Iglesia de Nicea, Trento y Roma había erigido con denarios que no le pertenecían. Caballero agnóstico naufragado en el Ganges, no era yo un profesional del ateismo al empezar la lectura de los evangelios gnósticos, pero seguía siéndolo del anticristianismo. Al terminarlos, en cambio, era lo que se dice un creyente.
Cerré el libro y me recosté sobre los cojines del diván con los folios en la mano para releer cuidadosamente lo trascrito. Algo, mientras lo copiaba, me había llamado con fuerza la atención y no precisamente para bien. Algo chirriaba en aquel texto, algo desentonaba, algo me desagradaba y hería, algo picoteaba mi conciencia.
Lo encontré en seguida: estaba en la primera línea del segundo párrafo… ¿Un Cristo despojado de caridad? ¡Qué horror! ¿Cómo podía haber escrito semejante despapucho? ¿Excesos de juventud? No, no, de ningún modo. Tenía yo treinta y tres años-la edad de Dante cuando bajó al infierno y de Jesús cuando ascendió a los cielos- en el momento de escribir esa necedad. Ni la inexperiencia ni las ganas de epatar ni el atolondramiento propio del mocerío podían servirme de coartada. Excesos, por lo tanto, no de juventud sino de la aridez intelectualoide,-fruto de la educación cartesiana que había recibido y de mis coqueteos con el marxismo-que en aquella época me caracterizaba.
Pero todo eso había cambiado cuando empecé a seguir de verdad el camino del corazón y ahora, a mediados del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno, era precisamente el Cristo de la caridad-y no el de los altos estudios teológicos-el que con más aliento e insistencia me llamaba, conquistaba y embrujaba.
El cristianismo, si no era generosa voluntad de servicio al prójimo, no era casi nada. O era algo tan insignificante, rebuscado, lateral, caprichoso y extremista que no merecía la pena detenerse en él.
¡Señor, Señor!, me dije con desánimo mientras me levantaba. ¿Siempre vas a escurrirte entre mis dedos como ese agua del refrán que nunca he de beber?
Estaba harto de mí, de mis luchas, de mis crisis, de mis viajes, de mis pesquisas, de mis titubeos. ¡Quién pudiese volver atrás y nacer de nuevo siendo otro! ¡Quién retuviera o recuperase de por vida la consoladora fe del carbonero!
¡Quién hubiese permanecido al socaire de Cristina y de la pequeña ciudad provinciana sin irse a Benarés para caer allí deslumbrado por el fulgor del Espíritu!
Recogí y guardé bajo siete llaves los bártulos del hachís para que no los encontrase mi secretaria (aunque luego recordé que, por ser fiesta, no vendría), besé suavemente a Kandahar en la mejilla, hice una carantoña al gato-que no se dio por aludido-y salí de puntillas dejando la puerta entornada para que se airease la habitación.
Tenía que dormir. Tenía que dormir un poco -tres o cuatro horas por los menos,-si quería recuperar el mínimo de lucidez y de arrestos necesario para arrostrar la dura batalla interior y exterior que como una locomotora sin frenos se me venía encima.
Porque eso sí: en cualquier caso, y saliese el sol por donde saliese, estaba firmemente decidido a cumplir la promesa que le había hecho a Jaime. Aquel tiburón con hechuras de buitre, y amigo mío, sabría el próximo lunes si Dionisio Ramírez, el escritor madrileño que pasó en absoluta soledad -como Sinuhé, el egipcio- todos los días de su vida, se embarcaba o no en la incierta aventura de escribir y publicar las memorias de Jesús de Galilea.
El martes, festividad de san José, no mejoraron las cosas. Me desperté pasada la una de la tarde con varios litros de engrudo en el cerebro.
En seguida comprobé que la casa estaba vacía. Devi, por lo visto (eso, al menos, aseguraba una nota que encontré sobre la mesa de la cocina) se había ido a comer al campo y a corretear luego por el Parque de Atracciones con la familia de una compañera de colegio que se llamaba Pepa y que celebraba así el día de su santo. Bruno como de costumbre había desaparecido sin dar explicaciones, tragado por el escotillón de su afanosa búsqueda de autonomía y de sus insoportables e inexplicables rarezas. Y de Kandahar, que era el báculo de mi congoja, ni rastro.
La secretaria, efectivamente, no había venido.
La criada pasaba todos los días de fiesta en su pueblo. Mi chica seguía viaje y, al parecer, no tenía un teléfono a mano. El puñetero loro de Cartagena de Indias estaba pachucho, tristón, con la cresta mustia y las plumas lacias, y no decía ni pío. Jumble debía de andar haciendo el golfo por los tejados y las guardillas. Y en cuanto al otro gato, el que aún no tenía nombre porque acababa de incorporarse a la comunidad de los Ramírez, lo más probable era que siguiese escondido debajo de la alacena o de cualquier otro mueble bufando a diestro y siniestro.
No hice prácticamente nada en todo el día. No desayuné, almorcé zumo de frutas y cápsulas de vitaminas, y a la hora de cenar me tomé desganadamente un plato de sobras. El teléfono, en contra de su costumbre, guardó un silencio sepulcral. Ni siquiera me molesté en sacar los bártulos del hachís para prepararme un buen chilón que me consolara y me quitara el polvo de la abulia o me hundiese del todo en ella. Puse a Jesús entre paréntesis, conté una por una y analicé con detenimiento las motas, grietas, desconchones e irregularidades del techo del cuarto de estar y no recurrí ni una sola vez al truco terapéutico de la respiración abdominal en ocho tiempos. Intenté leer sin mucho convencimiento un par de libros de escaso fuste y en ninguno de los dos pasé de la primera página. Al dar las cinco de la tarde en el reloj de péndulo del comedor acepté la idea de que la jornada estaba perdida, me tiré como un trapo sucio delante del televisor y absorbí sin pestañear ni rabiar, durante muchas horas, dosis masivas de veneno, de patrañas, de idioteces, de tetas de silicona, de muslos de futbolistas, de anuncios de detergentes y de consignas subliminales elaboradas, envasadas y lanzadas al éter por los nauseabundos periodistas pesebreros del partido en el poder.
Читать дальше