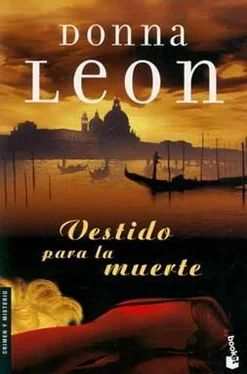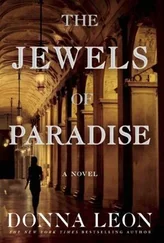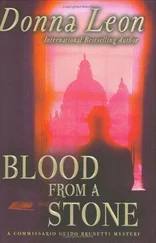– ¿Su sargento?
– Sí, señor.
Brunetti lanzó una rápida mirada a la hierba alta y luego miró la camisa del policía, empapada en sudor.
– Suba a nuestro coche, agente Scarpa. Tiene aire acondicionado. -Y al conductor-: Vaya con él. Espérenme allí.
– Muchas gracias, comisario -dijo el policía, y descolgó la chaqueta del respaldo de la silla.
– Déjelo -dijo Brunetti al ver que el hombre iba a ponérsela.
– Gracias -repitió el policía, que se agachó y agarró la silla.
Los dos hombres fueron hacia el edificio. El policía dejó la silla en la plataforma de cemento que había frente a la puerta trasera del edificio y se reunió con el conductor. Los dos agentes desaparecieron por la esquina y Brunetti fue hacia el agujero de la cerca.
Agachándose, cruzó al otro lado y se acercó a los matorrales. Por todas partes había señales del paso del equipo del laboratorio: orificios en el suelo, donde habían clavado las varillas para medir distancias, tierra levantada por zapatos que giraban sobre sí mismos y, cerca de las matas, unas ramitas cortadas, apiladas cuidadosamente. Sin duda habían tenido que recortar el arbusto al sacar el cuerpo, para que no lo arañaran las afiladas hojas.
Brunetti oyó a su espalda un portazo y una voz de hombre que gritaba:
– Eh, usted, ¿qué está haciendo ahí? ¡Apártese ahora mismo!
Brunetti dio media vuelta y, tal como esperaba, vio a un hombre con uniforme de policía que se acercaba andando deprisa, procedente de la puerta trasera del edificio. Como Brunetti lo miraba pero no se apartaba del matorral, el policía desenfundó el revólver y gritó:
– Levante las manos y acérquese a la valla.
Brunetti dio media vuelta y se dirigió hacia el policía andando como si pisara un terreno pedregoso, con los brazos extendidos hacia los lados para mantener el equilibrio.
– Que las levante he dicho -gruñó el policía cuando Brunetti llegó a la cerca.
El policía tenía un arma en la mano, por lo que Brunetti no trató de hacerle comprender que ya llevaba las manos levantadas, aunque no por encima de la cabeza. Sólo dijo:
– Buenas tardes, sargento. Soy el comisario Brunetti de Venecia. ¿Ha tomado declaración a los de ahí dentro?
El hombre tenía unos ojos muy pequeños en los que no brillaba una gran inteligencia, aunque sí la suficiente como para que Brunetti advirtiera que se daba cuenta del dilema que se le planteaba: o pedir a un comisario de policía que se identificara o dejar marchar a un impostor.
– Perdón, comisario, pero me daba el sol en los ojos y no lo he reconocido -dijo el sargento, a pesar de que tenía el sol sobre el hombro izquierdo. Pero hubiera podido salvarse con esto, ganándose el respeto de Brunetti, mal que a éste le pesara, de no haber remachado-: Es muy desagradable salir al sol tan bruscamente desde un sitio oscuro. Además, no esperaba a nadie más.
En la placa que llevaba en el pecho se leía el apellido: «Buffo».
– Parece ser que Mestre va a estar sin comisarios durante un par de semanas, y me envían a mí para que lleve la investigación.
Brunetti se agachó y pasó por el agujero de la valla. Cuando enderezó el cuerpo, el revólver de Buffo estaba enfundado y la funda, abrochada.
Brunetti empezó a andar hacia la puerta trasera del matadero. Buffo iba a su lado.
– ¿Qué información le ha dado esa gente?
– Nada más de lo que ya había averiguado esta mañana, cuando nos llamaron. Un matarife, Bettino Cola, encontró el cadáver poco después de las once. Había salido a fumar un cigarrillo y fue hasta la cerca porque decía que había visto unos zapatos en el suelo.
– ¿Y no había tales zapatos? -peguntó Brunetti.
– Sí, señor. Allí estaban cuando llegamos nosotros.
Cualquiera que le oyese podía pensar que Cola había puesto los zapatos allí para alejar las sospechas de sí. Brunetti detestaba a los policías duros tanto como cualquier simple ciudadano o cualquier criminal.
– El que llamó dijo que había una puta en un campo. Yo me personé e hice la inspección ocular. Pero era un hombre -concluyó Buffo, y escupió.
– Según mis informes, se trata de un homosexual que ejercía la prostitución -dijo Brunetti con voz átona-. ¿Ha sido identificado?
– No, señor, todavía no. Hemos pedido que le hagan fotos en el depósito, pero está muy desfigurado. Después, un dibujante hará un esbozo del aspecto que debía de tener antes. Lo haremos circular por ahí y antes o después alguien lo reconocerá. Son muy conocidos estos chicos -dijo Buffo con una sonrisa que tenía mucho de mueca y prosiguió-: Si era de por aquí, no tardaremos en tener una identificación.
– ¿Y si no lo era? -preguntó Brunetti.
– Entonces nos costará más tiempo, imagino. O quizá no lleguemos a saber quién era. En cualquier caso, no se habrá perdido mucho.
– ¿Y eso por qué, sargento Buffo? -preguntó Brunetti suavemente, pero Buffo sólo captó las palabras, no la entonación.
– ¿Y qué falta hacen? Son todos unos degenerados. Están llenos de sida y no tienen escrúpulos en contagiárselo a trabajadores decentes. -Volvió a escupir.
Brunetti se paró y se volvió de cara al sargento.
– Tal como yo lo veo, sargento Buffo, estos trabajadores decentes que tanto le preocupan se contagian del sida porque pagan a esos «degenerados» para darles por el culo. Que no se nos olvide. Y que tampoco se nos olvide que ese hombre, quienquiera que fuera, ha sido asesinado y nuestro deber es encontrar al asesino. Aunque sea un trabajador decente.
Dicho esto, Brunetti abrió la puerta y entró en el matadero. Prefería la inmundicia de dentro a la de fuera.
Dentro, Brunetti averiguó poco más; Cola repitió su declaración, y el encargado la corroboró. Buffo, hoscamente, le dijo que ninguno de los hombres que trabajaban en el matadero había visto nada extraño, ni aquella mañana ni el día anterior. Las putas habían llegado a integrarse en el paisaje de tal modo que ya nadie se fijaba en ellas ni en lo que hacían. Ninguno de los hombres recordaba haberlas visto en el campo que había detrás del matadero, lo que no era de extrañar, con aquel olor. De todos modos, si alguna hubiera rondado por allí, nadie le hubiera prestado atención.
Una vez informado de todo ello, Brunetti volvió al coche y dijo al conductor que lo llevara a la questura de Mestre. El agente Scarpa, que ya se había puesto la chaqueta, bajó del coche y subió al del sargento Buffo. Cuando los dos coches circulaban hacia Mestre, Brunetti bajó a medias el cristal, para que entrase un poco de aire, aunque fuera caliente, para diluir el olor a matadero que le impregnaba la ropa. Al igual que la mayoría de italianos, Brunetti se burlaba de la dieta vegetariana, que tachaba de una de tantas manías de personas sobrealimentadas, pero hoy la idea le parecía perfectamente razonable.
En la questura , su conductor lo llevó al primer piso y le presentó al sargento Gallo, un hombre cadavérico, de ojos hundidos, que daba la impresión de que, con los años, la misión de perseguir al criminal le había consumido las carnes.
Cuando Brunetti se hubo sentado a un lado del escritorio de Gallo, el sargento le dijo que podía añadir muy poco a lo que Brunetti ya sabía, aparte del informe preliminar verbal del forense: muerte a consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza y en la cara, acaecida entre doce y dieciocho horas antes de que se encontrara el cuerpo. El calor hacía difícil precisarlo. Por las partículas de óxido halladas en algunas de las heridas y por la forma de éstas, el forense suponía que el arma del crimen era un objeto de metal, probablemente un trozo de tubo, un cuerpo cilíndrico, desde luego. El laboratorio no enviaría los resultados de los análisis de sangre y del contenido del estómago hasta el miércoles por la mañana como mínimo, por lo que aún no se sabía si la víctima se encontraba bajo los efectos de drogas o alcohol en el momento de la muerte. Puesto que muchas de las prostitutas de la ciudad y casi todos los travestis eran drogadictos, ello parecía probable, aunque, al parecer, no se habían encontrado en el cuerpo indicios de que se inyectara. El estómago estaba vacío, pero se observaban señales de que había comido por lo menos seis horas antes de la muerte.
Читать дальше