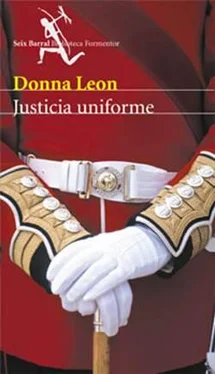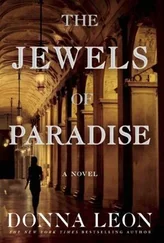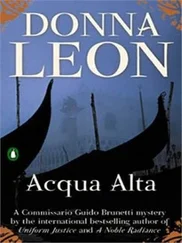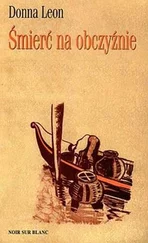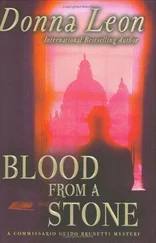Vianello volvió a mover negativamente la cabeza.
Los tres hombres permanecieron unos minutos en el pasillo, hasta que Brunetti se cansó y dijo a Vianello que podía volver a su puesto y él subió a su despacho. Allí esperó casi ana hora, hasta que Pucetti llamó para comunicarle que el avvocato Donatini decía que su cliente estaba dispuesto a hablar con él.
Brunetti llamó a Vianello para pedirle que se reuniera con él en la sala de interrogatorios, pero no se dio prisa en bajar. Vianello ya estaba allí cuando él llegó.
Brunetti asintió y Vianello abrió la puerta y se apartó a un lado, cediendo el paso a su superior.
Donatini se levantó y tendió la mano a Brunetti, que la estrechó brevemente. El abogado dibujó su fría sonrisa, y Brunetti observó que, desde la última vez que se habían visto, el hombre había recibido un concienzudo tratamiento dental. Las fundas a lo Pavarotti de los incisivos superiores habían sido sustituidas por otras más acordes con las proporciones de su cara. El resto se mantenía igual: cutis, traje, corbata y zapatos entonaban un coro de alabanza al dinero, el éxito y el poder.
El abogado saludó a Vianello con un seco movimiento de la cabeza pero no le tendió la mano. Los Filippi, padre e hijo, levantaron la cabeza a la entrada de los policías pero no esbozaron ni la más leve señal. El padre vestía de paisano, pero su traje, al igual que el de Donatini, hablaba con tanta elocuencia de riqueza y poder, que lo mismo hubiera podido ser un uniforme. Debía de tener la edad de Brunetti pero aparentaba diez años menos, quizá en virtud de una natural gracia animal o de muchas horas de gimnasio. Tenía ojos oscuros y la nariz larga y delgada que había heredado su hijo.
Donatini, asumiendo el derecho a señalar el procedimiento, indicó a Brunetti el asiento situado al otro extremo de la mesa rectangular, y a Vianello, la silla de un lateral. De este modo, él quedaba de cara a Brunetti, y sus clientes, frente a Vianello.
– No le haré perder el tiempo, comisario -dijo Donatini-. Mi cliente se ha brindado a hablarle acerca de los desafortunados sucesos ocurridos en la academia. -El abogado se volvió hacia el cadete, que asintió solemnemente.
Brunetti asintió a su vez, con gentileza, o eso creía él.
– Al parecer, mi cliente sabe algo acerca de la muerte del cadete Moro.
– Estoy impaciente por oírlo -dijo Brunetti con una curiosidad que matizó de politesse.
– Mi cliente estaba… -empezó Donatini, pero Brunetti lo interrumpió levantando ligeramente una mano, con suavidad, sugiriendo una pausa.
– Si no tiene inconveniente, avvocato, me gustaría grabar lo que tenga que decir su cliente.
Esta vez fue el abogado el que respondió con politesse, que se tradujo por una leve inclinación de la cabeza.
Al alargar la mano para conectar el micrófono, Brunetti se preguntó cuántas veces habría hecho esta operación. Dio la fecha, su nombre y grado e identificó a todos los presentes.
– Mi cliente… -volvió a empezar Donatini, y de nuevo Brunetti le interrumpió levantando la mano.
– Creo, avvocato -dijo el comisario inclinándose para desconectar el micrófono-, que sería preferible que su cliente hablara por sí mismo. -Antes de que el abogado pudiera hacer objeciones, Brunetti prosiguió, sonriendo con naturalidad-: Eso daría más espontaneidad a sus palabras y haría más fácil para él aclarar cualquier extremo que pudiera parecer confuso. -Brunetti sonrió, felicitándose por la elegancia con que había manifestado que se reservaba el derecho a interrogar al muchacho durante su declaración.
Donatini miró al maggior Filippi que hasta ese momento había permanecido inmóvil y callado.
– ¿Y bien, Maggiore? -preguntó cortésmente.
El maggiore asintió, gesto al que su hijo respondió con lo que parecía el involuntario esbozo de un saludo.
Brunetti sonrió al muchacho y conectó de nuevo el micrófono.
– ¿Su nombre, por favor? -preguntó.
– Paolo Filippi. -Hablaba más alto y más claro que la vez anterior, seguramente, en atención al micrófono.
– ¿Es usted alumno de tercer año en la Academia Militar de San Martino en Venecia?
– Sí.
– ¿Quiere decirme qué ocurrió en la academia la noche del tres de noviembre de este año?
– ¿Se refiere a Ernesto? -preguntó el chico.
– Sí; la pregunta se refiere, concretamente, a todo lo relacionado con la muerte de Ernesto Moro, también cadete de la academia.
El muchacho guardó silencio tanto rato que al fin Brunetti preguntó:
– ¿Conocía a Ernesto Moro?
– Si.
– ¿Eran amigos?
El muchacho se encogió de hombros rechazando tal posibilidad, pero, antes de que Brunetti pudiera recordarle que debía responder de viva voz, Paolo dijo:
– No; no éramos amigos.
– ¿Por qué razón?
La sorpresa del joven fue evidente.
– Tenía un año menos que yo. Estaba en otro curso.
– ¿Existía alguna otra razón que le impidiera ser amigo de Ernesto Moro?
El muchacho reflexionó y dijo:
– No.
– ¿Puede hablarme de lo sucedido aquella noche?
El chico tardaba tanto en responder que su padre se volvió ligeramente hacia él y movió la cabeza de arriba abajo.
Paolo se inclinó hacia su padre y le susurró unas palabras de las que Brunetti no pudo menos que oír: «¿es necesario?».
– Sí -dijo el maggior con firmeza.
El muchacho miró a Brunetti.
– Es difícil -dijo con voz desigual.
– Sólo cuéntame lo sucedido, Paolo -dijo Brunetti, pensando en su propio hijo y en las confesiones que había hecho en su vida, aunque estaba seguro de que ninguna podía compararse, por su gravedad, con lo que este muchacho podía tener que decir.
– Aquella noche… -empezó el joven, tosió nerviosamente y volvió a empezar-: Aquella noche, yo estaba con él.
Brunetti creyó preferible no decir nada, por lo que se limitó a animarle con la mirada a continuar.
El muchacho miró a la cabecera de la mesa, donde estaba Donatini, que asintió con gesto paternal.
– Yo estaba con él -repitió.
– ¿Dónde?
– En las duchas -dijo el chico. Normalmente, tardaban mucho en confesar. La mayoría tenían que preparar el terreno con una serie de detalles y circunstancias, destinados a hacer que lo que finalmente había sucedido pareciera inevitable, por lo menos, a sus propios ojos-. Estábamos en las duchas -repitió.
Brunetti miró a Donatini, que apretó los labios y meneó la cabeza.
El silencio se prolongaba tanto que al fin Donatini se sintió obligado a decir:
– Cuéntaselo, Paolo.
El muchacho carraspeó, miró a Brunetti, fue a mirar a su padre, pero se contuvo y otra vez miró a Brunetti.
– Hacíamos cosas -dijo, y calló. Cuando parecía que no iba a decir más, agregó-: Cosas el uno al otro.
– Comprendo -dijo Brunetti-. Continúa, Paolo.
– Somos muchos los que hacemos eso -dijo el muchacho en una voz tan baja que Brunetti pensó que quizá el micrófono no la captara-. Ya sé que no está bien, pero con eso no perjudicamos a nadie. Y lo hacen todos. De verdad. -Brunetti no decía nada, y el muchacho agregó-: Vamos con chicas. Pero en casa. Y por eso es… es difícil… y… -aquí su voz se apagó.
Brunetti, evitando mirar al padre, dijo a Donatini:
– ¿Debo deducir que los muchachos practicaban actos sexuales? -pensó que debía expresarlo con toda claridad, y confiaba en no equivocarse.
– Masturbación, sí -dijo Donatini.
Hacía décadas que Brunetti había dejado atrás la edad de aquel muchacho, pero no comprendía a qué venía tanta vergüenza. Eran muchachos en la última fase de la adolescencia, que vivían con otros muchachos. Su conducta no le parecía sorprendente; su actitud de ahora, sí.
Читать дальше