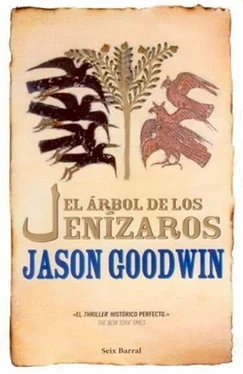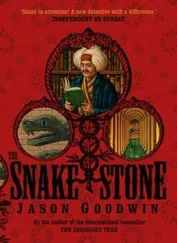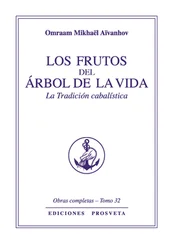– Eso es bueno -dijo Yashim-. Demuestra que el sistema está funcionando.
– ¡Puf! Menos mal que me lo dices.
El último pliegue del plano puso en escena a la torre de Gálata y también a la vieja tekke del cuartel de los jenízaros, ahora enterrada bajo los establos imperiales. Tal como Eugenia había predicho, completaron su comparación más rápidamente, porque no sólo la forma de la ciudad menguaba, sino que gran parte de ella, sobre la punta del serrallo, estaba cubierta por el palacio y los terrenos adyacentes. No encontraron nada que los sorprendiera.
– Es tarde -dijo Yashim-. Debería irme.
Eugenia se puso de pie y se estiró, como una bailarina de ballet, primero sobre un pie, luego sobre el otro.
– ¿Cómo? Quizás no se te ha ocurrido, pero la embajada está cerrada por la noche. Altos muros. Guardias. Ni un ratón podría entrar… o salir. Afortunadamente para mí, tú no eres un ratón.
Con un floreo, soltó el cordón de su cintura. Su bata se abrió de par en par, ella se encogió de hombros y salió desnuda.
– El placer es todo mío -dijo Yashim con una sonrisa.
– Ya lo veremos -dijo ella, y alargó la mano.
El maestro del gremio de soperos se cogió los extremos del bigote con ambas manos y se los atusó pensativamente.
Luego tomó la antigua llave que el vigilante acababa de devolverle y la deslizó de nuevo en el gran llavero.
Sabía que el investigador de palacio tenía que estar en lo cierto. Sólo los vigilantes de la noche podían haber organizado el robo. Pero ¿por qué? Tenía que ser alguna estúpida broma, supuso. Quizás algún ritual sentimental suyo. Cuando les explicó que uno de los calderos había desaparecido, esperaba que ellos desviaran la mirada y parecieran avergonzados. Creía que confesarían. Había esperado que tuvieran confianza en él.
Pero solamente lo miraron con fijeza. Y lo negaron todo. El maestro sopero se quedó decepcionado.
– Mirad -volvió a empezar el maestro sopero-. No quiero castigaros. Quizás el caldero sea devuelto y quizás no haga falla decir nada más al respecto. Pero -levantó un grueso dedo- estoy preocupado. El gremio es una familia. Tenemos dificultades y las resolvemos. Yo las resuelvo. Es lo que hago yo; yo soy el jefe de esta familia. De manera que cuando un extraño viene a hablarme de problemas sobre los que no sé nada, me preocupo. Y también me siento avergonzado.
Hizo una pausa y miró a los tres hombres a los ojos. Ellos no bajaron la mirada.
– Un tipo entrometido, de palacio, ha venido a decirme algo que ha ocurrido en mi propia casa. Ah… Empezáis a comprenderlo, ¿no?
Había detectado un resquicio de interés… pero nada más.
El maestro sopero volvió a atusarse el bigote. No pensaba con mucha rapidez, pero la reunión lo inquietaba. Los vigilantes no se mostraban exactamente insolentes, pero sí fríos. El maestro sopero creía que había corrido un riesgo por ellos, dándoles trabajo cuando estaban desesperados; pero no había habido ninguna señal de reconocimiento en esta ocasión.
De repente se detuvo en seco. No llegó a despedirlos porque tuvo la incómoda impresión de que se le había lanzado una amenaza sin palabras. Que debería ocuparse de sus propios asuntos… ¡Como si el robo de un caldero, y el posterior silencio, no fueran asunto suyo! Pero no podía despedirlos sin más. Si ellos sufrían, él podría sufrir. Podrían acusarlo de ayudar a, y ser cómplice de, los enemigos de la Sublime Puerta.
Juntó sus enormes manos y las frotó.
¿No habría ninguna forma de hacerles pagar por su deslealtad? Se acordó del eunuco. Sin duda le había contado demasiado.
El eunuco tenía cierta categoría en palacio.
El maestro sopero se preguntó cómo podía llegar a conocer mejor a aquel hombre.
Yashim se pasó la mañana visitando los tres lugares que había identificado en el viejo plano la noche anterior. No estaba muy seguro de lo que andaba buscando, pero confiaba en que algo se le ocurriría si buscaba con la mente abierta.
Una tekke no tenía por qué ser grande, pero encontrar un lugar espacioso podría proporcionar una clave. Una tekke no tenía que ajustarse a ninguna forma determinada, aunque una pequeña cúpula podría sugerir un lugar de culto. Como lo haría, tal vez, una pila de agua bendita, o una hornacina en desuso, o una olvidada inscripción sobre una puerta, o en un corredor. Unos pocos signos que podrían parecer insignificantes en sí mismos, pero que, considerados en conjunto, le señalarían la dirección correcta.
A falta de eso, siempre podía preguntar.
La primera calle que visitó estaba tan sólo recuperándose poco a poco de los efectos de un incendio que había ardido tan ferozmente que los pocos edificios de piedra habían acabado por estallar. Algunos bloques grandes, rotos, seguían sobre la ceniza que cubría la calcinada calle. Unos hombres hurgaban en las cenizas con bastones. Yashim supuso que serían propietarios buscando sus pertenencias. Respondieron a sus preguntas con lentitud, como si sus pensamientos estuvieran aún muy lejos. Ninguno de ellos sabía nada de una tekke.
El segundo lugar resultó ser una pequeña plaza de forma irregular situada justo dentro de las murallas de la ciudad. Era un barrio de clase obrera, con un buen número de armenios y griegos entre los tenderos, cuyos puestos se amontonaban a lo largo del borde oriental. Los edificios se encontraban en muy mal estado. Resultaba casi imposible deducir su antigüedad. En un barrio pobre como aquél, las casas tendían a ser reparadas y recicladas más allá de su normal esperanza de vida. Cuando había un incendio, la gente lo reconstruía todo con la obra de sus padres y abuelos.
Al otro lado de las tiendas se alzaba una pequeña pero tranquila y limpia mezquita, y, detrás de ésta, una casita enjalbegada donde vivía el imán. Éste acudió a la puerta personalmente, apoyándose en un bastón; era un hombre muy viejo, muy encorvado, que llevaba una enmarañada barba y gruesas gafas. Estaba bastante sordo y pareció mostrarse confuso, e incluso irritado, cuando Yashim le hizo preguntas sobre los karagozi.
– Nosotros somos musulmanes ortodoxos aquí -no dejaba de repetir con una voz aflautada-. ¿Eh? No puedo entenderlo. ¿No es usted musulmán? Bien, entonces. No veo que está usted tratando de… Todos somos buenos musulmanes aquí.
Golpeó el suelo con su bastón una o dos veces, y cuando Yashim decidió irse, él continuó allí de pie, en el umbral de su casa, apoyándose en el bastón y siguiéndolo a través de sus gruesas gafas hasta que hubo dado la vuelta a la esquina.
Por los tenderos, Yashim supo que se celebraba un mercado cada dos días. Pero cuando preguntó por tekke sufí, abandonada o como fuera, no hicieron otra cosa que encogerse de hombros. Un grupo de ancianos, que se encontraban sentados bajo un alto ciprés que crecía cerca de la base de la antigua muralla, comenzó a discutir el asunto cuando Yashim hizo la pregunta, pero a los pocos minutos su conversación se había desplazado a los recuerdos de otros lugares, y uno de ellos empezó una larga historia sobre un derviche mevlevi que una vez había conocido en Ruse, donde había nacido casi un siglo atrás. Yashim se escurrió mientras los hombres seguían hablando.
A última hora de la mañana llegó a la tercera, y última, de las posibilidades sugeridas por el plano de la embajada rusa, una compacta encrucijada de estrechos callejones al oeste de la ciudad, donde era imposible señalar con precisión, con un mínimo de exactitud, ni la calle ni el edificio que al parecer había ocupado la tekke.
Yashim vagó por el lugar, trazando una especie de circuito, que se pasó más de una hora explorando. Pero aquellas estrechas calles, como siempre, ofrecían poco. Era imposible suponer lo que estaba pasando detrás de las altas y ciegas fachadas, y mucho menos imaginar lo que podría haber ocurrido allí hacía cincuenta o cien años. Sólo en el último momento, cuando Yashim estaba dispuesto a irse, abordó a un hombre de aspecto de hurón con un encerado bigote que salía de una porte cochère, portando una bolsa.
Читать дальше