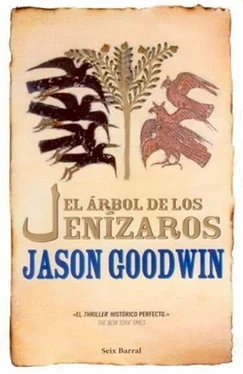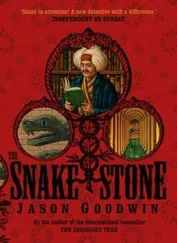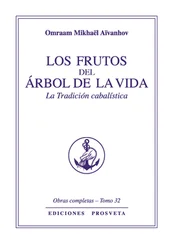El mayordomo cruzó majestuosamente la sala hacia un empelucado lacayo, ataviado con calzas, que permanecía solemnemente firme al pie de la escalera, y le murmuró unas palabras. El lacayo mantuvo la mirada en el vacío y no respondió nada.
– Confío en que no tendrá usted que esperar demasiado -dijo el mayordomo, cuando pasaba por delante de Yashim y desaparecía por una puerta a su derecha.
Yashim continuó sentado, sus manos cruzadas sobre el regazo.
El lacayo seguía firme con las manos a los costados.
Ninguno de los dos se movió durante veinte minutos. Al cabo de ese tiempo, Yashim se sobresaltó y levantó la cabeza. Algo, al parecer, había llamado su atención en la ventana. Se inclinó ligeramente a un lado y atisbo, pero aquello que había captado su atención se había ido. Con todo, mantuvo el ojo avizor.
Aproximadamente treinta segundos después se pu so casi de pie para mirar con detenimiento. Los ojos del lacayo se deslizaron hacia él y luego hacia la ventana, pero ésta no le reveló nada.
Pero Yashim veía algo que estaba casi fuera de la vista. Curioso, se inclinó un poco más a la derecha, para seguirlo mejor. Desde donde estaba, el lacayo se dio cuenta de que no podía ver lo que el extranjero estaba mirando.
Se preguntó qué podría ser.
Yashim esbozó una sonrisita, inspiró y continuó vigilando, estirando el cuello para ver mejor.
El criado se frotó las palmas con los dedos.
El extranjero, observó, había alzado ligeramente la cabeza, como para no perderse el acontecimiento que estaba ocurriendo fuera. Éste parecía estar alejándose, fuera de su línea de visión, porque el turco se estaba inclinando hacia delante ahora.
Muy lentamente, Yashim se recostó hacia atrás en su silla. Parecía desconcertado. De hecho, simplemente no podía imaginar el significado de lo que aparentemente había visto.
Algo que ocurría dentro del recinto, supuso el lacayo.
Donde no debería haber nada. Ni nadie.
El lacayo se preguntaba qué podía haber sido. Tenía que ser una luz. Una luz en la oscuridad. Dando la vuelta a la embajada.
¿Qué estaría haciendo el mayordomo? El criado miró al turco, que seguía sentado allí desde hacía media hora, con un leve fruncimiento de cejas.
Tras haber visto algo que no esperaba. Que nadie más había observado.
El lacayo dio un prudente paso hacia delante, vaciló, luego continuó hasta la puerta delantera y la abrió.
Echó una mirada a la izquierda. Los espacios entre las columnas del pórtico estaban oscuros como boca de lobo. Dio un paso hacia fuera, y después otro, estirando el cuello para ver mejor.
Percibió una sombra a sus espaldas y medio se dio la vuelta. El turco llenaba el portal.
El turco extendió las manos, con las palmas hacia arriba, y se encogió de hombros. Luego hizo un gesto hacia sí mismo y hacia la caseta del guarda.
– Me marcho -dijo en turco, encaminándose a la salida.
El criado comprendió el gesto. Su ansiedad aumentó.
El lacayo esperó hasta que Yashim hubo despejado el pórtico, y entonces corrió muy rápidamente y se dirigió a la izquierda, hacia la oscuridad.
Íntimamente, disfrutaba con el vientecillo fresco que le daba en el rostro, pero que ni en un millar de años hubiera podido desgreñarle su cabello artificial. Sin embargo, no vio nada. Se precipitó hacia la esquina del edificio y echó un vistazo al costado del ala este.
Eso fue todo lo lejos que se atrevió a ir.
Yashim retrocedió, cruzó el vestíbulo y subió los escalones de la entrada de tres en tres. En lo alto, redujo la velocidad y puso la mano sobre el pomo de la puerta.
¿Y si hubiera otro lacayo, como antes, haciendo de centinela allí?
Hizo girar el pomo y entró.
La estancia estaba casi oscura. Dos velas ardían en sus soportes en el otro extremo de la sala, realmente demasiado lejos para que tuvieran alguna utilidad. Torció a la derecha. Subió por la escalera. Los óleos eran difíciles de distinguir, pero al pasar por delante de uno de ellos se detuvo. Se echó a un lado, para permitir que la escasa luz lo iluminara, y, aun cuando en su mayor parte era todo sombras, la composición de las figuras estrechamente agrupadas en su centro era inconfundiblemente la del zar y su amorosa zarina, con sus hijos.
Volvió sobre sus pasos.
Dos retratos, dos bustos. Una reproducción a tamaño natural de un hombre a caballo. Una escena que no pudo descifrar, y que incluía un río y una masa de hombres y caballos avanzando en tropel. Otro retrato.
Oyó al lacayo golpeando en la puerta, abajo.
Miró a su alrededor, asombrado.
El vestíbulo superior albergaba todavía, tal como él recordaba, un elenco de nobles rusos, un Ermitage. En cuanto a paisajes, bueno, muchas verstas de la estepa rusa habían sido acumuladas allí, y algunos húsares cosacos se inclinaban en unas calles de pueblos para despedirse con un beso de sus novias.
No había a la vista ningún plano de Estambul.
Donde había estado el plano, estaba contemplando ahora el retrato de un gotoso zar.
Avanzó un paso. El zar parecía sorprendido: quizás no le gustaba ser ignorado. Incluso bajo la tenue luz de la vela, Yashim pudo distinguir el débil rastro del anterior marco sobre la pared.
Se habían deshecho del plano.
Yashim apenas tuvo tiempo de hacerse a la idea cuando oyó pasos subiendo por la escalera.
Sin vacilar ni un segundo, se lanzó hacia la puerta del otro extremo de la sala. El pomo giró fácilmente, y en un instante desapareció.
El embajador ruso se llevó el monóculo al ojo y luego lo dejó caer sin decir nada mientras abría los ojos por la sorpresa.
– No puedo creerlo -murmuró, sin dirigirse a nadie en particular.
Un segundo secretario se inclinó como si fuera a recoger el comentario y llevárselo al oído; no obstante, no oyó nada. Levantó la cabeza y siguió la mirada de su amo.
De pie, junto a la entrada, con una copa de champán en su mano y un par de blanquísimos guantes de cabritilla en la otra, se encontraba Stanislaw Palieski, el embajador polaco. Pero no se parecía a ningún embajador polaco que el ruso hubiera visto en su vida. En un rostro tan pálido como la misma muerte, sus azules ojos centelleaban llenos de vida como zafiros en la nieve. Pero no fue la expresión de su cara lo que dejó pasmado al ministro del zar.
Palieski iba ataviado con un abrigo de montar acolchado, largo hasta la pantorrilla, de seda salvaje roja, fantásticamente bordado en hebra de oro, con un magnífico adorno de armiño en el cuello y puños. Su largo chaleco era de terciopelo amarillo. Sin las trabas de algo tan vulgar como unos botones, se sujetaba en la cintura por un espléndido fajín de seda rojo y blanco. Bajo el fajín llevaba unos pantalones holgados de terciopelo azul, embutidos en unas botas abiertas por arriba, y tan pulidas que reflejaban el dibujo a cuadros del suelo del palacio.
Las botas, había dicho el sastre de Yashim, no tenían remedio.
Pero ahora, gracias a alguna acertada aplicación de betún en los pies, era imposible detectar si las botas estaban agujereadas o no.
– Se trata de un viejo truco que leí en alguna parte -dijo Palieski, ennegreciendo con calma los dedos de sus pies con un cepillo-. Los oficiales franceses lo hacían en la última guerra siempre que Napoleón ordenaba una guardia de honor.
Yashim cerró la puerta a sus espaldas, soltando el pomo suavemente para no hacer ruido.
Lo hizo a tiempo. Aplicando la oreja a la puerta pudo oír cómo la otra se abría de par en par. Alguien entró precipitadamente en la habitación y luego se detuvo.
Читать дальше