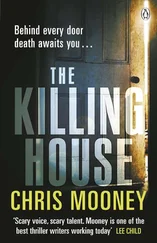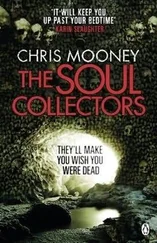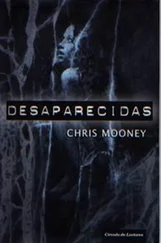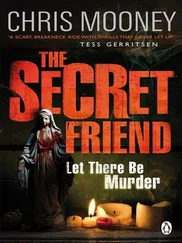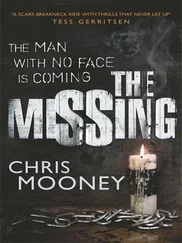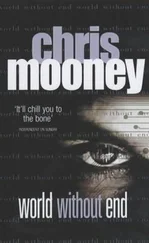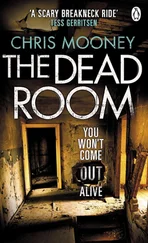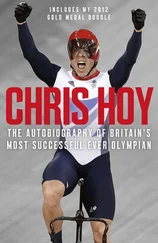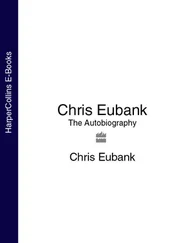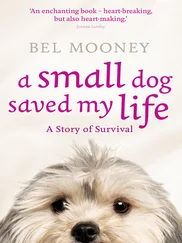Cuando ha terminado la película, Walter ha ido a sacar el DVD (sin dejar de vigilarme, por supuesto) y se me ha ocurrido poner en práctica la idea que llevo maquinando desde hace varias semanas.
– No te vayas todavía -le he dicho.
Walter parecía complacido; le encanta cuando le pido que se quede.
Le he sonreído y me he tragado el miedo. A pesar del asco que me daba, tenía que seguir adelante con el plan.
Me he levantado. Era mi última oportunidad.
– ¿Qué pasa, Emma?
Me he desabrochado el vestido.
– ¿Qué haces? -me ha preguntado.
He dejado que el vestido resbalara hasta el suelo y me he colocado delante de él, completamente desnuda salvo por el relicario con la fotografía de mi madre. Tenía que llevarlo para armarme de valor.
– ¿Qué haces?
He intentado con todas mis fuerzas que no se me notase en la voz el odio y la repugnancia que sentía.
– Quiero hacerte el amor.
Walter no ha contestado.
Ha apartado la mirada, avergonzado.
Cuando lo he tocado, se ha apartado.
– No tengas miedo -le he dicho.
– No tengo miedo.
– Entonces, ¿qué es?
Walter no me ha contestado.
– ¿Es que eres… virgen?
– Mantener relaciones con alguien cuando no se está enamorado… es un pecado -ha dicho Walter-, una abominación a los ojos de Dios.
Pero raptar a alguien y mantenerlo prisionero, por lo visto, no.
– ¿Cómo puede ser pecado si quiero hacer el amor contigo?
Walter no ha contestado, pero ha desplazado la mirada hasta mi pecho. Le he cogido la mano buena y la he puesto encima de uno de mis senos. Él estaba temblando.
– Hazme el amor.
Si conseguía que se metiese en la cama conmigo, conseguiría que fuese vulnerable. Me subiría encima de él y le aplastaría los malditos ojos con mis pulgares. Albergaba ya tanto odio hacia él que sabía que podría hacerlo.
– No pasa nada… -le he dicho, haciendo que me acariciara los pechos con la mano.
Él respiraba con fuerza, pero no dejaba de temblar. Le he desplazado la mano hasta la parte baja de mi vientre y entonces la ha apartado de golpe y ha salido corriendo de la habitación.
Ha vuelto más tarde y me ha dado una figurilla de plástico de la Virgen María. Ahora la tengo en la mesilla de noche. Me ha hecho rezar con él para pedir fuerzas. Rezamos juntos todas las noches, arrodillados cada uno a un lado de la cama, y le damos gracias a SU Santa Madre. Walter nunca cierra los ojos. Yo rezo con él, por supuesto. No le digo que ya no creo en esas cosas.
Cuando se ha ido, he apretado la figura con fuerza en mi mano, con la esperanza de que me diera consuelo. Pero no me da ningún consuelo. Antes pensaba en el infierno como en un lugar oscuro lleno de fuego y de dolor eterno. Ahora pienso en él como en un lugar donde se está solo para la eternidad, donde se siente una carencia absoluta de todas las cosas. Sé que voy a morir sola en esta habitación. Lo único que no sé es cuándo.
Hannah oyó un pitido, seguido del ruido de los cerrojos al abrirse. Metió el bloc de notas bajo el cojín del sillón mientras la puerta se abría.
El hombre llamado Walter Smith entró en la habitación con la cabeza agachada, ya fuese por vergüenza o porque se sentía incómodo, o tal vez por las dos cosas. Hannah tuvo ocasión de observarlo bajo la tenue luz.
Había sufrido quemaduras muy graves en la cara. A pesar del maquillaje, se le veían unas cicatrices gruesas y abultadas. «Por eso tiene la cabeza gacha -pensó-. No quiere que le mire a la cara.»
Por alguna razón, el hecho de saber que estaba físicamente mutilado lo hacía parecer inferior, menos amenazador. Hannah se sentía capaz de razonar con él. Era capaz de razonar con todo el mundo.
Walter llevaba una cesta de mimbre con un surtido de magdalenas y cruasanes. Por los lados sobresalían las puntas del papel de cocina y el asa estaba decorada con lazos. Le recordó a la cesta de regalo que su padre había comprado la mañana siguiente a la histerectomía de su madre.
Hannah empezó a inquietarse al ver a Walter colocar la cesta encima de la mesa y retroceder a las sombras que había junto al fregadero de la cocina. Llevaba el pelo largo, húmedo y alborotado. Parecía demasiado perfecto; si era una peluca o un postizo, era el mejor que había visto en su vida.
Con la cabeza agachada aún, Walter clavó la mirada en el suelo y se aclaró la garganta.
– Tu nariz tiene mejor aspecto.
¿Lo tenía? Allí no había espejo, pero Hannah se había palpado la nariz con los dedos. Aún la tenía hinchada. Se preguntó si estaría rota.
– Siento mucho lo que ha pasado -se disculpó Walter.
Hannah no respondió; le daba miedo responder. ¿Y si decía algo malo y él se enfurecía? Si la emprendía a golpes con ella, no podría protegerse: era demasiado grande, demasiado fuerte.
– Fue sin querer -prosiguió él-. Yo nunca haría daño a alguien a quien quiero.
Un sudor frío se apoderó del cuerpo de Hannah.
«No puedes quererme -deseó decir la joven-. ¡Pero si ni siquiera me conoces!»
Fue como si Walter le hubiese leído el pensamiento.
– Lo sé absolutamente todo de ti -le dijo-. Te llamas Hannah Lee Givens. Te graduaste en el instituto Jackson en Des Moines, Iowa. Eres estudiante de primero de la Universidad de Northeastern, especialización en Inglés. Quieres ser profesora. Cuando puedes permitírtelo, te gusta ir al cine. Vas a la biblioteca y sacas libros de Nora Roberts y Nicholas Evans. Puedo traerte algunos de esos libros, si quieres, y películas. Sólo tienes que decirme lo que quieres, yo te lo traeré. Podemos ver películas juntos. -Walter levantó la vista y esbozó una sonrisa forzada-. ¿Hay algo en concreto que te apetezca ver?
¿Cuánto tiempo había estado siguiéndola? ¿Y por qué no lo había visto ella?
Walter parecía esperar que le respondiese.
¿Qué era lo que había escrito aquella chica en el cuaderno? «Eso es lo que le alimenta: hablar. Necesita hablar, necesita conectar.»
Hannah quería que se fuera para poder volver al bloc y leer qué más había escrito aquella mujer acerca de Walter. A lo mejor había algo allí que podía ayudarla a descubrir el modo de escapar. Y ella lograría escapar. Encontraría un modo de hacerlo. Hannah Lee Givens sabía que no iba a quedarse allí encerrada para siempre, y desde luego, no pensaba dejar que nadie la usara de saco de boxeo, eso seguro. Sólo necesitaba encontrar la forma de sobrevivir hasta que la encontraran.
– Sigues enfadada -dijo Walter-. Lo entiendo. Volveré más tarde con tu cena. A lo mejor entonces podemos charlar un rato.
Extrajo su cartera y la pasó por delante del lector de tarjetas. El cerrojo se abrió con un clic. No tecleó ningún código. Abrió la puerta pero no se marchó.
– Voy a hacerte muy feliz, Hannah. Te lo prometo.
El lunes por la mañana, mientras se dirigía en coche al trabajo, Darby recibió una llamada de Tim Bryson. La inspectora quería reunirse con ellos a las nueve.
– También tengo una copia de los expedientes de los casos de Saugus en los que trabajó Fletcher, allá por la década de los ochenta -explicó Bryson-. ¿Por qué no quedamos temprano? Así tendrás ocasión de echarles un vistazo.
Darby encontró a Bryson sentado en la sala de espera del despacho de la inspectora. Llevaba una gasa en la frente sujeta por dos tiritas. La noche anterior, mientras registraba una de las plantas inferiores del Sinclair, se había golpeado la cabeza contra una viga de acero.
– A ver si lo adivino, ¿te han puesto seis puntos? -aventuró Darby al tiempo que se sentaba a su lado.
– Digamos que diez. ¿Cómo estás tú?
Читать дальше