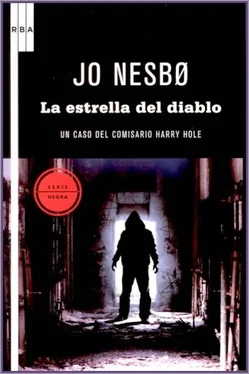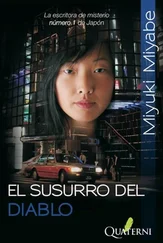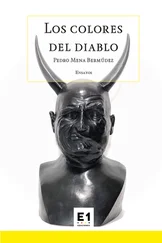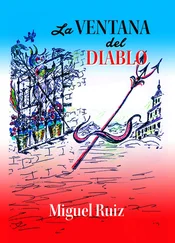El hombre del sofá se levantó, le dijo que era policía y le pidió que se sentara. Y Klaus se dejó caer en un sillón, donde se quedó cada vez más hundido mientras notaba que el sudor brotaba por todos sus poros. La policía. No había tenido que ver con ellos en quince años y, pese a que sólo se había tratado de una multa, el mero hecho de ver un uniforme en la calle desencadenaba en él la paranoia. Las glándulas sudoríparas de Klaus permanecieron abiertas desde que el hombre empezó a hablar.
El hombre fue directamente al grano y le explicó que lo necesitaban para rastrear un teléfono móvil. Klaus había realizado un trabajo similar para la policía en otra ocasión. Era relativamente sencillo.
Un móvil que está encendido emite cada media hora una señal que queda registrada en las estaciones base distribuidas por diversos lugares de la ciudad. Las estaciones base captan y registran también, por supuesto, todas las llamadas entrantes y salientes del abonado. Así pues, partiendo del área de cobertura de cada estación base, podía hacerse una localización cruzada y llegar al punto de la ciudad donde se encontraba el teléfono, situado normalmente dentro de un área inferior a un kilómetro cuadrado. Por eso se había armado tanto jaleo la única vez que él participó en algo así, en el caso de asesinato de Baneheia, en Kristiansand.
Klaus le aclaró que era preciso pedir permiso al jefe para una posible intervención telefónica, pero el hombre argumentó que se trataba de un asunto urgente, que no había tiempo de utilizar el conducto oficial. Además de un número de móvil definido (que Klaus había averiguado que pertenecía a un tal Harry Hole), el hombre quería que Klaus vigilase las llamadas entrantes y salientes de varias de las personas con las que se podía pensar que contactaría el hombre buscado. Y le facilitó a Klaus una lista de números de teléfono y direcciones de correo electrónico.
Klaus preguntó por qué venían a pedírselo a él precisamente, ya que había otras personas con más experiencia que él en ese tipo de acciones. El sudor se le había solidificado en la espalda y empezaba a sentir frío a causa del aire acondicionado de la recepción.
– Porque sabemos que tú no vas a largar sobre el asunto, Torkildsen. Igual que nosotros no vamos a largarles a tus jefes ni a tus colegas que prácticamente te cogieron con el culo al aire en el Stensparken en enero de 1987. La agente de policía que hacía la ronda dijo que no llevabas absolutamente nada debajo de la gabardina. Pasarías un frío de cojones…
Torkildsen tragó saliva. Le habían dicho que se borraría del registro de sanciones después de unos años.
Y luego había seguido tragando saliva.
Porque era completamente imposible rastrear ese móvil. Estaba encendido y, en efecto, él recibía una señal cada media hora. Pero cada vez desde un sitio diferente de la ciudad, como si le estuviera tomando el pelo.
Se centró en los otros destinatarios de la lista. Uno era un número interno de la calle Kjølberggata 21. Comprobó el número. Correspondía a la policía Científica.
Beate cogió el teléfono enseguida.
– ¿Qué pasa? -preguntó la voz al otro lado del hilo.
– Hasta ahora, nada -dijo ella.
– Ya.
– Tengo a dos hombres revelando fotos y me las ponen en la mesa a medida que las van terminando.
– ¿Y Sven Sivertsen no aparece?
– Si estuvo en la fuente del Frognerparken cuando mataron a Barbara Svendsen, ha tenido mala suerte. Por lo menos no está en ninguna de las fotos que he visto hasta ahora, y estamos hablando de cerca de cien fotos.
– Blanco, camisa de manga corta y pantalón…
– Harry, todo eso ya me lo has dicho.
– ¿Ni siquiera una cara que se le parezca?
– Tengo buen ojo para las caras, Harry. No está en las fotos.
– Ya.
Le hizo un gesto a Bjørn Holm para que entrara con otro montón de fotos que aún apestaban a los productos químicos del revelado. El colega las dejó en la mesa, señaló una de ellas, levantó el pulgar y desapareció.
– Espera -dijo Beate-. Me acaban de traer algo. Son fotos del grupo que estuvo allí el sábado alrededor de las cinco. Veamos…
– Venga.
– Sí. Vaya… ¿Adivina a quién estoy viendo en estos momentos?
– ¿De verdad?
– Sí. Sven Sivertsen en persona. De perfil, justo delante de los seis gigantes de Vigeland. Parece que lo han captado justo cuando pasaba por allí.
– ¿Lleva una bolsa de plástico marrón en la mano?
– La foto está cortada demasiado arriba para poder verlo.
– Vale, pero por lo menos estuvo allí.
– Sí, Harry, pero el sábado no asesinaron a nadie. Así que no es una coartada.
– Pero al menos significa que parte de lo que dice es verdad.
– Bueno, las mejores mentiras contienen un noventa por ciento de verdad.
Beate notó cómo se le calentaban los lóbulos de las orejas cuando, de pronto, cayó en la cuenta de que aquellas palabras eran una cita del evangelio de Harry. Incluso había utilizado su tono.
– ¿Dónde estás? -se apresuró a decir.
– Como ya he dicho, es mejor para ambos que no lo sepas.
– Lo siento, se me había olvidado.
Pausa.
– Nosotros… bueno, vamos a seguir repasando fotos -dijo Beate-. Bjørn se hará con las listas de los grupos de turistas que hayan estado en el Frognerparken cuando se cometieron los otros asesinatos.
Harry colgó con un gruñido que Beate interpretó como un «gracias».
El comisario se presionó la base de la nariz con los dedos índice y pulgar y cerró los ojos con fuerza. Contando las dos horas de aquella mañana, había disfrutado de seis horas de sueño en los últimos tres días. Y sabía que podía pasar mucho tiempo antes de que tuviera oportunidad de dormir alguna más. Había soñado con calles. Vio el mapa de su despacho pasar ante su mirada mientras soñaba con los nombres de las calles de Oslo. La calle Son, Nittedal, Sorum, Skedsmo y todas aquellas calles de Kampen, tan difíciles de recordar. Luego se convirtió en otro sueño en el que era de noche y había nevado y él iba caminando por una calle de Grünerkikka (¿la calle Markveien, Tofte?) y había un coche rojo deportivo aparcado con dos personas dentro. Y cuando se acercó, comprobó que una de ellas era una mujer con cabeza de cerdo que llevaba un vestido anticuado y él gritó su nombre, llamó a Ellen, pero cuando ella se volvió hacia él con la intención de responder, vio que tenía la boca llena de grava que se derramaba. Harry estiró el cuello anquilosado primero hacia un lado, luego hacia el otro.
– Escucha -dijo intentando fijar la vista en Sven Sivertsen, que estaba acostado en el colchón que había en el suelo-. La chica con la que acabo de hablar por teléfono ha puesto en marcha, por ti y por mí, un asunto que no sólo puede costarle el empleo, sino también que la encierren por complicidad. Necesito algo que pueda tranquilizarla un poco.
– ¿A qué te refieres?
– Quiero que vea una copia de las fotos que tienes de Waaler y tú en Praga.
Sivertsen se rió.
– ¿Eres un poco corto, Harry? Te he dicho que es la única carta de la que dispongo para negociar. Si me la juego ahora, puedes ir dando por terminada la acción de rescate de Sivertsen.
– Puede que lo hagamos antes de lo que imaginas. Han encontrado una foto tuya en el Frognerparken, una foto del sábado. Pero ninguna del día que asesinaron a Barbara Svendsen. Bastante extraño, ya que los japoneses llevan todo el verano bombardeándolo con sus flashes, ¿no te parece? Como mínimo, son malas noticias para la historia que me has contado. Por eso quiero que llames a tu chica y le pidas que le envíe esa foto por correo electrónico o por fax a Beate Lønn, de la policía Científica. Ella puede difuminar la cara de Waaler si piensas que necesitas conservar tu supuesta carta de triunfo. Pero quiero ver una foto tuya y de otro tío en esa plaza. Un tío que quiz á sea Waaler.
Читать дальше