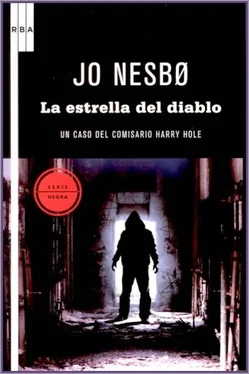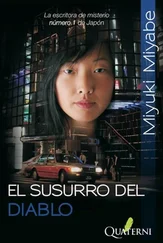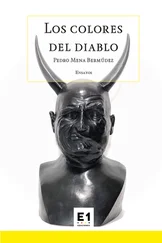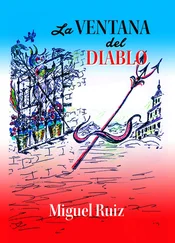Entonces vio la alfombra enrollada. Era una alfombra persa, o por lo menos lo parecía, apoyada contra la malla y que casi llegaba al techo. Harry empujó una silla de mimbre rota, se subió a la silla e iluminó la alfombra. Los agentes que estaban fuera lo miraban ansiosos.
– Bueno -dijo Harry antes de bajar de la silla y apagar la linterna.
– ¿Y? -dijo Falkeid.
Harry negó con la cabeza. De repente sufrió un ataque de ira. Dio una patada a un lateral del ropero, que se quedó oscilando como una bailarina de la danza del vientre. Los perros daban dentelladas en el aire. Una copa. Sólo una copa, un momento sin dolor. Se dio la vuelta para salir del trastero cuando oyó un ruido como de algo que se deslizara por una pared. Se dio la vuelta en un acto reflejo, con el tiempo justo de ver cómo se abría a toda velocidad la puerta del ropero antes de que el portatrajes lo asaltara y lo abatiera en el suelo.
Comprendió que había estado inconsciente unos segundos porque, cuando abrió los ojos de nuevo, se vio tumbado boca arriba con un dolor sordo en la parte posterior de la cabeza y jadeando entre una nube de polvo que se había levantado del reseco suelo de madera. El peso del portatrajes lo oprimía y tenía la sensación de que estaba a punto de ahogarse, de estar dentro de una gran bolsa de plástico llena de agua. Presa del pánico, dio un puñetazo y entonces notó que el puño se estrellaba contra la superficie lisa, dentro de la cual había algo blando que cedía al golpe.
Harry se quedó inmóvil. Poco a poco logró centrar la mirada y la sensación de estar ahogándose se fue desvaneciendo. Y dio paso a la sensación de estar ahogado.
Desde detrás de una capa de plástico gris lo observaban unos ojos de expresión rota.
Habían encontrado a Marius Veland.
Sábado. La detención
El tren del aeropuerto pasó veloz al otro lado de la ventana, plateado y silencioso como una respiración pausada. Beate miró a Olaug Sivertsen. Ella alzó la barbilla y observó por la ventana parpadeando sin cesar. Sus manos, arrugadas y nervudas sobre la mesa de la cocina, parecían un paisaje visto desde una gran altura. Las arrugas eran valles; las venas azul negruzco, ríos; y los nudillos, montañas donde la piel estaba estirada como la lona grisácea de una tienda de campaña. Beate observó sus propias manos. Pensó en cuánto tienen tiempo de hacer dos manos en una vida. Y en cuánto no tienen tiempo de hacer. O no pueden.
A las 21.56, Beate oyó que alguien abría la verja y unos pasos resonaron en el camino de gravilla.
Se levantó con el corazón latiéndole raudo y veloz, como un contador Geiger.
– Es él -dijo Olaug.
– ¿Estás segura?
Olaug sonrió con tristeza.
– Llevo toda la vida, desde que era niño, escuchando sus pasos por ese camino de gravilla. Cuando ya tenía edad para salir por la noche, solía despertarme a la segunda pisada. Llegaba a la puerta en doce pasos. Cuéntalos.
Waaler apareció de repente en la puerta de la cocina.
– Alguien se acerca -anunció-. Quiero que os quedéis aquí. Pase lo que pase. ¿De acuerdo?
– Es él -dijo Beate señalando a Olaug con la cabeza.
Waaler asintió sin pronunciar palabra. Y se marchó.
Beate posó su mano en la de la anciana.
– Ya verás, todo irá bien -dijo.
– Comprenderéis que se ha cometido un error -dijo Olaug sin mirarla a los ojos.
Once, doce. Beate oyó que abrían la puerta del pasillo.
Y oyó a Waaler gritar:
– ¡Policía! Tienes mi identificación en el suelo, a tus pies. Suelta esa pistola o disparo.
Beate notaba que la mano de Olaug se movía.
– ¡Policía! ¡Suelta la pistola o tendré que disparar!
¿Por qué gritaba tan alto? No estarían a más de cinco, seis metros de distancia el uno del otro.
– ¡Por última vez! -gritó Waaler.
Beate se levantó y sacó la pistola de la funda que llevaba en el cinturón.
– Beate… -comenzó Olaug con voz temblorosa.
Beate alzó la vista y se encontró con la mirada implorante de la anciana.
– ¡Suelta el arma! ¡Estás apuntándole a un policía!
Beate recorrió los cuatro pasos que la separaban de la puerta, la abrió y salió al pasillo con el arma en alto. Tom Waaler estaba de espaldas, dos metros delante de ella. En el umbral había un hombre con traje gris. En una mano llevaba una maleta. Beate había tomado una decisión basada en lo que creía que vería. De ahí que su primera reacción fuese de desconcierto.
– ¡Voy a disparar! -gritó Waaler.
Beate vio la boca abierta en la cara paralizada del hombre que se hallaba ante la puerta de entrada, y también cómo Waaler ya había adelantado el hombro para aguantar la fuerza de retroceso cuando apretase el gatillo.
– Tom…
Lo dijo en voz apenas audible, pero la espalda de Tom Waaler se puso rígida, como si le hubiera disparado por detrás.
– No lleva pistola, Tom.
Beate tenía la sensación de estar viendo una película. Una escena absurda donde alguien hubiese pulsado el botón de pausa y la imagen se hubiese congelado y ahora temblaba, como sacudiendo y tironeando del tiempo. Esperaba el sonido de la detonación, pero éste no se produjo. Por supuesto que no se produjo. Tom Waaler no estaba loco. No en el sentido clínico. No era incapaz de controlar sus impulsos. Probablemente fue eso lo que tanto la asustó en aquella ocasión. La frialdad y el comedimiento en el abuso.
– Ya que estás aquí -dijo al fin Waaler entre dientes-, supongo que podrás ponerle las esposas a nuestro detenido.
Sábado. «¿No es maravilloso tener a alguien a quien odiar?»
Era casi media noche cuando Bjarne Møller se presentaba por segunda vez ante la prensa a las puertas de la comisaría general. Sólo las estrellas más potentes brillaban a través de la bruma que cubría Oslo, pero tuvo que protegerse los ojos de todos los flashes y las luces de las cámaras. Le arrojaron preguntas cortas y afiladas.
– Uno a uno -dijo Møller señalando una de las manos levantadas-. Y hagan el favor de presentarse.
– Roger Gjendem, del Aftenposten. ¿Ha confesado Sven Sivertsen?
– Tom Waaler, el responsable de la investigación, está interrogando al sospechoso en estos momentos. Hasta que no haya terminado, no puedo responder a esa pregunta.
– ¿Es correcto que encontrasteis armas y diamantes en la maleta de Sivertsen? ¿Y que los diamantes son idénticos a los que habéis encontrado en las víctimas?
– Lo puedo confirmar. Allí…, adelante, pregunte.
Una voz de mujer joven:
– Dijiste antes que Sven Sivertsen vive en Praga y he logrado obtener su dirección. Es una pensión, pero allí aseguran que se mudó hace más de un año y nadie parece conocer dónde tiene su domicilio. ¿Lo sabéis vosotros?
Los demás periodistas empezaron a anotar antes de que Møller respondiera.
– Todavía no.
– Conseguí establecer buen contacto con algunas de las personas con quien hablé -aseguró la voz de mujer con orgullo mal disimulado-. Al parecer, Sven Sivertsen tiene allí una novia joven. No supieron decirme el nombre, pero alguien insinuó que se trataba de una prostituta. ¿Tiene la policía conocimiento de ello?
– No, hasta ahora no -admitió Møller-. Pero te agradecemos la ayuda.
– Nosotros también -gritó una de las voces de los presentes seguida de una risa de hiena colectiva. La mujer sonrió desconcertada.
Dialecto de Østfold: Dagbladet.
– ¿Cómo lo lleva su madre?
Møller estableció contacto visual con el periodista y se mordió el labio inferior para no mostrar su cabreo.
– No tengo opinión al respecto. Adelante.
Читать дальше