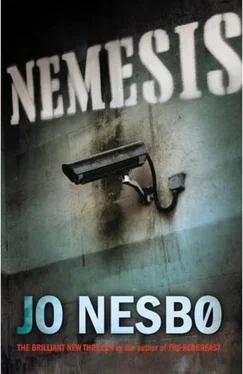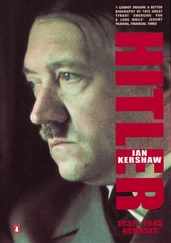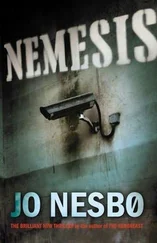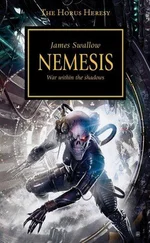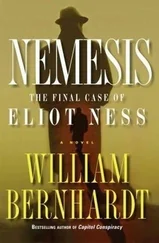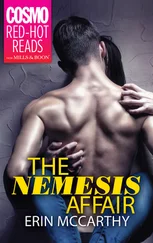– Sí -respondió Harry.
– El otoño es una mierda. Por fin un poco de nieve.
– Ah, sí. Creí que te referías al caso.
– ¿Lo del ordenador en tu trastero? ¿Se ha acabado?
– ¿Nadie te lo ha contado? Han encontrado al hombre que lo instaló.
– Bien. Quizá por eso le dijeron a mi mujer que no hacía falta que me presentase en la comisaría para que me interrogaran. ¿De qué iba el caso, en realidad?
– Resumiendo, te diría que iba de un tipo que intentaba que yo pareciera implicado en un delito grave. Invítame un día a cenar y te contaré los detalles.
– ¡Te he invitado ya, Harry!
– Pero no me has dicho cuándo.
Ali alzó la vista al cielo.
– ¿Por qué necesitáis una fecha y una hora para atreveros a visitar a alguien? Llama a la puerta y te abriré, siempre tenemos suficiente comida.
– Gracias, Ali. Llamaré alto y claro.
Harry abrió la verja.
– ¿Averiguasteis quién era la señora? ¿Si tenía algún cómplice?
– ¿A qué te refieres?
– La desconocida que vi delante de la puerta del sótano aquel día. Se lo dije a ese que se llama Tom algo.
Harry se quedó de piedra, con la mano en el picaporte.
– ¿Qué le dijiste exactamente, Ali?
– Me preguntó si había visto algo fuera de lo normal dentro o cerca del sótano, y entonces me acordé de que había visto una mujer desconocida que estaba de espaldas a mí junto a la puerta del sótano cuando entré en el portal. Lo recuerdo porque iba a preguntarle quién era pero, entonces, oí abrirse la cerradura y pensé que, si tenía llave, no pasaba nada.
– ¿Cuándo sucedió eso que me cuentas y qué pinta tenía esa mujer?
Ali abrió los brazos como excusándose.
– Tenía prisa y sólo le vi la espalda un momento. ¿Hará tres semanas? ¿Cinco semanas? ¿Pelo rubio? ¿Pelo oscuro? No tengo ni idea.
– ¿Pero estás seguro de que era una mujer?
– Por lo menos debí de pensar que era una mujer.
– Alf Gunnerud tenía una estatura media, era estrecho de hombros y tenía el pelo castaño oscuro y cortado en media melena. ¿Pudo ser eso lo que te hizo pensar en una mujer?
Ali reflexionó.
– Sí. Por supuesto que es posible. Y también podía ser la hija de la señora Melkersen, que estaba de visita. Por ejemplo.
– Hasta luego, Ali.
Harry decidió darse una ducha rápida antes de cambiarse e ir a ver a Rakel y a Oleg, que lo habían invitado a tortitas y Tetris. Rakel se trajo de Moscú un precioso juego de ajedrez con piezas talladas y un tablero de madera y nácar. Por desgracia, a Rakel no le gustó la pistola Namco G-Com 45 que Harry le había comprado a Oleg y se la confiscó de inmediato, aduciendo que había dicho con claridad que no permitiría que Oleg jugase con armas hasta que hubiera cumplido como mínimo doce años. Harry y Oleg lo aceptaron sin discusión, algo avergonzados. Pero sabían que Rakel aprovecharía para salir a correr esa noche mientras Harry se quedaba al cuidado de Oleg. Y Oleg le susurró a Harry que sabía dónde había escondido Rakel la Namco G-Com 45.
El chorro de agua caliente de la ducha ahuyentó el frío de su cuerpo mientras intentaba olvidar lo que dijo Ali. Siempre había lugar para las dudas en un caso, con independencia de lo evidente que pareciera todo. Y Harry era un escéptico nato. Pero en algún momento había que empezar a creer para otorgar contornos y sentido a la existencia.
Se secó, se afeitó y se puso una camisa limpia. Se miró en el espejo y sonrió ampliamente. Oleg le había dicho que tenía los dientes amarillos y Rakel se rió de buena gana, incluso más de lo normal. Vio en el espejo el primer correo impreso de S#MN, que seguía clavado en la pared de enfrente. Lo retiraría al día siguiente, o colgaría otra vez la foto en la que aparecían él y Søs. Mañana, se dijo. Estudió el correo del espejo. Resultaba un tanto extraño que no lo hubiera notado la noche que, en la misma posición que ahora, experimentó la sensación de que faltaba algo. Harry y su hermana pequeña. Sería porque cuando miramos una cosa muchas veces dejamos de verla. Una vez más, se fijó en el correo del espejo. Pidió un taxi, se puso los zapatos y esperó. Miró el reloj. Seguramente habría llegado el taxi. Estaría esperando en marcha. De pronto, allí estaba, echando mano del auricular una vez más y a punto de marcar un número.
– Aune -respondió el psicólogo.
– Quiero que leas esos correos otra vez. Y que me digas si crees que los ha escrito un hombre o una mujer.
RE
Esa misma noche se derritió la nieve. Astrid Monsen acababa de salir del edificio y caminaba sobre el oscuro asfalto mojado hacia la calle Bogstadveien, cuando vio al policía rubio en la otra acera de la calle. La frecuencia de sus pasos y su pulso aumentó considerablemente. Avanzaba con la vista al frente, confiando en que no la viera. Las fotos de Alf Gunnerud habían salido en los periódicos y, durante días, los investigadores anduvieron subiendo y bajando las escaleras, impidiéndole trabajar a gusto. Pero pensó que todo había terminado.
Avanzó deprisa hacia el paso de peatones. La panadería de Baker Hansen. Si consiguiera llegar hasta allí, estaría a salvo. Una taza de té y un bollo berlinés en la mesa del fondo del pasillo, detrás del mostrador. Cada día a las diez y media en punto.
– ¿Té y bollo berlinés?
– Sí, gracias.
– Son 38.
– Tenga.
– Gracias.
Aquélla era la conversación más larga que mantenía con alguien la mayoría de los días.
En las últimas semanas le había ocurrido en alguna ocasión que, cuando ella llegaba, había un señor mayor sentado a esa mesa y, aunque hubiese varias mesas libres, ésa era la única donde podía sentarse porque… no, no quería pensar en esas cosas, ahora no. Como quiera que fuese, tuvo que empezar a acudir a la cafetería a las diez y cuarto para ser la primera en ocupar la mesa y pensó que, precisamente aquel día, le venía muy bien porque, de lo contrario, habría estado en casa cuando él llamara al timbre. Y entonces habría tenido que abrir, porque se lo había prometido a su madre. Después de aquella ocasión en que se pasó dos meses sin contestar al teléfono ni al timbre y la policía dejó de ir a su casa, su madre la amenazó con internarla otra vez.
Y a su madre no le mentía.
A otros, sí. A otros les mentía todo el tiempo. Cuando hablaba por teléfono con la editorial, en las tiendas, y cuando chateaba por internet. Sobre todo eso. En internet podía hacerse pasar por otra persona, por algún personaje de los libros que traducía o por Ramona, la decadente y promiscua, aunque intrépida mujer que fue en una vida anterior. Astrid descubrió a Ramona cuando era pequeña. Era bailarina, tenía el pelo largo y negro y los ojos castaños y almendrados. Astrid solía dibujar a Ramona y, muy en particular, sus ojos, pero lo tenía que hacer a escondidas porque su madre rompía los dibujos diciendo que no quería ver esa clase de mujerzuelas en casa. Ramona llevaba muchos años ausente, pero ahora había vuelto y Astrid se dio cuenta de que, poco a poco, se fue apoderando de ella, sobre todo cuando se escribía con los autores masculinos de los libros que traducía. Después de las consultas iniciales sobre lengua y documentación, solía enviarles correos más informales y, después de un par de ellos, los escritores franceses insistían en verla cuando venían a Oslo a presentar el libro y le decía que, en fin, que sólo el hecho de verla ya era suficiente razón para que realizaran el viaje. Ella siempre declinaba la propuesta, sin que ello desalentara a los entusiasmados pretendientes, más bien lo contrario. Y en eso se había convertido ahora su misión como escritora, después de que, hacía ya unos años, hubiese abandonado su sueño de publicar sus propias obras, el día en que un asesor editorial estalló gritándole por teléfono que ya no soportaba «su histérica insistencia» y que ningún lector pagaría jamás por compartir sus reflexiones, aunque un psicólogo sí lo haría, previo pago.
Читать дальше