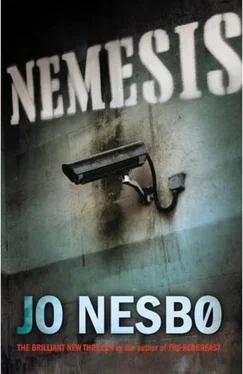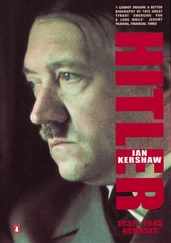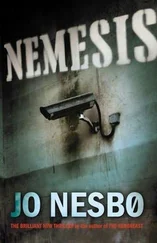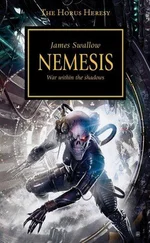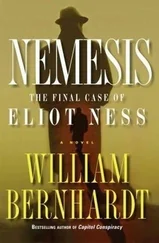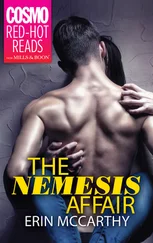Se pusieron las capuchas. Las palabras clave eran rapidez, eficacia y decisión. Esta última significaba, en realidad, estar dispuestos a emplear la fuerza; en caso necesario, matar. Rara vez era necesario. Hasta los criminales más curtidos se quedaban paralizados cuando varios enmascarados armados entraban sin previo aviso en su salón. En resumen, usaban la misma táctica que cuando se atraca un banco.
Waaler se preparó e hizo un gesto de asentimiento a uno de sus hombres, que llamó suavemente a la puerta con los nudillos. Eso les permitía escribir en el informe que antes habían llamado a la puerta. Waaler rompió el cristal de la puerta con el cañón de la metralleta, metió la mano por dentro y abrió, todo en el mismo movimiento. Cuando irrumpió corriendo en el apartamento, lanzó un grito. Una vocal o el comienzo de una palabra, no estaba seguro. Sólo sabía que era lo mismo que solía gritar cuando él y Joakim encendían las linternas. Aquélla era la mejor parte.
– Albóndigas de patata -dijo Maja con el plato en alto y una mirada reprobatoria-. Y no lo has tocado.
– Lo siento -se disculpó Harry-. No tengo hambre. Dile al cocinero que no es culpa suya. Esta vez.
Maja se rió de buena gana y se fue a la cocina.
– Maja…
La joven se volvió lentamente. Notó algo en la voz de Harry, en su tono, que le dijo lo que vendría a continuación.
– Tráete una cerveza, por favor.
Ella siguió hacia la cocina. «No es mi problema -se dijo-. Yo sólo sirvo. No es mi problema.»
– ¿Qué pasa, Maja? -preguntó el cocinero mientras vaciaba el plato en la basura.
– No es mi vida -dijo-. Es la suya. La de ese idiota.
El teléfono del despacho de Beate sonó débilmente y ella levantó el auricular. Lo primero que percibió fue ruido de voces, risas y vasos tintineantes. Luego oyó la voz.
– ¿Molesto?
Por un instante, dudó, había algo extraño en su voz. Pero no podía ser otra persona.
– ¿Harry?
– ¿Qué estás haciendo?
– Yo… yo estoy mirando en internet si ha llegado información. Harry…
– ¿Así que habéis colgado el vídeo del atraco de Grensen en internet?
– Sí, pero oye…
– Tengo que contarte un par de cosas, Beate. Arne Albu…
– Bien, pero espera un poco y escúchame.
– Pareces nerviosa, Beate.
– ¡Lo estoy! -Su exclamación chisporroteó a través del hilo telefónico. Y luego, más calmada, añadió-: Van a por ti, Harry. Intenté llamarte para advertírtelo en cuanto se fueron de aquí, pero no había nadie en casa.
– ¿De qué estás hablando?
– Tom Waaler. Tiene una orden de detención contra ti.
– ¿Qué? ¿Me van a detener?
Beate entendió qué notaba de extraño en su voz. Había bebido.
– Dime dónde estás y voy a buscarte. Podemos decir que te has entregado voluntariamente. No sé exactamente de qué va todo esto, pero te voy a ayudar, Harry. Lo prometo. ¿Harry? No hagas ninguna tontería, ¿de acuerdo? ¿Hola?
Se quedó sentada escuchando voces, risas y vasos tintineantes hasta que oyó una voz ronca de mujer a través del auricular.
– Soy Maja, del Schrøder.
– ¿Dónde…?
– Se ha ido.
SOS
Vigdis Albu se despertó al oír fuera los ladridos de Gregor. La lluvia tamborileaba en el tejado. Miró el reloj. Las siete y media. Había echado una cabezada. El vaso que tenía delante estaba vacío, la casa estaba vacía, todo estaba vacío. No era así como lo había planeado.
Se levantó, avanzó hasta la puerta de la terraza, y miró a Gregor. Estaba vuelto hacia la verja con las orejas y el rabo tiesos. ¿Qué iba a hacer con él? ¿Regalárselo a alguien? ¿Sacrificarlo? Ni siquiera los niños tenían cariño a aquel animal hiperactivo y nervioso. Exacto, el plan. Miró la botella de ginebra medio vacía encima de la mesa de cristal. Era hora de planear algo nuevo.
Los ladridos de Gregor cortaban el aire. ¡Guau! ¡Guau! Arne decía que el sonido le resultaba enervantemente tranquilizador, que le transmitía la sensación inconsciente de que alguien estaba de guardia. Decía que los perros huelen a los enemigos porque quienes pretenden hacer daño emanan un olor distinto al de los amigos. Decidió llamar a un veterinario al día siguiente, estaba harta de alimentar a un perro que ladraba cada vez que ella entraba en una habitación.
Entreabrió la puerta de la terraza y escuchó. Entre los ladridos y la lluvia oyó el crujido de la gravilla. Le dio tiempo a pasarse un cepillo por el cabello y a quitarse una mancha de rímel de debajo del ojo izquierdo antes de que el timbre de la puerta reprodujera las tres notas del Mesías de Handel, un regalo de sus suegros cuando estrenaron la casa. Tenía cierta idea sobre quién podía ser. Acertó. Casi.
– ¿Agente? -dijo francamente sorprendida-. Qué sorpresa más agradable.
El hombre que había en la escalera estaba empapado y le goteaban las cejas. Se apoyó en el umbral de la puerta y la miró sin responder. Vigdis Albu abrió la puerta del todo y entrecerró los ojos.
– ¿No quieres entrar?
Ella iba delante mientras escuchaba tras de sí el borboteo de los zapatos. Sabía que al agente le gustaba lo que veía. Él se sentó en el sillón sin quitarse la gabardina y ella observó que la tela se volvía oscura por las partes que absorbían el agua.
– ¿Ginebra, agente?
– ¿Tienes Jim Beam?
– No.
– Ginebra va bien.
Se fue a por los vasos de cristal, un regalo de bodas de sus suegros, y sirvió dos.
– Mis condolencias -dijo el agente de policía mirándola con los ojos rojos y brillantes, indicio de que aquélla no era su primera copa del día.
– Gracias -dijo ella.
– Salud.
Cuando dejó el vaso, vio que él había vaciado el suyo hasta la mitad. Estaba jugando con él cuando, de repente, declaró:
– Fui yo quien lo mató.
Vigdis sujetó automáticamente el collar de perlas que llevaba en el cuello. El regalo de tornaboda.
– Yo no quería que terminase así -dijo-. Pero fui estúpido e imprudente. Conduje a los asesinos directamente hasta él.
Vigdis se llevó el vaso rápidamente a la boca para que no viera que estaba a punto de romper a reír.
– Así que ya lo sabes -dijo Harry.
– Ahora lo sé, Harry-susurró ella.
Le pareció ver un amago de sorpresa en su mirada.
– Has hablado con Tom Waaler.
Parecía más una afirmación que una pegunta.
– ¿Te refieres a ese investigador que cree que es un regalo de Dios para…? En fin. Sí, he hablado con él. Y, por supuesto, le conté lo que sabía. ¿No debía haberlo hecho, Harry?
Él se encogió de hombros.
– ¿Te he puesto en un aprieto, Harry?
Había encogido las piernas en el sillón y lo miró con cierto aire de preocupación desde detrás del vaso.
Él no respondió.
– ¿Otra copa?
Él asintió con la cabeza.
– Al menos traigo buenas noticias para ti. -La observó detenidamente mientras ella le servía la copa-. Esta tarde he recibido un correo de una persona que confiesa ser el asesino de Anna Bethsen. Esa persona me ha hecho pensar en todo momento que era Arne.
– Qué bien -dijo ella-. Vaya, creo que me he pasado.
Derramó ginebra en la mesa.
– No pareces muy sorprendida.
– Ya nada me sorprende. La verdad sea dicha, no imaginaba que Arne tuviera suficiente temple como para matar a una persona.
Harry se frotó la nuca.
– Sea como fuera. Ahora tengo pruebas que demuestran que Anna Bethsen fue asesinada. Reenvié la confesión de esa persona a un colega antes de salir de casa. Junto con todos los otros correos que he recibido. Eso quiere decir que pongo todas las cartas sobre la mesa en cuanto a mi propio papel. Anna era una vieja amiga mía. Mi problema es que estuve en su casa la noche que la mataron. Debí haberlo dicho enseguida, pero fui estúpido e imprudente y me creí capaz de resolver el caso yo solo y, al mismo tiempo, no verme implicado. Fui…
Читать дальше