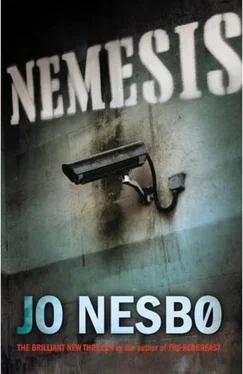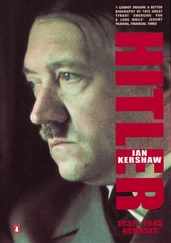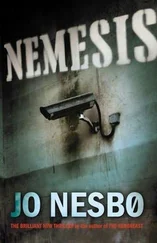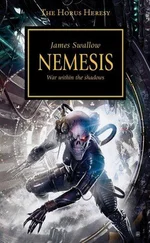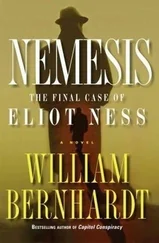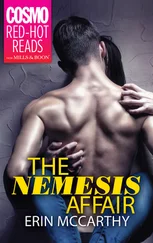– Por supuesto -dijo Elmer entregándoles el cambio-. Veneno y juego son mi medio de vida.
Inclinó levemente la cabeza y pasó detrás de una cortina marrón que colgaba torcida y tras la cual se oía el borboteo de una cafetera.
– Ésta es la foto -dijo Harry-. Solamente quiero que descubras quién es la mujer.
– ¿Solamente?
Halvorsen miró la foto granulada y arrugada que le entregó Harry.
– Empieza por averiguar dónde la hicieron -dijo Harry en medio de un ataqué de tos que sufrió al intentar retener el humo en los pulmones-. Parece un lugar de vacaciones. Si es así, habrá una pequeña tienda de comestibles, alguien que alquile cabañas, cosas así. Si la familia de la foto va con asiduidad en vacaciones, alguno de los que trabajen allí sabrá quiénes son. Cuando lo sepas, me dejas el resto a mí.
– ¿Todo esto porque la foto estaba en un zapato?
– No es un lugar muy corriente para guardar una foto, ¿no?
Halvorsen se encogió de hombros y miró hacia la calle.
– No para -dijo Harry.
– Lo sé, pero tengo que irme a casa.
– ¿A qué?
– A algo que se llama vida. Nada que te interese.
Harry levantó las comisuras para dar a entender que había captado la broma.
– Pásalo bien.
Resonaron las campanillas y la puerta se cerró detrás de Halvorsen. Harry dio una calada y, mientras estudiaba la selección de lecturas de Elmer, pensó que compartía pocos intereses con los noruegos corrientes. ¿Sería porque ya no tenía ninguno? La música sí, pero nadie había hecho nada bueno en diez años, ni siquiera los viejos héroes. ¿Películas? Hoy día se sentía afortunado cuando salía de ver una película sin sentirse lobotomizado. Por lo demás, nada. En otras palabras, lo único que aún le interesaba era encontrar a la gente y encerrarla. Y ni siquiera eso hacía latir su corazón con tanta rapidez como antaño. Lo que lo asustaba, pensó Harry y puso una mano sobre el mostrador frío y liso de Elmer, era que la situación no lo preocupara. Que se hubiera rendido. Que envejecer sólo le resultara liberador.
Las campanillas volvieron a sonar con furia.
– Se me olvidó contarte lo del joven que detuvimos ayer por posesión ilegal de armas -dijo Halvorsen-. Roy Kvinsvik, uno de esos cabezas rapadas de la pizzeria de Herbert. Estaba en el umbral de la puerta mientras la lluvia le bailaba alrededor de los zapatos mojados.
– ¿Sí?
– Era evidente que tenía miedo así que le dije que me diera algo que me sirviera para dejarlo ir sin más.
– ¿Y?
– Dijo que vio a Sverre Olsen en Grunerløkka la noche que Ellen fue asesinada.
– ¿Y qué? Tenemos varios testigos que lo vieron.
– Sí, pero ese tipo vio a Olsen sentado en un coche hablando con una persona.
A Harry se le cayó el cigarrillo al suelo. No lo recogió.
– ¿Sabía quién era? -preguntó muy despacio.
Halvorsen negó con la cabeza.
– Sólo conocía a Olsen.
– ¿Te lo describió?
– Sólo recuerda que el tío le pareció un agente de policía. Pero dijo que probablemente lo reconocería.
Harry sintió el calor bajo la gabardina y pronunció cada palabra con absoluta claridad.
– ¿Te dijo qué modelo de coche era?
– No, pasó muy deprisa.
Harry asintió con la cabeza, pasando la mano de un lado a otro del mostrador.
Halvorsen carraspeó.
– Pero creía que era un deportivo.
Harry miró el cigarrillo que humeaba en el suelo.
– ¿Color?
Halvorsen hizo un gesto cansino con la mano.
– ¿Era rojo? -preguntó Harry quedamente, con la voz empañada.
– ¿Qué dices?
Harry se enderezó.
– Nada. No olvides su nombre. Y vete a casa y a tu vida. Y volvieron a tintinear las campanillas.
Harry dejó de pasar la mano por el mostrador, la dejó quieta. De repente dio la impresión de que su mano fuese de frío mármol.
Astrid Monsen tenía cuarenta y cinco años y vivía de traducir literatura francesa en la oficina de su casa, en la calle Sorgenfrigata, y no había ningún hombre en su vida, aunque sí una grabación continua del ladrido de un perro que se repetía sin cesar junto a la puerta y que activaba por las noches. Harry oyó sus pasos al otro lado y el ruido de, por lo menos, tres cerraduras, antes de que la puerta se entreabriera dando paso a una cara menuda y pecosa que lo miraba bajo unos rizos negros.
– Huy -profirió aquel rostro al ver la figura voluminosa de Harry.
A pesar de ser una cara desconocida, tuvo la sensación de haberla visto antes. Con total probabilidad, debido a la detallada descripción que Anna le hizo de su temerosa vecina.
– Harry Hole, de la Brigada de Delitos Violentos -se presentó enseñando la tarjeta-. Perdone que la moleste tan tarde. Tengo algunas preguntas que hacerle sobre la noche en que murió Anna Bethsen.
Intentó exhibir una sonrisa tranquilizadora al ver que a la chica le costaba cerrar la boca. Harry vio a lo lejos el movimiento de la cortina que cubría la ventanita de la puerta del vecino.
– ¿Puedo entrar señora Monsen? Sólo será un momento.
Astrid Monsen retrocedió dos pasos y Harry aprovechó la oportunidad para colarse y cerrar la puerta tras de sí. Ahora también pudo examinar todo su peinado afro. Obviamente, estaba teñido de negro y envolvía su pequeña cabeza como un enorme globo terráqueo.
Se quedaron de pie uno frente al otro en la entrada escasamente iluminada, decorada con flores secas y un póster enmarcado del Museo Chagall de Niza.
– ¿Me había visto ya en alguna otra ocasión? -preguntó Harry.
– ¿Qué… quiere decir?
– Sólo si me había visto antes. Ya hablaremos de lo otro.
La boca de ella se abrió y se cerró. Luego negó con la cabeza.
– Bien -dijo Harry-. ¿Estaba en casa el martes por la noche?
Ella afirmó vacilante con la cabeza.
– ¿Vio u oyó algo?
– Nada -respondió la mujer, con demasiada premura, a juicio de Harry.
– Tómese su tiempo y piénselo -dijo intentando sonreír con amabilidad, aunque no era ése el más ensayado de su reducido repertorio de gestos faciales.
– En absoluto -dijo ella mientras buscaba con la mirada la puerta detrás de Harry-. Nada en absoluto.
Harry encendió un cigarrillo en cuanto salió a la calle. Había oído a Astrid Monsen echar el cierre de seguridad tan pronto como él salió por la puerta. Pobrecita. Ella era la última de la ronda y podía concluir que nadie del edificio había visto ni oído nada en la escalera, ni a él ni a nadie más, la noche que murió Anna.
Tiró el cigarrillo después de dos caladas.
Ya en casa pasó un buen rato sentado en el sillón de orejas mirando el ojo rojo del contestador antes de pulsar el botón de reproducción. Eran Rakel, que llamó para darle las buenas noches, y un periodista que quería unas declaraciones sobre ambos atracos. Después rebobinó la cinta y escuchó el mensaje de Anna: «¿Y podrías, por favor, ponerte los vaqueros que sabes que tanto me gustan?».
Se frotó la cara. Sacó la cinta y la tiró a la basura.
Fuera caía la lluvia y, dentro, Harry practicaba un poco de zapping. Balonmano femenino, telenovelas y un concurso para hacerse millonario. Harry se detuvo en SVT, donde un filósofo y un antropólogo social discutían el concepto de venganza. Uno afirmaba que un país como EE.UU., representativo de ciertos valores morales como la libertad y la democracia, tiene la responsabilidad moral de vengar ataques contra su territorio puesto que también representan una agresión a esos valores. Sólo la promesa de venganza -y su materialización- puede proteger un sistema tan vulnerable como una democracia.
– ¿Y si esos mismos valores representados por la democracia se convierten en la víctima de un acto de venganza? -replicó el otro-. ¿Qué pasa si se vulneran los derechos de otro país contemplados en el derecho internacional? ¿Qué clase de valores defendemos cuando civiles inocentes se ven privados de sus derechos por dar caza a los culpables? Y, ¿qué hay de la moral que nos enseña a poner la otra mejilla?
Читать дальше