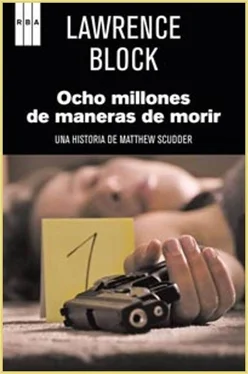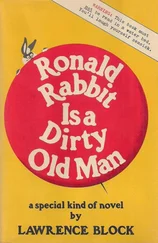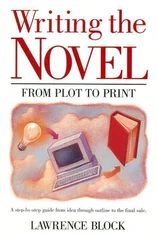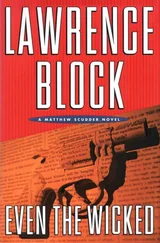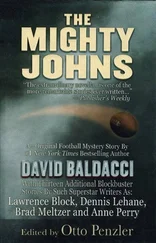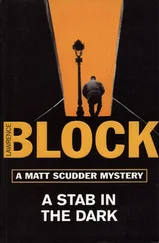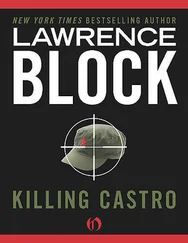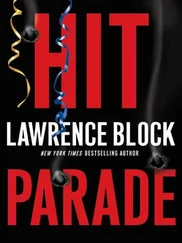Tenía los nervios a flor de piel.
Pasé delante del lugar donde me había tirado y rodado por el suelo. Miré el sitio donde la botella se había roto. Todavía había algunos vidrios en la acera, pero eso no significaba que vinieran de la misma botella. Todos los días se rompen infinidad de cristales.
Seguí caminando hasta llegar a Armstrong. Una vez allí entré y pedí un pedazo de tarta y un café. Guardé mi mano derecha en el bolsillo mientras inspeccionaba con la vista el lugar. Tras acabar la tarta, volví a poner la mano en el bolsillo y bebí el café con la izquierda.
Cuando lo terminé pedí una segunda taza.
El teléfono sonó. Trina contestó, luego se acercó a la barra e intercambio unas palabras con un tipo alto de cabellos rubios. El tipo se acercó al teléfono. Estuvo hablando unos minutos. Cuando colgó, echó un vistazo alrededor y se dirigió a mi mesa. Sus manos estaban bien a la vista. Me dijo:
– ¿Scudder? Soy George Lightner. No creo que nos conozcamos -acercó una silla y se sentó a mi lado-. Acabo de hablar con Joe. Afuera no ocurre nada, ningún movimiento extraño. Hay un par de los nuestros escondidos en el Mercury, además Joe ha puesto a un par de tiradores en las ventanas del segundo piso de la casa de enfrente.
– Perfecto.
– Yo y esos dos de la mesa de allá somos los que estamos aquí. Supongo que nos habrá reconocido cuando entramos.
– Reconocí a esos dos. Pero no sabía si usted era un policía o el asesino.
– Hombre, gracias. Este es un sitio agradable. Usted lo frecuenta bastante, ¿no?
– Solía.
– Es tranquilo. Me gustaría volver en otra ocasión cuando pueda tomar otra cosa que no sea café. Están vendiendo un montón de café esta noche; entre usted y yo y los otros dos de enfrente.
– El café de aquí es bueno.
– Sí, no está mal. Sin duda es mejor que la porquería que bebemos en la comisaría -encendió un cigarrillo-. Joe también me dijo que no hay novedades en los otros sitios. Tenemos a dos hombres con su amiga en su casa, y hay otros dos con las tres fulanas en East Side -sonrió-. Ese es el puesto que me tenía que haber tocado. Pero uno no puede tenerlo todo, ¿eh?
– No, supongo que no.
– ¿Cuánto tiempo piensa quedarse aquí? Joe cree que si el tipo no ha dado el paso, ya no lo dará esta noche. Lo podemos cubrir todo el camino hasta su hotel. Por supuesto no le podemos asegurar contra la posibilidad de que esté apostado en una azotea o en una ventana en el último piso de un edificio. Hemos hecho una inspección de los tejados antes, pero eso no es una garantía.
– No creo que lo haga desde lejos.
– Entonces tenemos mucha ventaja. A propósito, ¿lleva el chaleco antibalas?
– Sí.
– Vale más. Hombre tampoco es muy eficaz, no le servirá de nada contra un corte, pero nadie se le va a acercar tanto. Pensamos que si está ahí afuera, se le echará encima entre aquí y la puerta de su hotel.
– Yo también pienso lo mismo.
– ¿Cuándo quiere enfrentarse con el diablo?
– Dentro de un momento, cuando acabe con el café.
– De acuerdo -dijo incorporándose-. Disfrútelo.
Volvió a su lugar en el bar. Acabé mi café, me levanté, fui al servicio y comprobé que el 32 estaba bien cargado. Un cartucho bajo el percutor, tres más en la recámara. Le pude haber pedido a Durkin un par de cartuchos más para rellenar el barril. Incluso me pudo haber dejado un arma y más potente. Pero ni siquiera sabía que llevaba el 32 y yo no quise decírselo. De la manera que estaba previsto que sucediese no estaba previsto que yo tuviese que disparar sobre nadie. Se suponía que el asesino caería en nuestra red.
Salvo que no iba a suceder de ese modo.
Pagué la cuenta y dejé una propina. No iba a funcionar. Lo sentía. Ese hijo de puta no estaba ahí fuera.
Atravesé la puerta y salí a la calle. La lluvia era prácticamente inexistente. Miré al Mercury y eché un vistazo a los edificios de enfrente, preguntándome dónde estaban escondidos los tiradores. No tenía importancia. Ellos no iban a tener que trabajar esta noche. Nuestro hombre no había mordido el anzuelo.
Caminé hasta la calle 57, sin separarme de la acera, por si acaso se las hubiera resuelto para esconderse en la sombra de un portal. Caminé lentamente, esperando que tuviera razón y que él no lo intentara hacer desde lejos, porque los chalecos no siempre paran las balas y no sirven de nada en el caso de que una bala te dé en la cabeza.
Pero qué más daba. Mierda, sabía que no estaba ahí.
Respiré aliviado cuando llegué al hotel. Sin embargo no dejaba de ser una decepción.
Había tres agentes de civil en el vestíbulo. Se identificaron al momento. Permanecí con ellos durante unos minutos, luego Durkin llegó solo. Estuvo charlando con uno de sus hombres, luego vino hasta mí.
– Menuda chapuza.
– Eso parece.
– Mierda. Lo teníamos todo cubierto. Puede que oliera algo, pero no veo cómo. O tal vez volara a su maldito Bogotá y estamos tendiendo una trampa a alguien que está en otro continente.
– Es posible.
– En cualquier caso, es mejor que vaya a dormir. Si es que no está demasiado nervioso para conciliar el sueño. Tómese un par de copas y olvídese de todo durante siete u ocho horas.
– Buena idea.
– Los chicos han estado vigilando el vestíbulo durante todo el día. No ha habido visitantes ni nuevos clientes. Voy a dejar a alguien de guardia durante la noche.
– ¿Lo cree necesario?
– No creo que le venga mal.
– Lo que diga.
– Hemos hecho todo lo posible, Matt. Tenemos que conseguir echarle el guante a ese cabrón porque sólo Dios sabe el mal que hacen a la ciudad esos malditos contrabandistas. Pero… unas veces tienes suerte y otras no.
– Lo sé.
– Cogeremos a ese cerdo tarde o temprano, lo sabe.
– Por supuesto.
– Bien -dijo y pasó su peso a la otra pierna con dificultad-. Venga, vaya a descansar, ¿eh?
– De acuerdo.
Subí en el ascensor. No estaba en Sudamérica, pensé. Estaba seguro de que no estaba en Sudamérica. Estaba aquí en Nueva York dispuesto a matar de nuevo porque le gustaba.
Puede que ya lo hubiera hecho. Puede que matando a Kim se diera cuenta que le gustaba. Le había gustado tanto que lo había hecho otra vez y de la misma manera. La próxima vez no necesitaba una excusa. Tan sólo una víctima, un cuarto en un hotel y su fiel machete.
Durkin me había sugerido que me tomara un par de copas.
Ni siquiera tenía ganas de beber.
Diez días, pensé. Si te acuestas sin beber serán diez días.
Saqué el arma de mi bolsillo y la posé sobre la cómoda. Aún tenía el brazalete de marfil envuelto en servilletas en el otro bolsillo. Lo saqué, y lo puse junto al revólver. Me quité los pantalones y la chaqueta, colgué las prendas en el armario. Desabroché la camisa. El chaleco era lo más difícil de quitar y lo más incómodo de llevar. La mayoría de los policías que conocía odiaban tener que cargar con él. Por otra parte a nadie le gustaba recibir un balazo en el pecho.
Cuando por fin me lo quité, lo doblé y lo posé en la cómoda al lado del revólver y del brazalete. No sólo son prendas incómodas sino que también son sofocantes. Este me había hecho transpirar y tenía la camiseta cubierta de sudor. Me la quité junto con los calzoncillos y los calcetines, y de repente, sentí un clic; una pequeña alarma se puso en funcionamiento en mi cerebro y me giré hacia el cuarto de baño cuando la puerta se abrió de golpe.
Se abalanzó en la habitación, un hombre grande, de piel oliva, mirada salvaje. Estaba tan desnudo como yo, pero en sus manos había un machete con una hoja resplandeciente de más de treinta centímetros.
Читать дальше