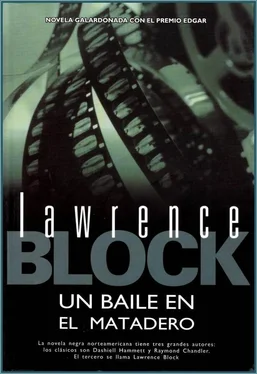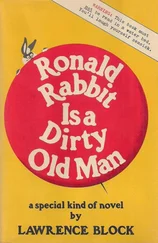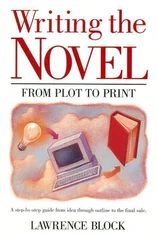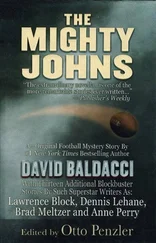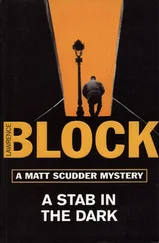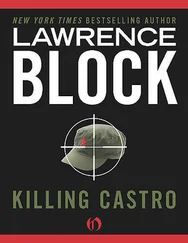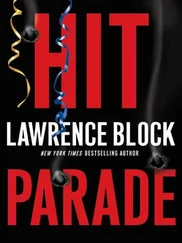Le dije que ya sabía dónde era.
Eso explicaba por qué Herta Eigen no pudo conseguir nada de la policía de su distrito; ni siquiera sabían de qué les estaba hablando. Me había dirigido al Distrito 20 nada más desayunar, y para cuando llegué a Midtown North ya era mediodía. Durkin no se encontraba allí, pero la verdad es que no necesitaba su ayuda para aquello. Cualquiera podría proporcionarme la información que necesitaba.
Había un poli llamado Andreotti con el que me había reunido en algunas ocasiones durante los últimos uno o dos años. Estaba sentado en su escritorio, poniéndose al día con el papeleo y no le importó nada que lo interrumpiese.
– Leveque, Leveque… -repitió con el entrecejo arrugado mientras se pasaba la mano por su mata de greñudo pelo negro-. Creo que yo mismo me ocupé del caso. Creo que lo hicimos Bellamy y yo. Un tío gordo, ¿verdad?
– Sí, eso me han dicho.
– Ve uno tantos fiambres al cabo de la semana, que termina confundiéndolos. Debieron de asesinarlo. De los que mueren por causas naturales no te acuerdas ni siquiera del nombre.
– No.
– A no ser que tengan algún nombre raro, de esos que llaman mucho la atención. Hace dos o tres semanas me encontré con una mujer, Wanda Casas. Pensé que no me importaría nada jugar a las casitas con ella.
Se rió al recordarlo.
– Bueno, claro, estaba viva, pero me refería a ella porque es uno de esos nombres que no se suelen olvidar.
Sacó el archivo de Leveque. Habían encontrado al cinéfilo en una calle estrecha entre dos edificios, en la Cuarenta y Nueve, al oeste de la Décima Avenida. El cuerpo había sido descubierto después de una llamada anónima al 911 registrada a las 6:56 del 9 de mayo. El forense estimó que el crimen se había cometido hacia las 11 de la noche anterior. El muerto había recibido siete puñaladas en el tórax y en el abdomen con un cuchillo largo de hoja estrecha. Cualquiera de las heridas que le habían infligido habría sido mortal de necesidad.
– Apareció en la Cuarenta y Nueve, entre la Décima y la Undécima -le dije.
– Más cerca de la Undécima. Los edificios situados a ambos lados estaban en ruinas, con «X» en las ventanas, y ya nadie vivía en ellos. Supongo que los habrán derribado.
– Me pregunto qué estaría haciendo allí.
– Probablemente estuviera buscando algo -supuso Andreotti, encogiéndose de hombros-, y tuvo la mala suerte de encontrarlo. Lo más seguro es que buscase costo, o una tía, o un tío. En esa zona, todo el mundo busca algo.
Me acordé de TJ. Todo el mundo tiene un vicio, me había dicho, ¿qué otra cosa se puede hacer en el Deuce?
Le pregunté si Leveque consumía drogas. Me comentó que no parecía tener signos externos de ello, pero que nunca se sabe.
– Tal vez estuviese borracho -me sugirió-; a lo mejor andaba por ahí tambaleándose y ni siquiera sabía dónde estaba. No, eso no puede ser, casi no encontramos rastros de alcohol en sangre. Bueno, buscase lo que buscase, eligió el peor sitio para hacerlo.
– ¿Fue un robo?
– No llevaba dinero en los bolsillos, ni tampoco reloj ni cartera. A mí me parece que pudo ser obra de algún asesino adicto al crack de esos que andan por ahí con una navaja en la mano.
– ¿Cómo lo identificasteis?
– Lo hizo la casera de su edificio. Y nos costó bastante, tío. Era como así de alta -dijo, señalando con la mano-, pero no se andaba con tonterías. Nos dejó entrar en la habitación, pero se quedó allí, observándonos como un águila, como si le fuésemos a limpiar el lugar en cuanto se diese la vuelta. Cualquiera diría que todo aquello era suyo; aunque, bueno, probablemente acabase siéndolo, porque creo que al final no localizamos a ningún familiar.
Ojeó un poco el archivo.
– No, creo que no. De todos modos, fue ella quien lo identificó. No quería venir. «¿Para qué iba a querer yo ver a un tipo muerto? Ya he visto suficientes en mi vida, créanme». Pero al final lo examinó a conciencia y nos aseguró que era él.
– ¿Cómo disteis con ella? ¿Qué os dio la pista para buscar el nombre y la dirección de Leveque?
– Ah, ya entiendo. Buena pregunta. ¿Cómo lo supimos? – intentó recordar, frunciendo el entrecejo.
Volvió a revisar los documentos.
– Las huellas. Sí, sus huellas estaban en nuestros ordenadores, y eso nos dio su nombre y su dirección.
– ¿Y cómo es que teníais registro de sus huellas?
– No lo sé. Tal vez fuese del cuerpo, o quizá trabajase como funcionario alguna vez. No sabes cuánta gente tiene sus huellas registradas.
– Ya, pero no en los ordenadores de la policía de Nueva York.
– Sí, tienes razón -dijo, volviendo a fruncir el ceño-. ¿Las tendríamos nosotros o tuvimos que conectarnos con el sistema central de Washington? No lo recuerdo. Probablemente fuese otro quien se ocupase de ello. ¿Por qué me lo preguntas?
– ¿Comprobasteis si tenía antecedentes?
– Si los tenía, debían de ser por cruzar la calle sin mirar. En los archivos no figuraba nada.
– ¿Te podrías asegurar?
Se resistió un poco, pero al final lo hizo.
– Sí, bueno, hay una anotación -concluyó-. Lo arrestaron hace cuatro, en realidad casi cinco años. Le soltaron y retiraron los cargos.
– ¿De qué se le acusaba?
Volvió a dirigir la mirada hacia la pantalla del ordenador.
– Violación de la sección 285 del Código Penal. ¿Qué demonios es eso? El número no me resulta conocido.
Cogió su carpeta negra de anillas y le echó un vistazo.
– Aquí está. Obscenidad. Puede que insultase a alguien. Los cargos se desestimaron, y cuatro años después alguien va y le clava un cuchillo. Esto te enseña a no decir tacos, ¿verdad?
Probablemente me hubiera enterado de más cosas sobre Leveque si Andreotti me hubiese dejado mirar en su ordenador, pero tenía asuntos propios de los que ocuparse. Fui a la biblioteca principal de la calle Cuarenta y Dos y revisé el índice del Times por si su nombre había aparecido en los periódicos, pero parecía que había conseguido no llamar la atención de la prensa, ni cuando lo detuvieron ni cuando lo mataron.
Cogí el metro hasta la calle Chambers y visité unas cuantas oficinas estatales y municipales, en las que encontré a varios funcionarios dispuestos a hacerme un favor si yo les hacía otro a cambio. Revisaron sus informes, y yo les pasé disimuladamente un poco de dinero por las molestias.
De este modo logré enterarme de que Arnold Leveque había nacido hacía treinta y ocho años en Lowell, Massachusetts. A los veintitrés ya estaba en Nueva York, viviendo en la Asociación Cristiana de Muchachos Sloane House, en la Treinta y Cuatro Oeste, y trabajando en el departamento de registro de un editor de libros de texto. Un año después había dejado la editorial y se había pasado a una empresa llamada R & J Merchandise, con sede en la Quinta Avenida, a la altura del número 40. Allí trabajó como dependiente. La verdad es que no sé qué vendía, pero la firma ya no existía. Había unos cuantos bares muy caros en aquel tramo de la Quinta Avenida, diseminados entre las tiendas más serias, con sus carteles que decían que el negocio cesaba, en las que se vendían jade y marfil, de calidad y procedencia bastante dudosas, además de cámaras y equipos electrónicos. R & J podía haber sido una de ellas.
Por entonces aún seguía viviendo en Sloane House, y por lo que pude enterarme, se trasladó a la avenida Columbus en el otoño del 79. La mudanza pudo estar provocada por un cambio laboral, ya que un mes antes había comenzado a trabajar en la CBS, que se encontraba un bloque al oeste de mi hotel, en la calle Cincuenta y Siete. Desde su nueva residencia podía ir a trabajar andando.
Читать дальше