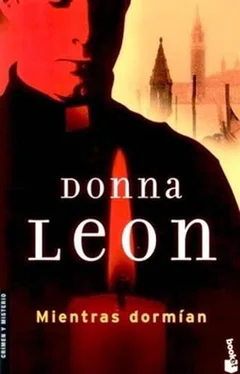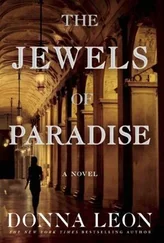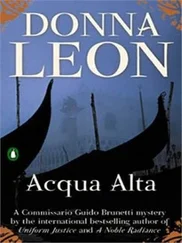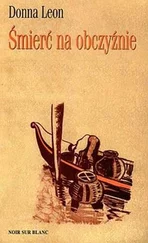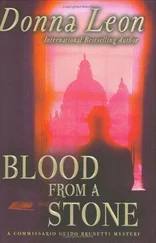Brunetti resistió hasta que estuvieron en el centro del bacino y entonces, rindiéndose al magnetismo del buen humor de Vianello, decidió subir a cubierta. Cuando iba a poner el pie en ella, la estela de un transbordador del Lido los alcanzó de costado y Brunetti perdió el equilibrio y basculó hacia la baja borda de la embarcación. La mano de Vianello lo asió rápidamente de una manga, tiró de él y lo sujetó del brazo hasta que la embarcación se estabilizó. Entonces lo soltó diciendo:
– En esa agua, no.
– ¿Teme que me ahogue? -preguntó Brunetti.
– Antes se moriría del cólera -terció Bonsuan.
– ¿El cólera? -rió Brunetti; era la primera tentativa de chiste que oía a Bonsuan.
El piloto se volvió a mirarlo muy serio.
– El cólera -repitió.
Cuando Bonsuan se concentró de nuevo en el timón, Vianello y Brunetti se miraron como dos colegiales pillados en falta, y a Brunetti le pareció que Vianello tenía que hacer un esfuerzo para que no se le escapara la risa.
– Cuando yo era niño -explicó Bonsuan sin preámbulo-, nadaba delante de mi casa. Me lanzaba al agua desde el borde del canale di Cannaregio. Se veía el fondo. Había peces y cangrejos. Ahora todo lo que se ve es lodo y mierda.
Vianello y Brunetti volvieron a mirarse.
– Quien coma pescado de esa agua está loco -dijo Bonsuan.
El año anterior se habían dado numerosos casos de cólera, pero en el Sur, donde solían ocurrir estas cosas. Brunetti recordó que las autoridades sanitarias habían clausurado el mercado de pescado de Bari y recomendado a la población que evitara el consumo de pescado, lo que a Brunetti le pareció que era tanto como decir a las vacas que dejaran de comer hierba. En el otoño, las lluvias y las inundaciones habían desplazado la noticia de las páginas de los diarios nacionales, pero no antes de que Brunetti empezara a preguntarse si no podría ocurrir lo mismo aquí, en el Norte, y si era prudente comer lo que se pescaba en las cada vez más pútridas aguas del Adriático.
Cuando la lancha se acercó al embarcadero de las góndolas situado a la izquierda del palazzo Dario, Vianello agarró una amarra y saltó a tierra. Echando el cuerpo hacia atrás tensó la cuerda acercando la lancha al muelle en el momento en que Brunetti desembarcaba.
– ¿Quiere que les espere, comisario? -preguntó Bonsuan.
– No; no es necesario. No sé cuánto tardaremos -dijo Brunetti-. Puede usted regresar.
Bonsuan levantó una mano lánguida a la gorra del uniforme, en un ademán que era medio saludo, medio despedida. Dio marcha atrás y sacó la lancha al canal describiendo un arco, sin volverse a mirar a los dos hombres que quedaban en el embarcadero.
– ¿Adonde vamos primero? -preguntó Vianello.
– Dorsoduro, 378. Está cerca del Guggenheim, a la izquierda.
Los dos policías subieron por una estrecha calle y torcieron por la primera travesía de la derecha. -Brunetti seguía con ganas de tomar café y le sorprendió que no hubiera bares ni a un lado ni a otro de la calle.
Un anciano que paseaba a un perro iba hacia ellos, y Vianello se puso detrás de Brunetti para dejar paso, aunque siguió hablando de lo que había dicho Bonsuan.
– ¿Cree realmente que el agua está tan mal, comisario?
– Sí.
– Pues aún hay gente que se baña en el canale della Giudecca -insistió Vianello.
– ¿Cuándo?
– En la fiesta del Redentore.
– Estarán borrachos -dijo Brunetti, terminante.
Vianello se encogió de hombros e, imitando a su jefe, se paró.
– Creo que es aquí -dijo Brunetti sacando el papel del bolsillo-. Da Prè -leyó en voz alta, mirando los nombres grabados en las dos hileras de placas de latón situadas a la izquierda de la puerta.
– ¿Quién es? -preguntó Vianello.
– Ludovico, heredero de la signorina Da Prè. Puede ser un primo, un hermano o un sobrino. Cualquiera.
– ¿Cuántos años tenía la difunta?
– Setenta y dos -respondió Brunetti, recordando las pulcras anotaciones de la lista de Maria Testa.
– ¿De qué murió?
– De un ataque al corazón.
– ¿Alguna sospecha de que esta persona -Vianello señaló la placa con el mentón- tuviera algo que ver?
– Le dejó el apartamento y más de quinientos millones de liras.
– ¿Quiere decir que es posible?
Brunetti, que no hacía mucho había sido informado de que la finca en la que vivían él y su familia necesitaba un tejado nuevo y que le tocaría pagar nueve millones de liras, dijo:
– Por poco bien que esté el apartamento, hasta yo mataría para conseguirlo.
Vianello, que no estaba enterado de lo del tejado, miró a su jefe con perplejidad.
Brunetti tocó el timbre. No ocurrió nada durante mucho rato, y volvió a oprimir el pulsador, esta vez, con más insistencia. Los dos hombres se miraron, y el comisario sacó la lista, para buscar la dirección siguiente. Cuando daba media vuelta hacia la izquierda para subir hacia Accademia, una voz chillona salió del altavoz situado encima de las placas.
– ¿Quién es?
La voz sólo transmitía el acento plañidero y asexuado de la vejez, y Brunetti, ignorando si la persona que había contestado era hombre o mujer, optó por preguntar:
– ¿Familia Da Prè?
– Sí. ¿Qué desea?
– Me llamo Brunetti. Existen ciertas dudas acerca de los bienes de la signorina Da Prè y necesitamos hablar con ustedes.
– ¿Quiénes son? ¿Quién los envía?
– Policía.
No hubo más preguntas, y la puerta se abrió, dando acceso a un patio amplio con un pozo en el centro, cubierto por una parra. La única escalera partía de una entrada situada a la izquierda. En el rellano del segundo piso había una puerta abierta y en ella estaba uno de los hombres más bajos que Brunetti había visto en su vida.
Aunque ni Vianello ni Brunetti destacaban por su estatura, sacaban casi dos palmos a aquel hombre que parecía empequeñecerse a medida que ellos se acercaban.
– ¿Signor Da Prè? -preguntó Brunetti.
– Sí -dijo el hombre, dando un paso adelante y tendiendo una mano no mayor que la de un niño. Gracias a que el diminuto personaje levantaba el brazo hasta la altura de su propio hombro, Brunetti no tuvo que agacharse para darle la mano. El apretón de Da Prè era firme, y la mirada que lanzó a los ojos de Brunetti, clara y directa. Tenía una cara muy estrecha y afilada. La edad, o quizá el sufrimiento, le habían marcado profundos surcos a cada lado de la boca y oscuras ojeras. Su tamaño hacía difícil calcularle la edad: tanto podía tener cincuenta años como setenta.
Al reparar en el uniforme de Vianello, el signor Da Prè no le dio la mano y se limitó a hacer un pequeño movimiento de cabeza en su dirección. Retrocedió hacia el interior y acabó de abrir la puerta, invitando a los dos hombres a entrar en el apartamento.
Musitando «Permesso», los dos policías lo siguieron al recibidor y esperaron mientras él cerraba la puerta.
– Por aquí, si me hacen el favor -dijo el hombre precediéndolos por el pasillo.
Brunetti vio entonces la joroba que se le marcaba en el lado izquierdo de la espalda bajo la tela de la chaqueta, en forma de quilla de ave. Da Prè no cojeaba, pero al andar todo su cuerpo se vencía hacia la izquierda, como si la pared fuera un imán y él, un saco de virutas de hierro. Los llevó a un salón que tenía ventanas en dos lados. Por las de la izquierda se veían tejados; y por las otras, los postigos cerrados del edificio situado al otro lado de la estrecha calle.
Todo el mobiliario del salón estaba hecho a la escala de los dos monumentales armarios que ocupaban enteramente la pared del fondo y consistía en un sofá de alto respaldo en el que cabían seis personas, cuatro sillones profusamente tallados que, a juzgar por el monumental trabajo de los brazos debían de ser españoles y un inmenso aparador florentino cubierto de infinidad de pequeños objetos que Brunetti apenas miró. Da Prè se encaramó a uno de los sillones e indicó otros dos a sus visitantes.
Читать дальше