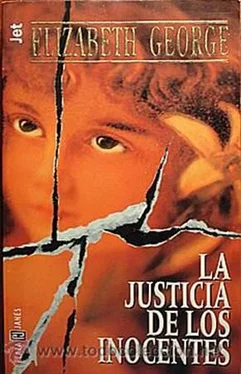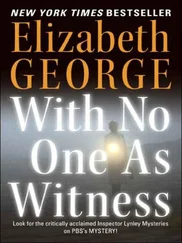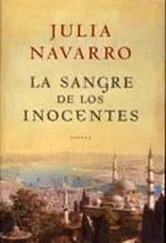Su marido le rodeó la espalda con el brazo y la besó ruidosamente en un lado de la cabeza.
– Un trabajo estupendo -dijo-. ¿Cuántas has tomado?
– Oh, docenas. Cientos. Bien, tal vez cientos no pero sí muchas. Acabo de empezar a hacer estas copias en tamaño grande. Lo que deseo en realidad es que sean lo bastante buenas para exhibirlas… en una galería, quiero decir. Como arte. Porque, bueno, al fin y al cabo son arte y…
Su voz enmudeció cuando captó movimiento por el rabillo del ojo. Se volvió hacia la puerta del laboratorio y vio que su padre (miembro desde hacía muchísimo tiempo de una u otra rama de la familia St. James) había subido en silencio al último piso de la casa de Cheyne Row.
– Señor St. James -dijo Joseph Cotter, que insistía en no utilizar jamás el nombre de pila de Simon, ni siquiera después de casarse con Deborah. Nunca se había adaptado por completo al hecho de que su hija se hubiera casado con el joven patrón de su padre-. Tiene visitas. Las he conducido al estudio.
– ¿Visitas? -preguntó Deborah-. No he oído… ¿Ha sonado el timbre de la puerta, papá?
– Estos visitantes no necesitan el timbre -contestó Cotter. Entró en el laboratorio y contempló las fotografías de Deborah con el entrecejo fruncido-. Qué tío más feo -dijo, en referencia al rufián del Frente Nacional-. Es David -explicó al marido de Deborah-. Ha venido con un amiguete, vestido con tirantes de fantasía y zapatos relucientes.
¿David? -preguntó Deborah-. ¿David St. James? ¿Aquí, en Londres?
– En esta misma casa subrayó Cotter-. Va hecho una piltrafa, como siempre. Dónde compra su ropa es un misterio para mí. Oxfam, supongo. (¿Querrán todos café? Esos dos tienen pinta de agradecerlo.
Deborah ya estaba bajando la escalera.
– David -llamó.
– Café, sí -dijo su marido-, y conociendo a mi hermano, será mejor que saques también el resto de aquel pastel de chocolate. Dejémoslo por hoy -dijo a Helen-. ¿Ya te marchas?
– Deja que antes diga hola a David.
Helen apagó los fluorescentes y siguió a St. James hasta la escalera, que el hombre bajó con cuidado a causa de la abrazadera sujeta a su pierna izquierda. Cotter salió a continuación.
La puerta del estudio estaba abierta.
– ¿Qué haces aquí, David? -preguntó Deborah en el interior-. ¿Por qué no has telefoneado? No les habrá pasado nada a Sylvie o a los niños, imagino.
David dio un beso en la mejilla a su cuñada.
– Bien. Están bien, Deb. Todos están bien. He venido a la ciudad para dar una conferencia sobre el Euromercado. Dennis me localizó allí. Ah, aquí está Simon. Dennis Luxford, mi hermano Simon. Mi cuñada. Y Helen Clyde. ¿Cómo estás, Helen? Han pasado años, ¿verdad?
– Desde el último día de San Esteban -contestó Helen-. En casa de tus padres, pero había tanta gente que perdono tu falta de memoria.
– Supongo que pasé toda la tarde poniéndome las botas en la mesa del buffet.
David palmeó con ambas manos su panza, el único rasgo que le diferenciaba de su hermano menor. Por lo demás, St. James y él eran, como todos los St. James, muy similares en apariencia, y compartían el mismo pelo negro rizado, la misma estatura, las mismas facciones angulosas y los mismos ojos de un color que nunca acababa de decidirse entre el gris y el azul. Iba vestido como Cotter lo había descrito: de una forma estrafalaria. Desde sus sandalias Birkenstock y calcetines a rombos, hasta su chaqueta de tweed y el polo, David era el eclecticismo personificado, la desesperación de toda su familia. Era un genio en los negocios y había cuadruplicado los beneficios de la compañía naviera desde la jubilación de su padre, pero nadie daría un centavo por él.
– Necesito tu ayuda. -David eligió una de las butacas de cuero próximas a la chimenea. Con la seguridad de un hombre que manda una legión de empleados, indicó a todo el mundo que se sentara-. Más concretamente, Dennis necesita tu ayuda. Por eso hemos venido.
– ¿Qué tipo de ayuda?
St. James observó al hombre que acompañaba a su hermano. Se había situado más o menos fuera de la luz directa, cerca de la pared en la que Deborah colgaba una exposición cambiante de sus fotografías. St. James vio que Luxford era un hombre muy atractivo, de mediana edad y estatura modesta, cuya elegante chaqueta cruzada azul, corbata de seda y pantalón color cervato sugerían un petimetre, pero cuyo rostro exhibía una expresión de tibia desconfianza que, en aquel momento, parecía mezclarse con la incredulidad. St. James sabía el motivo, aunque nunca lo recordaba sin una momentánea depresión. Dennis Luxford necesitaba ayuda, pero no esperaba poder recibirla de un lisiado. St. James quiso decir «Sólo es la pierna, señor Luxford. Mi intelecto sigue funcionando como siempre.» En cambio, esperó a que el otro hombre hablara, mientras Helen y Deborah se acomodaban en el sofá y la otomana.
A Luxford no pareció gustarle que las mujeres fueran a presenciar la entrevista.
– Se trata de un asunto personal -dijo-. Extremadamente confidencial. No quiero…
David St. James intervino.
– Son las tres personas del país menos susceptibles de vender tu historia a los medios de comunicación, Dennis. Me atrevería a decir que ni siquiera saben quién eres. ¿Lo sabéis? Da igual. Ya veo por vuestra cara que no.
Siguió explicando que Luxford y él habían ido juntos a la Universidad de Lancaster, adversarios en los debates y compañeros de borracheras después de los exámenes. Habían continuado en contacto después de la universidad, siempre informados sobre sus respectivas carreras triunfales.
– Dennis es escritor -dijo David-. El mejor escritor que he conocido, si vamos a eso.
Había venido a Londres para dejar su impronta en la literatura, pero había acabado metido en el periodismo y decidió quedarse en él. Había empezado como corresponsal político del Guardian. Actualmente era director.
– ¿Del Guardian? -preguntó St. James.
– Del Source -dijo Luxord, con una mirada que les retaba a todos a hacer comentarios. Empezar en el Guardian y terminar en el Source no era un ascenso celestial, pero Luxford, por lo visto, no deseaba ser juzgado.
David no pareció darse cuenta de su mirada. Asintió en dirección a Luxford.
– Tomó el mando del Source hace seis meses, Simon, después de convertir al Globe en número uno. Fue el director más joven de la historia de la Fleet Street cuando tomó las riendas del Globo, además del de mayor éxito. Y aún lo es. Hasta el Sunday Times lo admitió. Se explayaron mucho sobre él en el dominical. ¿Cuándo fue, Dennis?
Luxford hizo caso omiso de la pregunta, al parecer irritado por las alabanzas de David. Por unos momentos dio la impresión de que rumiaba.
– No -dijo por fin a David-. Esto no va a funcionar. Es demasiado peligroso. No tendría que haber venido.
Deborah se removió.
– Nos marchamos -dijo-. ¿Vamos, Helen?
Pero St. James estaba estudiando al periodista y algo en él (¿tal vez su sutil habilidad para manipular la situación?) le impulsó a decir:
– Helen trabajaba para mí, señor Luxford. Si necesita mi ayuda, ella va incluida en el lote, aunque no lo parezca en este momento comparto la mayor parte de mi trabajo con mi mujer.
– Entiendo.
Luxford hizo ademán de marcharse.
David St. James le indicó con un gesto que volviera.
– Vas a tener que confiar en alguien -dijo, y se volvió hacia su hermano-. El problema es que tenemos una carrera tory en el punto de mira.
– Pensaba que eso debería complacerle -dijo St. James a Luxford-. El Source nunca ha ocultado sus tendencias políticas.
– Se trata de una carrera tory bastante especial -dijo David-. Díselo, Dennis. El puede ayudarte. Será él o un extraño que carezca de la ética de Simon. También puedes decantarte por la policía, y ya conoces las consecuencias.
Читать дальше