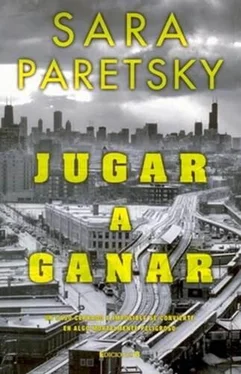Cuando cerré la puerta de la oficina, el teléfono todavía sonaba. Si alguien controlaba mis llamadas, tenía sólo unos minutos para salir de la zona antes de que llegara alguien a vigilarme. No corrí calle arriba pero anduve deprisa hasta doblar a la izquierda en el primer cruce.
Tan pronto salí de Oakley, llegué a una tranquila calle de residencias donde resultaba fácil saber si alguien me seguía. Anduve hacia el norte y al oeste de forma aleatoria hasta que llegué a Armitage.
Tenía que encontrar un coche que no pudieran relacionar conmigo, pero no podía alquilar uno ya que no tenía carné de conducir. Y aun en el caso de que lo tuviera, si Seguridad Nacional me vigilaba, sabría al minuto si alquilaba un vehículo o compraba un billete de avión. Mientras hablaba con Murray, no sólo había pensado en cómo conseguir un coche sino también un agujero para vivir donde no pudieran seguir el rastro de mis idas y venidas.
Caminé hasta una parada del metro y, sin molestarme en mirar alrededor, fui hasta el Loop. Me apeé en Washington Street y caminé por el túnel subterráneo que llevaba al sótano del Daley Center, donde estaban los tribunales de infracciones de tráfico y otros tribunales civiles. Como iba armada, no podía hacer lo más seguro, es decir, cruzar las puertas de seguridad para ver si alguien me seguía, por lo que continué caminando por aquellos laberínticos corredores y llegué a la entrada subterránea de un moderno restaurante del Loop.
Los trabajadores del local acababan de empezar la jornada, entre ellos los repartidores hispanos y los encargados de la limpieza. Me miraron con suspicacia pero no intentaron detenerme. Entré hasta la cocina y encontré una salida que llevaba al aparcamiento. Subí la rampa hasta la calle y regresé a la parada del metro, donde tomé la línea roja en dirección norte hasta Howard Street.
Fue un trayecto largo en el que me entretuve observando los personajes variopintos que subían y bajaban. Cuando llegamos a los lindes de Evanston, tuve la razonable seguridad de que nadie me seguía. Transbordé al tren de Evanston y me bajé en la cuarta parada. Cuando me apeé, me encontré sola. No me siguió ninguna bicicleta ni pasaron coches arriba y abajo de la calle.
Morrell y yo habíamos roto en Italia, pero todavía tenía las llaves de su casa. Y sabía dónde guardaba una llave de su Honda Civic. No podría utilizar el teléfono para llamar a ningún conocido pero podía pasar las noches allí, moverme en coche por la ciudad e incluso cambiarme la ropa interior. Cuando entré, encontré mi sujetador de encaje rosa favorito, todavía colgado en el cuarto de baño. Pensaba que lo había perdido en Italia.
40 La historia del zapatero
El Honda de Morrell arrancó a la primera y suspiré aliviada. Me preocupaba que se hubiese descargado la batería después de llevar quieto tres meses en el garaje.
Ir a casa de Morrell me había llenado de melancolía. Dondequiera que mirase, aparecían pequeños rastros de mi vida -un frasco de crema hidratante en el baño, el libro El bienestar en la cama, que le leía en voz alta mientras se recuperaba de sus heridas de bala. Cuando guardé en el frigorífico el zumo que había comprado, encontré una botella de la salsa de tomate casera del señor Contreras.
Morrell y yo habíamos estado juntos dos años. Me había acogido y cuidado después de que me torturasen y me abandonaran creyendo que estaba muerta en la autopista Kennedy, y yo lo había ayudado cuando había estado a punto de morir en Afganistán. Quizá sólo podíamos apoyarnos el uno al otro cuando estábamos casi muertos. Vivos, no pudimos sostener la relación.
La salsa de tomate me recordó que tenía que notificar al señor Contreras y también a Lotty y a Max dónde me había metido. Contactar con Max sería lo más fácil, pues podía colarme en Beth Israel por una puerta lateral y subir a su oficina. Si alguien me seguía, seguramente vigilaría la consulta médica de Lotty en Dawen Avenue, así como también su casa en Lake Shore Drive. Como Max vivía en Evanston, si mis amigos querían ponerse en contacto conmigo, Max podía pasarme una nota por debajo de la puerta de Morrell, camino de su casa.
Se me hacía extraño estar sola en un apartamento desde el que no podía llamar por teléfono. Era como estar en una celda de aislamiento. Escribí una rápida nota para Max, diciéndole dónde estaba, cómo contactar conmigo en esta era de internet, y pidiéndole que se lo contase a Lotty y al señor Contreras.
Cogí las llaves del coche de Morrell que estaban en el primer cajón de la cómoda de su cuarto. El orden extremo de Morrell, que había sido causa de fricción entre los dos -o quizá fuese mi extremo desorden lo que le molestaba-, resultaba muy útil cuando se trataba de encontrar cosas a toda prisa. En mi apartamento, un equipo de rastreadores profesionales lo había puesto todo patas arriba y no había encontrado lo que buscaba.
Tan pronto salí del despacho de Morrell me sentí nerviosa y expuesta al peligro. Morrell llevaba fuera de mi vida todo el verano. No creía que nadie que me siguiese ahora supiese de su existencia, pero podía estar equivocada. Cuando todo esto terminase y hubiera encontrado a Petra sana y salva, tendría que invertir en un interceptor de GPS. Aquello los obligaría a tener que seguirme en persona en vez de hacerlo perezosamente mediante vigilancia electrónica.
Las situaciones como ésta me estimulan. Me pongo lo suficientemente nerviosa para permanecer alerta y me siento segura de mi habilidad para hacer frente a lo que sea. Sin embargo, la desaparición de Petra, sumada a la muerte de la hermana Frankie, me causaba una gran inquietud.
Respira hondo, V.I., me aconsejé, inspiraciones y espiraciones hondas como las de los cantantes y los practicantes de yoga. Tú y la respiración sois uno. Después de casi chocar con una furgoneta de reparto del Herald-Star, decidí que la meditación y la conducción no eran una buena mezcla y volví a la inquietud. Me obligué a creer que nadie me seguía y dejé las calles laterales y tomé las principales en dirección a Beth Israel. Cuando llegué, di vueltas hasta que encontré aparcamiento en la calle. Accedí por la entrada de urgencias, con la cabeza alta y los andares confiados. Los vigilantes de seguridad no me detuvieron aunque no llevaba ningún vendaje.
Conozco a Cynthia Dowling, la secretaria de Max desde hace muchos años. La semana anterior, mientras había estado ingresada, había pasado a verme por la habitación. Ahora me felicitaba por mi rápida recuperación. Max estaba reunido, dijo. Naturalmente. Los directores ejecutivos siempre están reunidos.
Le di la nota que había escrito.
– Cynthia, no me has visto desde que me dieron el alta hospitalaria.
– Ni siquiera sé cómo te llamas -sonrió aunque sus ojos transmitían preocupación-, así que no puedo decir que te haya visto. Me aseguraré de darle la nota a Max cuando se quede solo. ¿Has oído algo sobre tu prima?
– Ni siquiera un susurro que me permita saber qué dirección tomar -sacudí la cabeza-, pero estoy hablando con gente que pueda hablar con gente y tal vez alguien empiece a darme noticias auténticas muy pronto.
Salí por una puerta lateral y corrí hasta el coche de Morrell. Tomé Damen Avenue porque era el camino más rápido para llegar a la autopista. El semáforo del cruce con Addison se puso ámbar cuando llegué. Sin carné de conducir, sin la tarjeta del seguro del Honda -Morrell la llevaba siempre en la cartera-, no iba a saltarme el código en absoluto y me detuve virtuosamente. Molesto, el conductor que iba detrás tocó el claxon.
– Roscoe, Belmont, Wellington -conté en voz alta las calles que faltaban, impaciente por llegar al South Side antes que Dornick-. ¡Roscoe! -grité.
Читать дальше