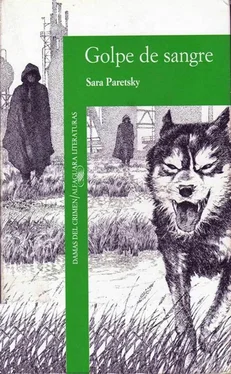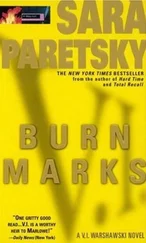Encontré unas galletas en un armario y las unté con mantequilla de cacahuete.
– Mientras comíamos pollo frito, Nancy Cleghorn pasó por allí para hablar del problema de la demarcación de zona. De eso hará una semana. Caroline creía que Jurshak -el concejal del distrito- estaba obstruyendo el permiso. Me preguntó qué haría yo si estuviera investigando el caso. Le dije que lo más fácil sería hablar con algún amigo entre el personal de Jurshak, si es que Nancy o ella tenían alguno. Nancy se fue. Esa es la suma total de mi participación.
Me serví más café, estaba tan irritada que me temblaba la mano y derramé el líquido por encima de la cocina eléctrica.
– A pesar de tu trabajito de investigación, no nos habíamos visto en más de diez años. No sabía quiénes eran sus amigos o sus enemigos. Ahora Caroline quiere producir la impresión de que Jurshak mató a Nancy, para lo cual no existe ni un átomo de evidencia. Y quiere que parezca que yo la impulsé a hacerlo. ¡Coño!
Bobby retrocedió.
– No sueltes tacos, Vicki. No se consigue nada. ¿Qué estás haciendo para la chica Djiak?
– Mujer -dije yo automáticamente con la boca llena de mantequilla de cacahuete-. En todo caso mocosa. Te lo voy a decir gratis, aunque no sea de tu incumbencia. Su madre fue una de las buenas obras de Gabriella. Ahora se está muriendo. De forma muy desagradable. Caroline quería que encontrara a alguna de las personas compañeras de trabajo de su madre con la esperanza de que vinieran a verla. Pero como probablemente te habrá comunicado, me despidió hace dos días.
Los ojos azules de Bobby se entornaron formando dos pequeñas aberturas en su cara rojiza.
– Hay algo de verdad en todo eso. Ojalá supiera cuánta.
– Tendría que haber sabido que no me iba a servir de nada hablar francamente contigo -dije con rabia-. Sobre todo cuando iniciaste la conversación con una acusación.
– Venga, Vicki, no te rasgues la ropa -dijo Bobby, poniéndose súbitamente colorado cuando la imagen así evocada le cruzó la cabeza-. Y limpia la cocina más de una vez al año. Esto parece una pocilga.
Cuando hubo salido dando zancadas con McGonnigal, entré en mi habitación para cambiarme. Mientras volvía a colocarme el vestido negro miré por la ventana: el agua formaba riachuelos en el camino. Me puse los deportivos y metí un par de zapatos negros de tacón en el bolso.
Incluso con un paraguas excepcionalmente amplio se me empaparon las piernas y los pies en la carrera al coche. Claro que en la mayoría de los febreros aquello habría sido una nevada de uno o dos pies de altura, de modo que intenté no protestar con mucha aspereza.
El descongelador del pequeño Chevy no conseguía grandes resultados en el parabrisas empañado, pero al menos el coche no tenía el motor muerto, suerte que habían corrido otros a los que pasé en mi camino. La tormenta y las retenciones me obligaron a hacer el recorrido hacia el sur lentamente; eran casi las diez cuando giré en la Calle Noventa y Dos dejando la Ruta 41. Cuando al fin hube encontrado un sitio donde estacionar cercano a la esquina con la Comercial, la lluvia empezaba a levantar; había aclarado lo bastante para calzarme los tacones.
Las oficinas de PRECS estaban en el segundo piso de un bloque de pequeños comercios. Doblé ágilmente la esquina hacia la entrada para el público; mi dentista solía tener aquí su clínica y este acceso desde la Comercial constituía un recuerdo indeleble.
Me detuve en lo alto de la escalera desnuda para leer el directorio de la pared mientras me peinaba y me alisaba la falda. El Dr. Zdunek ya no estaba allí. Ni tampoco muchos de los restantes inquilinos; dejé atrás una media docena de oficinas vacías al avanzar por el corredor.
En el extremo del fondo entré en una habitación que tenía todo el aspecto de una entidad no lucrativa de pocos haberes. El mobiliario de metal estaba muy rayado y los recortes de periódico pegados a las paredes oscilaban bajo una luz fluorescente muy parpadeante. Papeles y guías telefónicas estaban amontonados sobre el suelo y las máquinas de escribir eléctricas eran un modelo que había abandonado IBM cuando yo aún estaba en la universidad.
Una joven negra mecanografiaba mientras hablaba por teléfono. Me sonrió, pero levantó un dedo para pedirme que esperara. Oía las voces que salían de una sala de juntas abierta; sin prestar atención a los apremiantes siseos de la recepcionista, me acerqué a la puerta para mirar en el interior.
Había un grupo de cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, sentados alrededor de una mesa de pino desvencijada. Caroline estaba en el centro, hablando acaloradamente. Cuando me vio en la puerta se interrumpió, sonrojándose hasta las raíces de su cabello cobrizo.
– ¡Vic! Estamos reunidos. ¿No puedes esperar?
– Todo el día, si es por ti, corazón. Necesitamos un téte-á-téte sobre John McGonnigal. Me ha hecho una visita a primera hora de esta mañana.
– ¿John McGonnigal? -su naricilla se arrugó inquisitiva.
– Sargento McGonnigal. Policía de Chicago -contesté servicialmente.
Se ruborizó aún más intensamente.
– Ah. Sí. Será mejor que hablemos ahora. ¿Me perdonáis?
Se levantó y me condujo hasta un cubículo contiguo a la sala de juntas. El caos que reinaba allí, compuesto de libros, papeles, gráficos, periódicos viejos y envolturas de golosinas hacía que mi oficina pareciera una celda conventual. Caroline tiró una guía telefónica que había sobre una silla plegable y me la ofreció mientras ella se sentaba en el tambaleante sillón giratorio de su mesa de trabajo. Enlazó las manos fuertemente frente a ella, pero me miró de forma desafiante.
– Caroline, te conozco desde hace veintiséis años, y me has hecho jugarretas que habrían avergonzado a Oliver North, pero ésta se lleva la palma. Después de mucho lloriquear y suspirar me convences para que busque a tu padre. Después me despides sin razón alguna. Y ahora, para rematarlo, le mientes a la policía sobre mi relación con Nancy. ¿Te importa explicarme por qué? ¿Sin recurrir a Hans Christian Andersen? -sólo con esfuerzo estaba logrando que mi voz no llegara a los gritos.
– ¿Por qué haces tantos aspavientos? -contestó beligerante-. Es verdad que aconsejaste a Nancy sobre…
– ¡Cállate! -la interrumpí con energía-. Ya no estás hablando con los polis, preciosa. Me imagino el cuadro, tú ruborizándote y parpadeando con lágrimas en los ojos ante el Sargento McGonnigal. Pero yo sé lo que le dije a Nancy aquella noche tan bien como tú. O sea que déjate de cuentos y dime por qué le mentiste anoche a la policía.
– ¡No es cierto! ¡Intenta probarlo! Es verdad que Nancy vino aquella noche a mi casa. Y que tú le dijiste que hablara con alguien de la oficina de Jurshak. Y ahora está muerta.
Sacudí la cabeza como un perro mojado, intentando aclarar mi cerebro.
– ¿Podemos empezar desde el principio? ¿Por qué me pediste que dejara de seguir el rastro de tu padre?
Miró el tablero de la mesa.
– Pensé que no era justo para mamá. Hacer a espaldas suyas una cosa que tanto le dolía.
– Vaya, hombre -exclamé-. Para el carro, que voy a ver al Cardenal Bernardin y al Papa para que empiecen los trámites de beatificación. ¿Cuándo has puesto tú a Louísa, o a cualquiera, por delante de lo que querías?
– ¡Ya basta! -gritó, estallando en llanto-. Créeme o no me creas, lo mismo me da. Quiero mucho a mi madre y no estoy dispuesta a que nadie le haga daño, pienses lo que pienses.
La observé con cautela. Caroline era de las que podía derramar unas lagrimitas como parte de su papel de huérfana trágica, pero no era propensa a estos ataques de llanto.
– Está bien -dije lentamente-. Lo retiro. Ha sido una crueldad. ¿Es por eso por lo que me has echado encima a la poli? ¿Para castigarme por decirte que iba a continuar la investigación?
Читать дальше