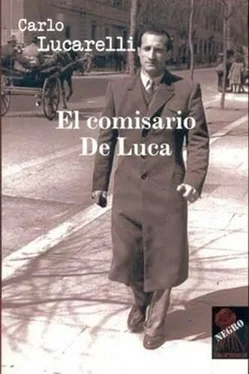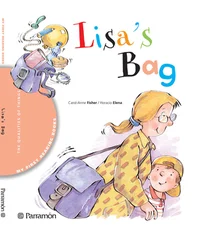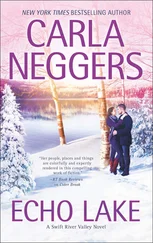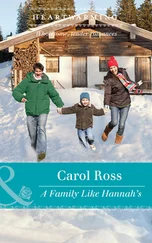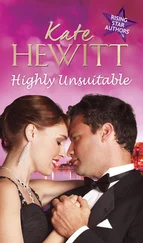– Es la sede del Comité Cívico, y yo soy el secretario. Via del Porto, 18.
– ¿No hay un sitio más cómodo donde podamos hablar? -preguntó De Luca, e iba a dar un paso adelante, pero Abatino no se movió, quieto casi en la puerta, con los brazos a los costados de la chaqueta negra, abotonada hasta abajo, y las piernas largas y rectas en los pantalones con raya, que le caían a pico hasta la vuelta. Solamente el nudo de la corbata estaba un poco deshecho y, bien mirado, De Luca se dio cuenta de que Abatino tenía los hombros un poco curvados, y el cuello rígido levemente inclinado hacia delante.
– Ésta es la segunda vez que nos tienen en la puerta intoxicándonos con porquerías -dijo Pugliese-, primero esa puta de Via delle Oche y ahora aquí. Es la pura verdad que la policía ya no cuenta nada…
La arruga de Abatino se contrajo más, justo en correspondencia con la comisura del labio. De Luca lo advirtió justo a tiempo.
– Hoy tenemos mucho trabajo -dijo Abatino-. Si se trata de algo breve estoy dispuesto a contestar a vuestras preguntas, aquí, enseguida. Si hace falta más tiempo, mañana por la mañana iré yo a comisaría. Con mi abogado, por supuesto.
– Tenemos razones para creer -dijo De Luca, bruscamente- que uno de sus hombres ha matado a un fotógrafo llamado Piras.
– ¿Qué quiere decir con uno de mis hombres?
– Uno que trabaja con usted… para el Comité Cívico, me imagino.
– ¿Su nombre?
– Silvano Matteucci.
– Nunca ha formado parte del Comité Cívico.
– Pero lo conoce.
– Nunca lo he oído nombrar.
– Existe una película de la policía donde se les ve juntos en el palco de un mitin, en Piazza Maggiore.
– Hay mucha gente en los mítines, sobre todo en los palcos. No recuerdo ese episodio, lo siento.
Para arrancar las respuestas al ruido de la Lambretta, De Luca se había acercado a cada pregunta, y ahora tenía el rostro de Abatino muy cerca. Le miró la boca, pero la arruga, esta vez, permaneció inmóvil, ensanchándose únicamente cuando los labios se abrían para hablar. Se dio cuenta de que Pugliese ya no estaba a su lado al oírlo toser en el interior del garaje.
– ¡Joder, qué cacho caja fuerte hay aquí empotrada! Y… mire esto, comisario.
Pugliese surgió de la niebla, detrás de una fila de cajas apiladas contra la pared. Tenía los ojos llorosos y un fusil en la mano.
– Es mío -dijo Abatino, sin molestarse en volverse-. Lo tengo aquí porque esta zona está apartada y de noche la calle ni siquiera está iluminada. Hace seis meses los comunistas nos atacaron y nos lo quemaron todo.
– Sí -dijo Pugliese-, pero esto es un mosquete, un arma de guerra…, no es legal.
– Esto es la guerra. Ellos tienen metralletas y cajas de bombas de mano escondidas en las bodegas de las Casas del Pueblo. ¿Acaso no han visto lo que ha pasado en Checoslovaquia? ¿No han oído a Togliatti? Si ganan, nos tratarán a patadas con las botas de clavos… Adiós libertad, adiós justicia, adiós fe, adiós familia. ¿Sabe lo que hacemos aquí, comisario? Este Comité Cívico tiene una tarea especial… Hacemos acción de contrapropaganda para combatir la estrategia de la mentira. Defendemos la verdad y les defendemos también a ustedes, los policías, que deberían haber entendido ya de qué parte deben estar.
Ahora jadeaba también Abatino, por el ardor del discurso o por el humo, que estaba volviéndose insoportable. De repente, el motor de la Lambretta se apagó solo.
– Se ha calado -gritó el muchacho.
– Si quieren secuestrar el fusil -dijo Abatino, de nuevo impasible-, adelante. Si quieren arrestarme por tenencia ilícita, tomo el gabán y voy con ustedes.
– No -dijo De Luca-. Quiero saber si conocía usted a Silvano Matteucci y si sabe por qué ha cortado el cuello a un fotógrafo y luego ha puesto la casa patas arriba.
– No lo conocía. No trabajaba para mí. Nunca ha formado parte de este Comité Cívico. ¿Quiere saber algo más?
– ¿Por qué va de luto?
De Luca levantó el dedo y señaló un crespón de raso negro que Abatino llevaba en el ojal de la chaqueta. Grande y brillante, destacaba incluso sobre la tela oscura. Abatino deglutió y, por primera vez, pareció humano.
– El señor Orlandelli era como un padre para mí -dijo-. Más que un maestro, más que un guía espiritual y político. Era un santo. ¿Estoy arrestado?
De Luca negó con la cabeza y, sin decir nada, dio media vuelta y salió con las manos en los bolsillos, el gabán bien ceñido, la boca torcida en una mueca para morderse la parte interior de la mejilla. Pugliese se encogió de hombros, apoyó el fusil en la pared y lo siguió.
– Un hombre de pocas palabras este Abatino, ¿eh? ¿Qué me dice, comisario?
De Luca no dijo nada. Con las manos hundidas en los bolsillos del gabán, caminaba pensativo, con la mirada fija en el suelo. Parecía que estuviera atento a evitar los charcos de agua formados en los agujeros de la calzada, pero en el primero que se encontró metió el zapato de lleno.
– Vaya -murmuró, cogiéndose la raya del pantalón con dos dedos para sacudir la vuelta.
– Se ha hecho tarde y ahora que soy mi propio jefe cierro el negocio y me voy a cenar -dijo Pugliese-. ¿Viene con nosotros, comisario? Así conoce a mi mujer…
El charco era el agujero de una granada de la guerra. Todavía tenía las marcas de sus fragmentos en el asfalto en torno al foso central, como las huellas de las uñas de una pata de un animal enorme. De Luca lo miró mordiéndose el labio y levantó la cabeza hacia Pugliese.
– ¿Qué tenemos? -preguntó. Pugliese se encogió de hombros, apurado.
– No sé -dijo-, una sopa, creo. La carne todavía está racionada y esta semana…
– Qué pinta la carne aquí, Pugliese…, yo me refiero al caso. ¿Qué tenemos hasta ahora? Todavía nada…
– Ah, ya… -Pugliese se dio una palmada en la frente, bajo el sombrero-. Ya me extrañaba a mí que pensara usted en la cena. Si sigue así se pondrá malo, comisario.
Habían llegado al soportal y la calle ya estaba mejor empedrada. Pugliese golpeó el piso con las suelas para despegarse el barro, levantándose el abrigo por encima de las piernas, como si bailara flamenco.
– Bueno, yo ya he llegado -dijo-. Vivo aquí mismo. ¿Qué hace usted, vuelve a comisaría?
– No. Voy… a otro sitio. Quiero comprobar una cosa… -Levantó una mano de despedida a Pugliese, que se quedó mirándolo mientras se alejaba bajo el soportal y se giraba para gritar-: Dele recuerdos a su señora. -Con las manos en los bolsillos, antes de desaparecer tras una esquina.
«De las ventas de quinielas hoy en Roma se pueden sacar los siguientes pronósticos…».
Esta vez, la puerta del número 8 de Via dell’Orso estaba cerrada, además de las ventanas que, por ley, debían estarlo siempre. De Luca llamó con una aldaba de latón lustradísima y equívoca, aunque no lo bastante para «ofender el recato», como diría Pugliese; luego llamó también con la palma de la mano, abierta y también cerrada, de lado. Había dado un paso atrás para levantar la cabeza hacia las ventanas, en vano, cuando oyó que lo llamaban.
– Estoy aquí, comisario.
Via dell’Orso estaba iluminada por una farola colgada sobre la calzada y otra que pendía de un brazo de hierro forjado sobresaliente del muro de la casa, pero a De Luca le costó igualmente reconocer a quien lo llamaba. Siempre la había visto en pantuflas, a la Tripolina, pantuflas y combinación, pero ahora iba vestida, con bolso y un pañuelo azul en la cabeza anudado bajo el mentón. Así se lo dijo, cuando estuvo cerca:
– Siempre la había visto en pantuflas y combinación.
– Pues llevo Noche de Venecia y un vestido color Boise de Rose. Polvos Terciopelo de Hollywood -dijo la Tripolina, levantando una pierna para apoyar el bolso en la rodilla y hurgar en el interior-. Lástima que las sandalias de cuña no sean de Ferragamo, así iría igual que un figurín de Grazia. De vez en cuando yo también me visto, ya ve.
Читать дальше