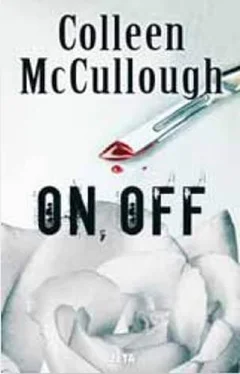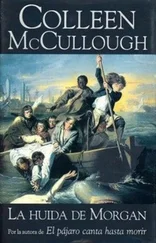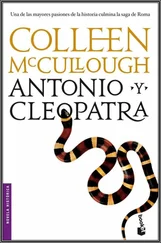– Mi pobre Jimmy -dijo el doctor Chandra, con una voz compasiva, pero que no rezumaba la misma ternura que la de Cecil al hablar de Jimmy.
– Cuénteme la historia de Jimmy, por favor, doctor -dijo Carmine, con los ojos clavados en otro mono que estaba sentado, con las piernas cruzadas despreocupadamente, en una complicada silla de plexiglás, dentro de una caja enorme con la puerta abierta. El animal no llevaba su pelota de tenis por sombrero, y exhibía una masa de cemento dental rosa en la que se había incrustado un conector hembra verde brillante. En éste habían insertado un conector macho del mismo verde, y un grueso manojo de cables enmarañados de todos los colores que llevaba a un panel colocado en la pared de la caja. Era presumible que el panel conectaba al mono al aparatoso equipo electrónico que daba la vuelta a la caja en raíles de casi medio metro de ancho.
– Cecil me llamó ayer para decirme que se había encontrado a Jimmy muerto cuando fue a ver los monos después de comer -dijo el investigador, con el acento más sonoramente inglés que Carmine hubiera oído jamás. Nada que ver con los acentos de la señorita Dupre o Don Hunter, que ya se parecían poco entre sí. Era asombroso que en un lugar tan pequeño hubiera tantos acentos-. Bajé a comprobarlo personalmente y le juro, teniente, que di a Jimmy por muerto. No tenía pulso, ni respiración, no se oían latidos, no tenía reflejos y ambas pupilas estaban dilatadas. Cecil me preguntó si quería que el doctor Schiller le practicara una autopsia, pero no lo estimé necesario. Jimmy no ha tenido los electrodos implantados el tiempo suficiente para que tenga valor experimental alguno para mí. Pero le dije a Cecil que lo dejara allí, que volvería a examinarlo a las cinco y que si no presentaba cambios en su estado, yo mismo lo depositaría en el frigorífico. Y fue lo que hice.
– ¿Qué hay de este elemento? -preguntó Carmine, señalando al mono, que tenía la misma expresión que Abe cuando se moría de ganas de fumar un cigarrillo.
– ¿Eustace? ¡Ah, tiene un valor inmenso para nosotros! ¿Verdad que sí, Eustace? El mono desvió la mirada de Carmine al doctor Chandra y entonces sonrió de manera siniestra. «Menudo hijo de puta arrogante que estás hecho, Eustace», pensó Carmine.
El técnico de Chandra, un joven llamado Hank, condujo a Carmine al quirófano.
Sonia Liebman lo recibió en la antesala, y se describió como técnica de quirófano. La antesala estaba repleta de estanterías que almacenaban útiles de cirugía; contenía asimismo dos autoclaves y una caja fuerte de aspecto formidable.
– Para mis drogas de uso restringido -dijo la señora Liebman, señalando la caja fuerte-. Opiáceos, pentotal, cianuro de potasio, todo de lo más nocivo. -Tendió a Carmine un par de botitas de tela.
– ¿Quién conoce la combinación? -preguntó mientras se las ponía.
– Sólo yo, y no está apuntada en ninguna parte -dijo con rotundidad-. Si me tienen que sacar de aquí con los pies por delante, tendrán que traer a un reventador de cajas fuertes. Un secreto compartido no es un secreto.
El quirófano mismo era como cualquier otro quirófano.
– No opero en condiciones de esterilización completa -dijo, apoyando la cadera en la mesa de operaciones, que era una extensión de lienzos de hilo limpios y tenía un curioso aparato montado sobre un extremo, lleno de varillas de aluminio, bastidores y mandos ajustados a calibres Vernier. Ella misma vestía un mono limpio, planchado, y botitas de tela. Era una mujer atractiva de unos cuarenta años, decidió Carmine, esbelta y formal. Tenía el pelo oscuro, estirado hacia atrás y recogido en un austero moño, los ojos oscuros e inteligentes, y unas manos preciosas afeadas por unas uñas cortas en exceso.
– Creía que un quirófano debía estar esterilizado -dijo él.
– Es infinitamente más importante una limpieza escrupulosa, teniente. He visto quirófanos más esterilizados que una mosca de la fruta aplastada, pero nadie hacía nunca una buena limpieza.
– ¿Así que es usted neurocirujana?
– No, soy una técnica con un máster. La neurocirugía es un campo dominado por los hombres, y las neurocirujanas lo pasan fatal. Pero en el Hug puedo hacer lo que más me gusta sin esa clase de traumas. Dado el tamaño de mis pacientes, hablamos de neurocirugía de altos vuelos. ¿Ve aquello? Mi microscopio Zeiss para operar. En los quirófanos de neurocirugía de la Chubb no hay ni uno como ése -dijo la dama, muy satisfecha.
– ¿Qué opera usted?
– Monos para el doctor Chandra. Gatos para él y para el doctor Finch. Ratas para los neuroquímicos del piso de arriba, y gatos también.
– ¿Es frecuente que mueran en la mesa?
Sonia Liebman pareció indignarse.
– ¿Qué cree, que soy torpe? ¡No! Sacrifico animales para los neuroquímicos, que no suelen trabajar con cerebros vivos. Con cerebros vivos trabajan los neurofisiólogos. Ésa es la principal diferencia entre ambas disciplinas, en mi opinión.
– Eh… ¿Qué sacrifica usted, señora Liebman? -«Ve con tiento, Carmine, ve con tiento.»
– Ratas, sobre todo, pero hago alguna descerebración sherringtoniana a gatos también.
– ¿Eso qué es? -preguntó él, disponiéndose a tomar notas en su libreta, pero sin desear verdaderamente saberlo: ¡en marcha otra de detalles abstrusos!
– La extracción de un cerebro del tentorio bajo anestesia de éter. En el instante en que he sacado el cerebro de su cavidad, inyecto pentotal en el corazón del animal y ¡zas!, está muerto. En el acto.
– ¿De modo que mete usted animales de un cierto tamaño en bolsas que lleva al frigorífico para que se deshagan de ellas?
– Sí, los días que hay descerebración.
– ¿Con qué frecuencia se dan esos días de descerebración?
– Depende. Si son el doctor Ponsonby o el doctor Polonowski los que piden prosencéfalos de gato, más o menos cada dos semanas a lo largo de un par de meses, a razón de tres o cuatro gatos por día. El doctor Satsuma los pide más raramente: quizás una vez al año, seis gatos.
– ¿Cómo son de grandes esos gatos descerebrados?
– Son monstruos. Machos de entre cinco y siete kilos.
«Vale, van dos plantas, quedan dos más. Mantenimiento, talleres y neurofisiología, vistos. Ahora toca ver al personal administrativo de la cuarta planta, y luego bajar a la tercera y a neuroquímica.» Había tres mecanógrafas, todas tituladas en ciencias, y una encargada de archivo que no tenía nada más imponente que un diploma de instituto; ¡qué sola debía de sentirse! Vonnie, Dora y Margaret utilizaban grandes máquinas de escribir IBM de esfera, y podían mecanografiar «electroencefalograma» más rápido que un policía «DNI». Allí no había nada que rascar; las dejó con sus cosas: a Denise, la encargada de archivo, sorbiéndose la nariz y enjugándose los ojos mientras inspeccionaba cajones abiertos, y a las mecanógrafas repiqueteando como ametralladoras.
El doctor Charles Ponsonby le esperaba en el ascensor. Él era, contó a Carmine mientras escoltaba al visitante a su despacho, de la misma edad que el Profe, cuarenta y cinco, y lo sustituía cuando él no estaba. Habían ido juntos a la escuela Dormer Day, estudiado juntos el primer ciclo de estudios médicos en la Chubb, y en la Chubb se habían licenciado en Medicina. Los dos, explicó Ponsonby con gravedad, eran yanquis de Connecticut de pura cepa. Pero después de la Facultad de Medicina, sus caminos se habían separado. Ponsonby prefirió quedarse en la Chubb como residente de neurología, mientras que Smith se fue a Johns Hopkins. Tampoco había sido una separación larga: Bob Smith volvió para ponerse al frente del Hug e invitó a Ponsonby a unírsele allí. Aquello había sido en 1950, cuando ambos tenían treinta años.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу