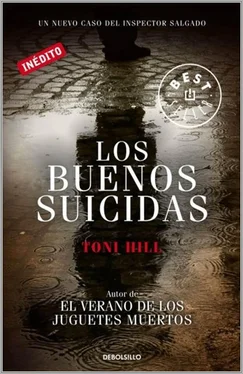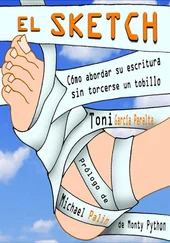– Héctor… Me marché de Barcelona, superé lo nuestro poco a poco; me esforcé por dejar de envidiar a Ruth, por olvidarme de ti.
Él deseaba besarla. Aparcar el coche en cualquier esquina y abrazarla. Ir a su hotel y desnudarla despacio. Acariciarla hasta borrar aquellos siete años de separación. Ella le miró a los ojos y comprendió.
– No. -Se soltó con suavidad, aunque con firmeza-. Nada de polvos nostálgicos, Héctor. Son asquerosamente deprimentes. Hubo un tiempo en que no podía rechazarte. Mi cuerpo no habría sido capaz de negarse. Pero ahora sí. ¿Y sabes por qué? Porque sólo hay una verdad y no quiero engañarme. Tuviste la opción de escoger y lo hiciste: yo perdí y ganó Ruth. La partida acabó ahí.
De haberse tratado de Martina, o incluso de Leire, habrían notado que el jefe estaba de un humor de perros con sólo verlo entrar. Pero, lógicamente, Roger Fort carecía de intuición femenina, y tampoco poseía grandes dosis de la masculina, así que abordó al inspector Salgado en cuanto éste pasó ante su mesa.
– Inspector, ¿podemos hablar?
Héctor se volvió hacia el agente con una mirada que habría resultado frustrante para cualquiera que no estuviera tan emocionado. Fort, pensó Héctor, tiene la cualidad principal de los superhéroes y de los locos: es inmune al desencanto.
– Claro -respondió-. Dime.
– Por fin hemos localizado a una camarera que vio a Sara Mahler cenando con alguien la noche de Reyes en un restaurante cercano a la estación de metro donde murió. No habíamos hablado con ella antes porque estaba de vacaciones. La recuerda, a ella y a su acompañante, porque le pareció una pareja curiosa: una rubia y una morena.
– ¿Rubia? ¿Era una mujer?
– Sí, señor. La camarera no recuerda mucho más, era la noche de Reyes y había gente. Sólo que era rubia y joven. -Y Fort se atrevió a añadir-: Podría tratarse de Amanda Bonet.
Mierda, pensó Héctor. Tenía la esperanza de que el misterioso acompañante de Sara aportara algún dato a ese misterio.
– Otra cosa, señor -prosiguió Fort-. Ha llamado el señor Víctor Alemany preguntando por usted varias veces. Estaba bastante enfadado. Quería hablar con el comisario…
– ¡Al carajo con él! -exclamó Héctor. Y Fort tuvo que hacer un esfuerzo para no dar un paso atrás-. Al carajo con todos. Se creen que pueden marear la perdiz y encima acojonarnos con llamaditas. Se acabó.
– ¿Se acabó?
– Mi paciencia se acabó, Fort. -Los ojos de Salgado despedían un brillo que ya era definitivamente furia y no mal humor-. Voy a destrozar a ese grupo. Mañana tú y yo iremos a Laboratorios Alemany y haremos un par de detenciones. Sólo para interrogarlos. Allí mismo, delante de sus compañeros, para que se enteren todos.
Fort recordó las historias que circulaban sobre Salgado por comisaría, pero creyó estar en su derecho al preguntar:
– ¿Y a quién vamos a detener, señor?
– Al miembro más fuerte y al más débil, Fort. A esa señora con aires de reina y a Manel Caballero. Y te juro que les sacaré la verdad aunque tenga que estar veinticuatro horas interrogándolos sin parar.
No debería haber concertado esta cita, pensó Leire cuando el taxi la dejó junto a la entrada de los Jardines de la Maternidad en el barrio de les Corts. Había pasado mala noche y dormido sólo a ratos, abrumada por sueños inquietantes en los que aparecían Ruth y el doctor Omar, hablando en voz baja, sin que ella pudiera oírlos. Al final, harta de pesadillas, se había levantado sobre las siete, un poco mareada. Desayunó sin hambre por un día y un rato después, a pesar de que se había prometido no hacerlo, cogió el móvil y marcó el número que le había dado aquel desconocido la noche anterior.
Y ahí estaba, en aquellos jardines que en verano quizá fueran preciosos pero que en el mes de enero tenían un aire lúgubre, de mansión decadente. Eran las once, aunque a juzgar por el cielo podrían haber sido las seis de la tarde. Un frío insidioso, sin aire ni lluvia, asolaba una ciudad poco habituada a las temperaturas extremas. Nerviosa, sin saber por qué, esperó junto a la puerta del parque; era de suponer que el hombre a quien debía ver la reconocería, porque ella no tenía la menor idea de cuál era su aspecto.
De pie junto a la verja, se preguntó por qué aquel individuo había escogido precisamente ese lugar. «Mejor un sitio al aire libre», le había dicho él. «Así podremos hablar con más tranquilidad.» Ella accedió: por regla general no le molestaban los espacios abiertos, pero en ese momento, destemplada a pesar del grueso abrigo que llevaba, deseó haber propuesto una cafetería cualquiera donde al menos le esperaría sentada.
No tuvo que aguardar mucho más. Cinco minutos después de las once, un hombre de unos treinta y pocos años, dobló la esquina y se dirigió directamente a ella, sin vacilar.
– Agente Castro -dijo él, extendiendo la mano-. Soy Andrés Moreno.
Ella se la estrechó y al hacerlo se sintió aliviada. No había nada siniestro en aquel tipo; al contrario, su estatura media y su rostro amable, casi demasiado amable para resultar atractivo, tendían a alejar cualquier atisbo de desconfianza. Llevaba una mochila colgada al hombro, que se empeñaba en resbalar por la manga de la cazadora de cuero marrón.
– Perdona que llamara anoche a tu casa -le dijo él-, pero me marcho hoy y no quería irme sin verte. ¿Damos un paseo?
Ella asintió, aunque en cuanto cruzaron la entrada del parque buscó con la mirada un banco. Lo encontró y encaminó sus pasos hacia él. Había poca gente en los jardines, y los antiguos edificios, bañados por aquella luz de invierno, tenían un aire casi fantasmal.
– ¿Te importa que nos sentemos? -preguntó ella, tuteándolo también-. Peso demasiado para moverme mucho.
Él asintió, sonriente. Frente al banco había una estatua de piedra blanca: una joven madre con un niño en el regazo. Aunque los edificios se usaban ya para otros menesteres, aquel conjunto de pabellones había sido años atrás un hospital donde las mujeres daban a luz. Leire se acarició la barriga al sentarse. Abel parecía estar dormido: perezoso como el día, pensó ella. Seguro que en eso se parecía a su padre.
– Bueno -dijo Leire-. Me tienes muy intrigada.
Andrés Moreno sonrió.
– Supongo. Y ahora que te tengo delante la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar.
– Me dijiste que tenías algo que contarme sobre Ruth Valldaura. Creo que ése sería un buen principio.
Él apoyó la mochila en el banco, entre los dos, la abrió e iba a sacar algo de ella, pero lo pensó mejor y desistió. En su lugar, formuló una pregunta que dejó a Leire completamente desconcertada.
– ¿Has oído hablar de los bebés robados?
– ¿Qué? -Se recobró de la sorpresa enseguida-. Claro, ¿quién no?
Así era. Hacía ya tiempo que la noticia, el escándalo, circulaba por periódicos y programas de televisión. Bebés separados de sus madres al nacer, dados por muertos por sus verdaderos progenitores y entregados en adopciones turbias a otras familias que creían acoger a niños no deseados. Lo que había empezado como consecuencia de la posguerra, en referencia a madres del bando perdedor que, según la jerarquía del momento, eran indignas de ese nombre, había ido evolucionando hacia una trama, un negocio, que se mantuvo durante muchos años más: casos de niños nacidos en los sesenta y setenta que buscaban ahora desesperadamente a sus padres biológicos; padres biológicos que hasta hacía poco estaban convencidos de haber perdido un hijo y descubrían de repente que su tumba estaba vacía; padres adoptivos que asistían horrorizados a la constatación de que, sin ellos saberlo, habían formado parte de una trama inmoral y delictiva. El asunto era estremecedor y sus ramificaciones salpicaban a comadronas, monjas y médicos, aunque en la mayoría de los casos la ley podía hacer bien poco. A la dificultad de demostrar fehacientemente los delitos cometidos se unía la prescripción legal de los mismos.
Читать дальше