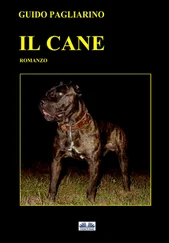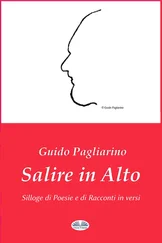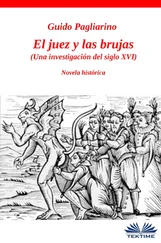No sé si el lector ha advertido que Juan Evangelista, por lo que parece no se ha acordado de quitarle el mandil a Jesús: mientras que al aprestarse a servir a sus amigos Cristo se levantó, se quitó la ropa (símbolo de su muerte corporal) y se puso la toalla-mandil a la cintura, tras terminar la acción se vuelve a poner la ropa (símbolo de la resurrección de su cuerpo, en forma gloriosa y espiritual, como dice el Nuevo Testamento en la Primera Carta a los Corintios paulina) y vuelve al comedor, pero el mandil, no se lo quita en ningún momento. Es verdad que esta omisión se ha advertido en la exégesis bíblica (cf. Alberto Maggi, texto de su conferencia «Il Dio impotente», cit.) que ha evidenciado su importancia teológica: no es en realidad un olvido, que tanto San Juan como los demás evangelistas hayan omitido o insertado por casualidad, sino que es a su vez un símbolo, no solo sutil, en su discurso, como el quitarse y volverse a poner el manto, sino que en el hecho de omitir emblemáticamente que se quite el mandil con el que ha lavado los pies de los discípulos. Jesús nunca se lo quitará, porque Él siempre estará al servicio de los hombres, no solo como hombre en su vida terrenal, sino asimismo como Dios: se ha despojado de la apariencia de su majestad infinita para servir a los hombres, hijos del Padre y sus amigos fraternos. En otro lugar del evangelio de San Juan se lee: «Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre» (Jn 15:15). He escrito la apariencia porque en el servir por amor, hay que destacar verdaderamente, no hay humillación, sino elevación, como Jesús ya ha explicado a los apóstoles en el evangelio de San Marcos (Mc 9:35), antes de la última cena: «Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: “El que quiera ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos”». Cristo atestigua así que su majestad divina se basa en el amor y, por tanto, si el ser humano quiere divinizarse en Él, el Dios-Hijo, debe a su vez servir al prójimo, exactamente igual que Él. Jesús no hace nada por sí mismo, se lo ha visto hacer al Padre, que, para el cristianismo, constituye con el Hijo y el Espíritu Santo un único y solo Dios.
El Espíritu Santo, según el misterio trinitario cristiano, es tanto Espíritu del Padre que ama al Hijo como Espíritu del Hijo que ama al Padre, pero se distingue en cuanto es verdadera Persona divina y no sentimiento, en cuanto es Amor infinito y lo infinito solo es divino. Además, este Amor infinito se desborda, según la teología cristiana, sobre los seres humanos, llamados a la divinización en lo eterno en la persona del Hijo glorioso, gracias al sacrificio del mismo Hijo encarnado.
Cristo procede de la Primera Persona y es Dios único con el mismo Padre y con el Espíritu Santo. Dice a sus discípulos: «El que me ha visto, ha visto al Padre» (Jn 14:9); «El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió» (Jn 12:44-45). Por tanto, el lavado de pies se desarrolla en primer lugar desde el Ser del Padre, en el sentido de actitud espiritual, de que servir al hombre forma parte de su propia esencia. Es algo inusitado, incluso escandaloso en tiempos de Jesús, según la Ley de la élite de Israel, es decir, quienes pertenecen o se mueven en torno al templo y el sanedrín, una especie de senado político y religioso en Jerusalén. Estos enseñan que Yahvé es el legislador y juez omnipotente, la suma majestad que ni siquiera puede nombrarse, la divinidad a la que todos deben servir incondicionalmente con temor y afirman que, si alguien traiciona ese deber, Dios lo castiga, en primer lugar, enviando desgracias y enfermedades al propio infiel y a sus descendientes y luego no concediéndole la vida eterna.
Sin embargo, no todos los jefes de Israel creen en la supervivencia después de la muerte: solo los miembros del partido de los fariseos. La idea de la resurrección de los muertos no es muy antigua, solo apareció entre los hebreos hacia el siglo II a.C, y todavía en los tiempos de Jesús el vértice de la élite religiosa de Israel, es decir, los saduceos, de cuya secta vienen los sacerdotes del templo de Jerusalén, piensa que premios y castigos, tanto para el afectado como para sus descendientes, se dan en esta vida y que después de la muerte no hay nada. La vida eterna es un concepto estrictamente fariseo y de la secta de los fariseos pasó al pueblo y es en esta tradición en la que se inserta, innovando, Jesucristo, que, según el cristianismo, es el primero entre los resucitados y la causa de la resurrección de todos los demás.
Antiguamente, la impresión común era que la lepra era la peor de las enfermedades, no solo porque en aquel entonces era incurable, sino también porque se consideraba un castigo divino por los pecados más graves. La Torah, es decir, la Ley hebrea, Impone al leproso un aislamiento absoluto del resto del pueblo. Es un marginado que, al salir a la calle, debe gritar a todos su estado, para que se retiren a su paso, no solo para no contagiarse, sino, ante todo, sino para que no se produzca una impureza religiosa y no se pueda volver a adorar a Dios en el templo, salvo después de una larga serie de actos de purificación: el orden se había invertido con el paso del tiempo y el verdadero objetivo, la salud general, que había sido cubierto por la religión por los antiguos sacerdotes para favorecer la obediencia de la norma, se convirtió en secundario, de forma que el medio se convirtió en fin. Por tanto, en los tiempos de Jesús, el leproso se veía como un pecador imperdonable y ya muerto para la sociedad. Cristo, al iniciar su vida pública, de una señal primera y muy fuerte de que es realmente Dios curando a un leproso y, además, aun siendo este impuro según la mentalidad vigente, lo toca, siendo intocable, con gran escándalo de los biempensantes de aquel tiempo. Se empeña, en resumen, en dar la vuelta a la mentalidad social: Dios, por amor, se pone voluntariamente al servicio de los hombres y no pide que le sirvan, sino que le imiten; la pureza e impureza están en las decisiones buenas o malas y no en ninguna otra cosa. ¡Imaginémonos cómo pudieron acoger esta Revelación los sacerdotes y los escribas-fariseos! En el cristianismo, como dicen los Hechos de los Apóstoles: «El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas» (Hc 17:24-25). ¿Dónde acabaría entonces el poder de los sacerdotes, que al trabajar en el templo actúan como intermediarios con la Divinidad? ¿Dónde el de los escribas, es decir, los doctores de la Ley? El Nuevo Testamento en la primera epístola de San Pedro, no dice que la Iglesia es enteramente un pueblo de sacerdotes: «Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable» (1 Pd 2:9). Como todos los cristianos forman parte de la Iglesia, por tanto, todos son sacerdotes, e incluso el creyente laico puede dirigirse directamente a Dios, ya no hay necesidad de intermediarios poderosos y a sueldo, como en Israel. Con el cristianismo ya solo existe la figura del presbítero, literalmente el anciano, el único habilitado por la Iglesia para consagrar la Eucaristía, pero ya no la del sacerdote que ofrece animales en sacrificio a Yahvé en nombre de los fieles. En la Eucaristía, el cristiano creyente y practicante se siente y está realmente en comunión directa con Dios: hablo de católicos y ortodoxos y en general aquellos fieles que creen en la presencia real de Cristo resucitado en el pan y el vino consagrados.
Читать дальше