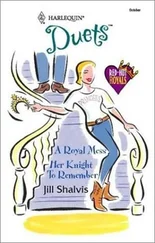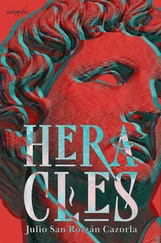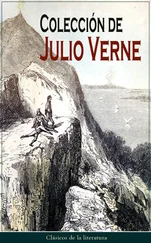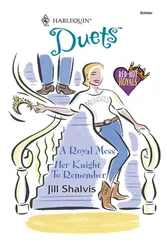– Vive en el treinta y dos de la rue Madame -dijo un muchacho rubio que había cambiado algunas frases con Oliveira y los demás curiosos-. Es un escritor, lo conozco. Escribe libros.
– El paragolpes le dio en las piernas, pero el auto ya estaba muy frenado.
– Le dio en el pecho -dijo el muchacho-. El viejo se resbaló en un montón de mierda.
– Le dio en las piernas -dijo Oliveira.
– Depende del punto de vista dijo un señor enormemente bajo.
– Le dio en el pecho -dijo el muchacho-. Lo vi con estos ojos.
– En ese caso… ¿No sería bueno avisar a la familia?
– No tiene familia, es un escritor.
– Ah -dijo Oliveira.
– Tiene un gato y muchísimos libros. Una vez subí a llevarle un paquete de parte de la portera, y me hizo entrar. Había libros por todas partes. Esto le tenía que pasar, los escritores son distraídos. A mí, para que me agarre un auto… Caían unas pocas gotas que disolvieron en un instante el corro de testigos. Subiéndose el cuello de la canadiense, Oliveira metió la nariz en el viento frío y se puso a caminar sin rumbo. Estaba seguro de que el viejo no había sufrido mayores daños, pero seguía viendo su cara casi plácida, más bien perpleja, mientras lo tendían en la camilla entre frases de aliento y cordiales «Allez, pépère, c’est rien, ça!» del camillero, un pelirrojo que debía decirle lo mismo a todo el mundo. «La incomunicación total», pensó Oliveira. «No tanto que estemos solos, ya es sabido y no hay tu tía. Estar solo es en definitiva estar solo dentro de cierto plano en el que otras soledades podrían comunicarse con nosotros si la cosa fuese posible. Pero cualquier conflicto, un accidente callejero o una declaración de guerra, provocan la brutal intersección de planos diferentes, y un hombre que quizá es una eminencia del sánscrito o de la física de los quanta, se convierte en un pépère para el camillero que lo asiste en un accidente. Edgar Poe metido en una carretilla, Verlaine en manos de medicuchos, Nerval y Artaud frente a los psiquiatras. ¿Qué podía saber de Keats el galeno italiano que lo sangraba y lo mataba de hambre? Si hombres como ellos guardan silencio como es lo más probable, los otros triunfan ciegamente, sin mala intención por supuesto, sin saber que ese operado, que ese tuberculoso, que ese herido desnudo en una cama está doblemente solo rodeado de seres que se mueven como detrás de un vidrio, desde otro tiempo…»
Metiéndose en un zaguán encendió un cigarrillo. Caía la tarde, grupos de muchachas salían de los comercios, necesitadas de reír, de hablar a gritos, de empujarse, de esponjarse en una porosidad de un cuarto de hora antes de recaer en el biftec y la revista semanal. Oliveira siguió andando. Sin necesidad de dramatizar, la más modesta objetividad era una apertura al absurdo de París, de la vida gregaria. Puesto que había pensado en los poetas era fácil acordarse de todos los que habían denunciado la soledad del hombre junto al hombre, la irrisoria comedia de los saludos, el «perdón» al cruzarse en la escalera, el asiento que se cede a las señoras en el metro, la confraternidad en la política y los deportes. Sólo un optimismo biológico y sexual podía disimularle a algunos su insularidad, mal que le pesara a John Donne. Los contactos en la acción y la raza y el oficio y la cama y la cancha, eran contactos de ramas y hojas que se entrecruzan y acarician de árbol a árbol, mientras los troncos alzan desdeñosos sus paralelas inconciliables. « En el fondo podríamos ser como en la superficie», pensó Oliveira, «pero habría que vivir de otra manera. ¿Y qué quiere decir vivir de otra manera? Quizá vivir absurdamente para acabar con el absurdo, tirarse en sí mismo con una tal violencia que el salto acabara en los brazos de otro. Sí, quizá el amor, pero la otherness nos dura lo que dura una mujer, y además solamente en lo que toca a esa mujer. En el fondo no hay otherness, apenas la agradable togetherness . Cierto que ya es algo»… Amor, ceremonia ontologizante, dadora de ser. Y por eso se le ocurría ahora lo que a lo mejor debería habérsele ocurrido al principio: sin poseerse no había posesión de la otredad, ¿y quién se poseía de veras? ¿Quién estaba de vuelta de sí mismo, de la soledad absoluta que representa no contar siquiera con la compañía propia, tener que meterse en el cine o en el prostíbulo o en la casa de los amigos o en una profesión absorbente o en el matrimonio para estar por lo menos solo-entre-los-demás? Así, paradójicamente, el colmo de soledad conducía al colmo de gregarismo, a la gran ilusión de la compañía ajena, al hombre solo en la sala de los espejos y los ecos. Pero gentes como él y tantos otros, que se aceptaban a sí mismos (o que se rechazaban pero conociéndose de cerca) entraban en la peor paradoja, la de estar quizá al borde de la otredad y no poder franquearlo. La verdadera otredad hecha de delicados contactos, de maravillosos ajustes con el mundo, no podía cumplirse desde un solo término, a la mano tendida debía responder otra mano desde el afuera, desde lo otro.
(-62)
Parado en una esquina, harto del cariz enrarecido de su reflexión (y eso que a cada momento, no sabía por qué, pensaba que el viejecito herido estaría en una cama de hospital, los médicos y los estudiantes y las enfermeras lo rodearían amablemente impersonales, le preguntarían nombre y edad y profesión, le dirían que no era nada, lo aliviarían de inmediato con inyecciones y vendajes), Oliveira se había puesto a mirar lo que ocurría en torno y que como cualquier esquina de cualquier ciudad era la ilustración perfecta de lo que estaba pensando y casi le evitaba el trabajo. En el café, protegidos del frío (iba a ser cosa de entrar y beberse un vaso de vino), un grupo de albañiles charlaba con el patrón del mostrador. Dos estudiantes leían y escribían en una mesa, y Oliveira los veía alzar la vista y mirar hacia el grupo de los albañiles, volver al libro o al cuaderno, mirar de nuevo. De una caja de cristal a otra, mirarse, aislarse, mirarse: eso era todo. Por encima de la terraza cerrada del café, una señora del primer piso parecía estar cosiendo o cortando un vestido junto a la ventana. Su alto peinado se movía cadencioso. Oliveira imaginaba sus pensamientos, las tijeras, los hijos que volverían de la escuela de un momento a otro, el marido terminando la jornada en una oficina o en un banco. Los albañiles, los estudiantes, la señora, y ahora un clochard desembocaba de una calle transversal, con una botella de vino tiento saliéndole del bolsillo, empujando un cochecito de niño lleno de periódicos viejos, latas, ropas deshilachadas y mugrientas, una muñeca sin cabeza, un paquete de donde salía una cola de pescado. Los albañiles, los estudiantes, la señora, el clochard, y en la casilla como para condenados a la picota, LOTERIE NATIONALE, una vieja de mechas irredentes brotando de una especie de papalina gris, las manos metidas en mitones azules, TIRAGE MERCREDI, esperando sin esperar al cliente, con un brasero de carbón a los pies, encajada en su ataúd vertical, quieta, semihelada, ofreciendo la suerte y pensando vaya a saber qué, pequeños grumos de ideas, repeticiones seniles, la maestra de la infancia que le regalaba dulces, un marido muerto e el Somme, un hijo viajante de comercio, por la noche la bohardilla sin agua corriente, la sopa para tres días, el boeuf bourguignon que cuesta menos que un bife, TIRAGE MERCREDI. Los albañiles, los estudiantes, el clochard, la vendedora de lotería, cada grupo, cada uno en su caja de vidrio, pero que un viejo cayera bajo un auto y de inmediato habría una carrera general hacia el lugar del accidente, un vehemente cambio de impresiones, de críticas, disparidades y coincidencias hasta que empezara a llover otra vez y los albañiles se volvieran al mostrador, los estudiantes a su mesa, los X a los X, los Z a los Z.
Читать дальше