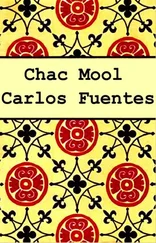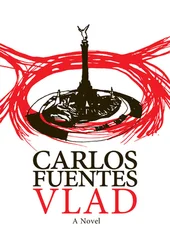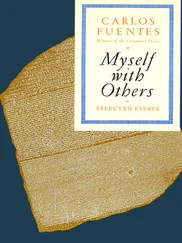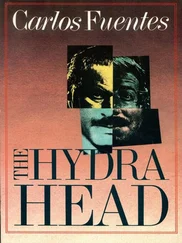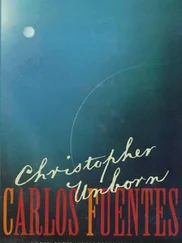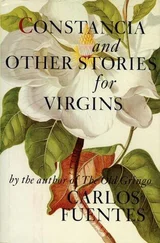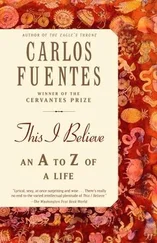– En la Bundeswehr -dijo la Pálida.
– No necesita ir tan lejos -sonrió el Negro-. Que cruce la frontera. Allí están todas las fábricas de hoy. ¡Qué fábricas! Fósforo y napalm y todos los detergentes contra el color.
– Necesita ir más lejos -dijo Jakob-. El deber lo llama. Se necesitan más aldeas estratégicas en Vietnam. Él es eficaz. Él es preciso. Él cumple con su deber. Su profesionalismo no tiene precio. Se requerirán de urgencia sus servicios en todas las prisiones y crematorios que aún faltan por construir. En Cambodia. En Laos. En Perú. En el Congo. En México. En España. En Carolina del Sur. Falta mucho por construir. Falta terminar la obra del aislamiento organizado. A su imagen y semejanza. Esa obra necesita hombres dedicados y responsables. Antes de que termine el siglo, el mundo debe ser un solo y enorme campo de concentración. Cada hombre debe ser una esfera aislada de luz negra.
– ¿Qué sabes de mí? -el Barbudo sigue de rodillas-. ¿Qué huella quedó? Yo desaparecí antes de que nacieras, me cambié el nombre, pero te juro que busqué la tumba, te juro que regresé a Praga y no la encontré; ella ya no tenía nombre, era parte de un monumento tan abstracto como el que acababa de derrumbarse, era una víctima anónima en el mausoleo de las víctimas.
– ¿Nunca buscaste al profesor Maher? -dijo Jakob mientras frotaba las piernas de la Pálida -. ¿En la misma casa de la calle Loretanska? Él escondió gente durante todos esos años. Entre sus oboes y sus nautas, ese viejo salvó muchas vidas. Recordaba a dos jóvenes que cenaban y discutían con él, hace mucho tiempo. En vez de vivir tranquilo durante la ocupación, expuso la piel. Lo hizo en nombre de ustedes y de aquel recuerdo.
– ¿Qué puedes saber? -el Barbudo se incorporó-. ¿Qué puedes saber tú, que eras un niño, que no pudiste hablar con nadie, quién te contó? Ése no fue tu tiempo. No puedes conocer ese tiempo. Eso estaba olvidado, perdido por siempre…
Jakob soltó a la Pálida y empezó a abrir los cajoncitos de nuestro mundo, a tomar con el puño esos papeles, dragona, que llevan años allí sin que nadie los toque, a regarlos por el piso y arrojarlos al aire:
– Todo está escrito. No hay nada que no haya sido escrito, legado, memorizado en un pedazo de papel. Aquí. Y aquí. Y aquí.
‹IMG style="WIDTH: 330; HEIGHT: 354" hspace=12 src=" align=left›
En los papeles más viejos y en los más reciente, los blancos y los amarillos, los lisos y los arrugados, sobre los que cayeron los Monjes buscando, quizás, las razones que los pusieran en paz, las pruebas de la humillación y la nostalgia, los testimonios de la necesidad y de la gratuidad, las actas de nacimiento y de defunción de nuestras leyendas eternamente representadas. Como si esas razones existieran. Como si lo irracional pudiera explicarse. Como si alguien ganara algo con saber lo que no debe. Ten fe, dragona, porque ese sobre que la Pálida recoge del suelo en tu nombre y como tú, hace tanto tiempo, cuando regresaron a México, rasga y como tú saca la carta, no explicará nada, por más que ella lea en voz alta muy señor nuestro en relación a su atenta del 12 de abril próximo pasado nos vemos en la penosa obligación de comunicarle que por el momento no entra en los planes de esta editorial publicar el manuscrito que le devolvemos adjunto por separado suyos afectísimos atentos seguros servidores. Etcétera. Ni la carta del viejo profesor Maher a Jakob será algo más que una sucesión de letras convertidas en palabras por el Barbudo. Ella nunca quiso a otro hombre. Él juró que la amaría siempre. Me lo dijo aquí, una noche. Yo soy viejo y sé cuándo me dicen la verdad. Él era un joven que amaba esta ciudad, que amaba la música y la arquitectura. Y sobre todo, la amaba a ella. Los viejos nunca nos engañamos. Profesor, no se preocupe por ella. Me lo dijo aquí mismo, una noche. Yo la cuidaré siempre. Yo nunca la abandonaré. Yo le creí, Jakob. Cuando crezcas, podrás leer esto. Yo te di tu nombre y ahora te doy el suyo. Quizás quieras buscarlo algún día. Quizás tu espíritu necesite esa certidumbre. Quizás esta carta sólo te inquiete. ¿Cómo será el mundo en el que tú crezcas? Quizás no quieras recordar estas historias de un tiempo pasado y cruel. Si es así, perdona a un viejo que los quiso mucho a todos. Etcétera. Ni las olvidadas cuartillas del libro de Javier querrán decir otra cosa que ésta leída en voz alta por el Rosa que encontró el tambache jodido en un cajón del baúl, debajo de las tapas rotas, inscritas. La caja de Pandora: ¿Nombre del nombre? ¿Jasón? ¿Argonauta? La naturaleza muere pero sus nombres son idénticos. La flor, el pájaro, el río, el árbol, la cosecha tienen siempre el nombre de la rosa y el colibrí, el Nilo y el pirul, el trigo. Su muerte, su paso, no cambia sus nombres. Los hombres no. Mueren con su nombre. No quieren ser repetibles. No lo son. Pagan caro su singularidad. Yo quiero ser un hombre que siga nombrando a los que me precedieron y a los que habrán de venir. Jasón. Argonauta. Medea. Quiero esto para no tener que aprenderlo todo de nuevo, vivirlo todo otra vez. ¿Orden y progreso? El lema es inhumano y mentiroso. El hombre no progresa. Cada hombre que nace es la creación original. Debe repetir para sí y para el mundo todos los actos antiguos, como si nada hubiese sucedido antes de él. Es el primer niño. Es el primer adolescente. Es el primer amante. Es el primer esposo. Es el primer padre. Es el primer artista. Es el primer tirano. Es el primer guerrero. Es el primer rebelde. Es el primer cadáver de la tierra. Etcétera. Ni el antiquísimo folio podrido que el Negro recoge y hojea y lee en voz alta significa más de lo que empieza a decir después del título y el pie de imprenta, Upsala, 1776. En 1703, un mago y charlatán que se llamaba a sí mismo el doctor Caligari sembró el terror y la muerte, de aldea en aldea y de feria en feria, a través de su obediente siervo, el Sonámbulo César. Etcétera.
Son las cartas y los libros que una pareja de amantes jóvenes escribieron para matar el tiempo en un vapor de la Lloyd-Triestino, antes de la guerra. Son una diversión de horas largas en el mar, papeles guardados en los cajones de un mundo vacío. Aquel viejo hebreo me lo vendió barato. La policía lo había sorprendido espiando en los excusados públicos. Era un voyeur, como tú y yo. Me dijo que no podía resistir la tentación. Que iba a vender todo muy barato y luego desaparecería. Era experto en desapariciones. Ofreció regalarme los violoncellos y los sombreros de copa, los manequíes de costura y las carrozas fúnebres que tenía amontonados en ese desván de un viejo palacio de la calle de Tacuba, al fondo de un patio desnudo con una fuente sin agua, detrás de un pórtico de piedra dúctil y caprichosa sostenido por unas patas de felino gigante.
– Yo, Jakob Werner, nacido en el año cero, condeno a Franz Jellinek, nacido hace dos mil años.
Empiezo a reír, dragona. No sé si los seis monjes están infectados por lo mismo que condenan. Te juro que ya no sé si sus desplantes teatrales son auténticos o si son la caricatura de la vida que les atribuyen a ustedes. Sólo sé que las razones no son convincentes. Y que yo soy el Narrador y puedo cambiar a mi gusto los destinos. Ellos avanzan hacia la puerta. Yo les cierro el paso sin dramatismo, con desenfado.
– No me convencen. Es más: me pelan los dientes.
Pero ellos no me escuchan o parecen no escucharme. Siguen avanzando, entonan otra vez sus letanías.
– Cambió el curso de las estrellas.
Quisiera reírme de ellos, decirles que me han mentido. ¿No han dicho que se la juegan solos? Han dicho que aceptan la vida y que todos, de alguna manera, somos culpables. Quisiera, pero sólo imagino a Isabel -te imagino novillera-, en el abrazo de Javier en un motel del camino a Toluca.
Читать дальше