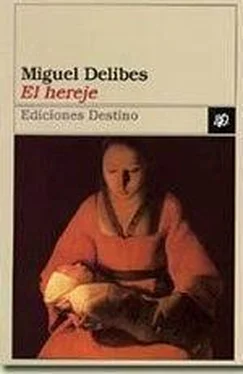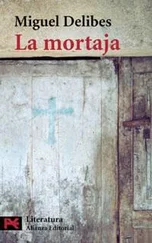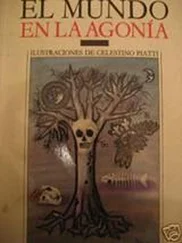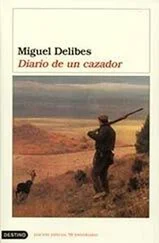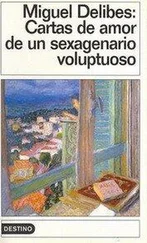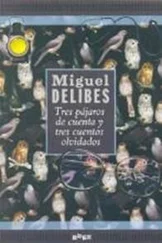Los sacaba intactos, de una pieza y calientes. Nadie desafió nunca a Teodomira pero era fama en la comarca que pelar a un centenar de corderos no le llevaba un día. Don Segundo, que la ayudaba desde la tarde a la medianoche, gozaba también de una buena disposición para el oficio, de forma que en siete semanas tenían dispuesta la carga para que los moriscos de Segovia subieran a recogerla. Según Estacio del Valle, podía intentar hacerse con la lana de “el Perulero”, por más que la educación de don Segundo para el trato dejara mucho que desear. En estos asuntos, “el Perulero” era un patán de la cabeza a los pies al que únicamente se le podía localizar, salvo los jueves, en el campo con las ovejas, ya que en casa no paraba.
Estacio le dio la dirección del monte. Don Cipriano debería coger la carrera de Peñaflor y, a cosa de media legua, junto a la atalaya más alta, nacía un camino rojo, de arcilla, medio borrado por los bogales, que llevaba derecho a la casa. En un calvero del monte, redondo como un coso, estaba ésta, una edificación de adobe con tejado de pizarra, amplia y destartalada, de una sola planta, rodeada de rediles, teleras y corralizas con algunas ovejas dentro, balando.
Frente a la fachada había un pozo, con el brocal de piedra de toba, una polea y cuatro abrevaderos, de la misma piedra, para el ganado. La chica que le atendió le dio la dirección de don Segundo. Estaba en el campo, en la linde del monte, de la parte de Wamba, con las ovejas.
Salcedo encontró, en efecto, a don Segundo, con un rebaño grande, en la línea del monte. Era un hombre desaseado, de pelo corto y barbas de muchos días. En la cabeza llevaba una carmeñola, una mancha de saín en la frente y caída y derrocada en la parte posterior. Era un tocado anticuado que hacía juego con un coleto sin mangas, corto, las calzas abotonadas y las abarcas para los pies. Los ladridos de dos mastines, con collares de puntas, le pusieron en guardia y el caballo, muy remiso, no se aproximó a ellos hasta que el señor Centeno los aplacó. Pero cuando se apeó, y antes de poder dirigir la palabra a don Segundo, éste levantó una mano, le volvió la espalda bruscamente y le dijo:
– Aguarde un momento.
Portaba un cayado en la mano derecha que enarbolaba al andar y se dirigía sin demora hacia un pequeño hueco que se había abierto en el rebaño. A su paso se espantaba el ganado pero, al llegar al punto preciso, saltó una liebre regateando y, antes de que se alejara, don Segundo le lanzó el cayado describiendo molinetes en el aire. La garrota golpeó las patas traseras del animal que quedó tendido en el prado, moviéndose espasmódicamente.
Don Segundo se apresuró a cogerla para que Salcedo la viera:
– ¿Se da cuenta? Es grande como un perro -reía.
El ganado había vuelto a pastar pacíficamente, en tanto Salcedo trataba de presentarse, explicando su relación con Burgos y el mercado de la lana, pero don Segundo Centeno le atajó con un deje de ironía:
– ¿No será vuesa merced, por un casual, Cipriano el del zamarro?
Mientras hablaba, apretaba el vientre de la liebre para que orinase, tan atento y concentrado, tan ajeno a la presencia de Salcedo, que éste, después de asentir, decidió ganárselo mediante la adulación:
– He oído decir en el pueblo que vuesa merced, con diez mil cabezas, no precisa de manos ajenas para esquilarlas; se basta con la ayuda de una hija.
Un chorrito dorado se desprendió de la entrepierna de la liebre y él le pasó una y otra vez una mano grande y pesada por el vientre inmaculado para ayudarla:
– Está preñada -dijo-. Es un animal muy rijoso éste. Tanto le da abril como enero. No descansa.
Desde mi ventana, de madrugada, las veo guarreándose entre las teleras todos los días del año, tanto da con frío como con calor.
Salcedo trató de encauzar la conversación pero, fuera de la emoción del momento, a don Segundo no parecía importarle nada. Sin embargo, era sólo una apariencia, ya que, transcurrido un minuto, recogió el hilo que antes le había lanzado Salcedo y reanudó el coloquio como si nunca se hubiera interrumpido:
– En cuanto a eso de que yo trabaje solo en el monte no es cierto -dijo-. Dispongo de cinco pastores, dos en Wamba, otros dos en Castrodeza y uno en Ciguñuela.
Ellos atienden mis rebaños y, llegado el tiempo, nos ayudan a esquilarlos. Eso sí, a mi hija, a la Teodomira, no le echa la pata nadie. En lo que ellos pelan una oveja, ella pela dos. Yo la llamo por eso “ la Reina del Páramo”.
La llanura sin fin, apenas amueblada por cuatro carrascos y los majanos alineados como hitos, se extendía ante los ojos sorprendidos de Salcedo.
– El Páramo, por lo general, da poca yerba pero buena, aunque en ciertas zonas es un sequedal.
Ve ahí. Para roturar dos hazas ha habido que hacer antes un monumento.
Señalaba con el cayado el majano más próximo con pedruscos de hasta diez libras. Tres ovejas se desmandaron y don Segundo ordenó con un ademán a los mastines, que sesteaban a sus pies, que las reintegraran al rebaño. Don Segundo había guardado la liebre en el zurrón y Salcedo intentó de nuevo cuadrarle, hablándole de los moriscos de Segovia, pero don Segundo se desentendió del tema. Al cabo de un rato, sin embargo, afirmó que los moriscos eran gente laboriosa y sacrificada y él estaba muy satisfecho con ellos, que cobraban menos que otros porteadores y, por si fuera poco, las reatas de acémilas corrían de su cuenta. Así es que su lana estaba comprometida. Los Maluenda de Burgos, que recogían prácticamente toda la de Castilla, tendrían que quedarse sin la de Segundo Centeno. En cambio, sí le ofrecía para sus zamarros pieles de conejo, miles de pieles. Porque vuesa merced, dijo, forrará zamarros con toda clase de bichos pero al conejo lo tiene olvidado.
– Es demasiado ordinario el conejo -replicó sinceramente Salcedo-. Aquí en Castilla, tal vez por su abundancia, es poco apreciado.
Don Segundo reunió el rebaño y, con ayuda de los perros, fue entrizándolo insensiblemente hacia el monte. A uno de los mastines le llamó a voces “Lucifer”. No simpatizaba con él; le lanzaba piedras e improperios.
– Porque vuesa merced -dijo de pronto- fabrica zamarros para gentes encopetadas de ciudad, pero debería pensar un poco en los gañanes del Páramo. Para ésos ya están los corderos, dirá usted, pero es que el conejo le saldría más económico y tal vez más abrigado.
El sol se ponía en la llanura como en el mar. Se desplomaba sobre la línea del horizonte y éste empezaba a roerle por la base, en un crepúsculo incendiado, hasta terminar devorándolo. Las nubes, blancas hasta entonces, se tornaban color albaricoque al ocultarse aquél.
– Buen tiempo hará mañana, sí señor -dijo sentenciosamente don Segundo-. Vamos para casa. Es hora de recoger el ganado.
Salcedo llevaba a “Relámpago” de la brida. El espectáculo de la puesta de sol en el inmenso mar de tierra le había sobrecogido. Respecto a don Segundo Centeno no sabía a qué carta quedarse. Seguramente pertenecía a ese grupo de ganadores y labrantines guardosos que llegan a amasar una fortuna a fuerza de austeridad, de privarse incluso de lo necesario, por el inútil placer de morir ricos. Las sombras de las encinas reptaban por el suelo y, en pocos minutos, el monte entero se sumió en una silenciosa penumbra. Don Segundo se rascaba ahora la cabeza metiendo un dedo de uña negra por debajo de la carmeñola. Dijo de pronto:
– Hoy un conejo, su piel, le puede valer a vuesa merced veinte maravedíes. ¿Qué número de pieles necesita para forrar un zamarro?
¿Diez, quince? Y aunque así fuera, forrado de lana y echando por lo bajo, le costaría a usted el doble.
Cipriano Salcedo le dejaba a su aire. Para empezar no se creía que los moriscos de Segovia cargaran con los gastos de las reatas.
Читать дальше