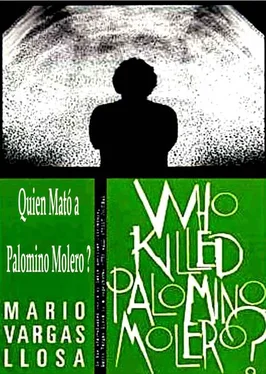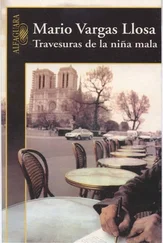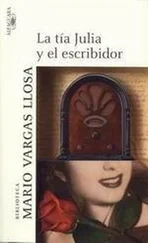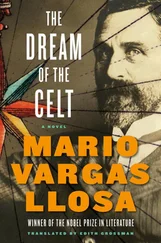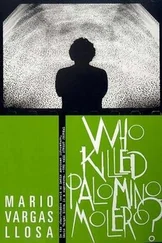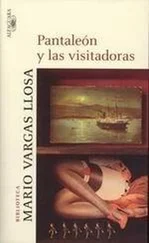– Ésas son las puras apariencias, Lituma -volvió a soltar la carcajada el Teniente Silva-. Para mí, el Coronel habló como una lorita borracha.
Se volvió a reír, con la boca abierta, e hizo sonar los nudillos, aplastándoselos.
– Antes, yo creía que él no sabía nada, que nos jodía la vida por el cuento ese de los fueros, por susceptibilidad castrense -explicó el Teniente Silva-. Ahora, estoy seguro que sabe mucho y tal vez todo lo que pasó.
Lituma se volvió a mirarlo. Adivinó que, bajo los anteojos oscuros, los ojitos del oficial estaban, como su cara y su voz, hechos unas pascuas.
– ¿Que sabe quiénes mataron a Palomino Molero? -preguntó-. ¿Cree usted que el Coronel lo sabe?
– No sé qué sabe, pero sabe un chuchonal de cosas -asintió el Teniente-. Está tapando a alguien. ¿Por qué se iba a poner tan nervioso, si no? ¿No te diste cuenta acaso? Qué poco observador, Lituma, no mereces estar en la Benemérita. Esas rabietas, esas majaderías ¿qué crees que eran? Pretextos para disimular lo mal que se sentía. Así es, Lituma. No fue él quien nos hizo cagar parados. Fuimos nosotros los que le hicimos pasar un rato horrible.
Se rió, feliz de la vida, y todavía estaba riéndose cuando, un momento después, oyeron un motor. Era una camioneta con los colores azules de la Base Aérea. El chofer paró sin que ellos se lo pidieran.
– ¿Van a Talara? -los saludó, desde la ventanilla, un Suboficial jovencito-. Suban, los jalamos. Usted acá, conmigo, Teniente. El guardia puede ir atrás.
En la parte de atrás, había dos avioneros que debían ser mecánicos, engrasados hasta las narices. -La camioneta estaba llena de latas de aceite, botes de pintura y brochas.
– ¿Y? -dijo uno de ellos-. ¿Van a descubrir el pastel o enterrarán el crimen para proteger a los peces gordos?
Había en su pregunta un gran rencor.
– Lo descubriríamos si el Coronel Mindreau nos ayudara un poco -respondió Lituma-. Pero no sólo no nos ayuda, encima cada vez que venimos a verlo nos trata como a perros con rabia. ¿Es así con ustedes, en la Base?
– No es mala gente -dijo el avionero-. Es rectísimo y hace andar la Base como un cañón. La culpa del mal humor que se gasta la tiene su hija.
– Lo trata con la punta del pie ¿no? -refunfuñó Lituma.
– Es una malagradecida -dijo el otro avionero-. Porque el Coronel Mindreau ha sido su padre y también su madre. La vieja se murió cuando ella era churre. Él la ha criado, solito.
La camioneta frenó junto a la Comisaría. El Teniente y Lituma se bajaron.
– Si no descubren a los asesinos, todo el mundo va a pensar que han recibido platita de los peces gordos -se despidió el Suboficial jovencito.
– No te preocupes, chiquillo, estamos por el buen camino -oyó Lituma que mascullaba entre dientes el Teniente Silva, cuando la camioneta se perdía ya en una polvareda color cerveza.
La noticia de los escándalos que el tenientito estaba haciendo en el bulín de Talara llegó a la Comisaría por boca de una de las polillas. La Loba Marina vino a quejarse de que su macró le daba últimamente más palizas que de costumbre:
– Con los moretones que me deja en el cuerpo, no consigo clientes. Entonces no le llevo plata y entonces me pega de nuevo. Explíqueselo usted, Teniente Silva. Yo trato y es por gusto, no entiende.
La Loba Marina les contó que la noche anterior se había presentado el tenientito en el bulín, solo. Se pegó una tranca con una seguidilla de mulitas de pisco que se empujó como si fueran vasos de agua. No se tomaba los piscos como alguien que quiere divertirse sino buscando emborracharse rápido. Cuando estuvo borracho se abrió la bragueta y orinó a las polillas que tenía más cerca, a clientes y a macrós. Luego, se trepó al mostrador y estuvo haciendo un show hasta que la Policía Aeronáutica vino a llevárselo. El Chino Liau calmaba a la gente para que no le fueran a hacer nada: «Si le pegan me friegan a mí y se friegan ustedes, porque me cerrarán el negocio. Ellos ganan siempre.»
El Teniente Silva no pareció darle importancia al cuento de la Loba Marina. Al otro día, mientras almorzaban en la fonda de Doña Adriana, un parroquiano contó que la víspera el aviador había repetido las gracias, aumentadas, pues esta vez le dio por romper botellas con el cuento de que quería ver las estrellitas de vidrio volando por el aire. También había tenido que venir a sacarlo la Policía de la Base. Al tercer día, el propio Chino Liau se presentó en el Puesto, lloriqueando:
– Anoche batió su record. Se bajó los pantalones y quiso hacerse la caca en la pista de baile. Está loco, Teniente. Viene sólo a provocar, como si quisiera que lo enfríen. Haga algo, porque, si no, le juro, alguien se lo va a cargar. Y no quiero que me metan en líos con la Base.
– Anda a hablar con el Coronel Mindreau, Chinito -le aconsejó el Teniente Silva-. Es problema de él.
– Yo no voy a hablar con el Coronel por nada del mundo -le contestó el Chino-. A Mindreau yo le tengo un miedo del carajo, dicen que es rectísimo.
– Entonces te has jodido, Chino. Porque yo no tengo autoridad sobre los aviadores. Si fuera un civil, con mucho gusto.
El Chino Liau miró a Lituma y al Teniente consternado:
– ¿No van ustedes a hacer nada?
– Rezaremos por ti -lo despidió el oficial-. Chau, Chino, salúdame al mujerío.
Pero cuando Liau partió, el Teniente Silva se volvió hacia Lituma, quien, tecleando con un solo dedo en la vieja Remington, redactaba el parte del día, y, con una vocecita que al guardia le dio cosquillas, le comentó:
– Eso del aviador se pasa de oscuro, ¿no te parece, Lituma?
– Sí, mi Teniente -asintió el guardia. Hizo una pausa, antes de preguntar-: ¿Y por qué se pasa de oscuro?
– Nadie va a matonear así en el bulín, donde están los tipos más peligrosos de Talara, sólo por hacerse el gracioso. Y cuatro días seguidos. Algo me huele raro. ¿A ti no?
– Sí, mi Teniente -aseguró Lituma. No entendía la insinuación de su jefe pero estaba ansioso, puro oídos-: ¿O sea que usted cree que?
– Que tú y yo nos deberíamos tomar una cerveciola donde Liau, Lituma. Por cuenta de la casa, claro está.
El bulín del Chino Liau había deambulado por medio Talara, perseguido por el párroco. El Padre Domingo, apenas lo detectaba, lo hacía clausurar por la Alcaldía. Pocos días después de la clausura, el bulín volvía a resucitar en una cabaña o casita, tres o cuatro manzanas más allá. El Chino Liau ganó, al fin. Ahora estaba a la salida del pueblo, en un almacén de tablones acondicionado de cualquier manera. Era primitivo y endeble, con su suelo de tierra regado a diario para que no hubiese polvo y un techo de calaminas sueltas, que chirriaban con el viento. Los cuartitos de las polillas, al fondo del local, estaban llenos de rendijas por donde los churres y los borrachos venían a espiar a las parejas.
El Teniente Silva y Lituma se fueron al bulín andando despacio, después de ver una película de vaqueros en el cine al aire libre del señor Frías (la pantalla era la pared Norte de la Iglesia, lo que daba al Padre Domingo derecho a censurar las películas). Lituma arrastraba sus botines por la tierra blanda casi sin levantarlos. El Teniente fumaba.
– Dígame al menos qué se la ha ocurrido, mi Teniente. ¿Por qué cree que las locuras de ese aviador tienen que ver con la muerte del flaquito?
– No se me ha ocurrido nada -echó una bocanada de humo el Teniente Silva-. Sólo que, como en este asunto no damos pie con bola, hay que pegar manotazos a todos lados a ver si achuntamos aunque sea de casualidad. Si no, por lo menos habrá sido un pretexto para echar una ojeada al bulín y pasar revista al material. Aunque sé que no encontraré ahí a la mujer de mis sueños.
Читать дальше