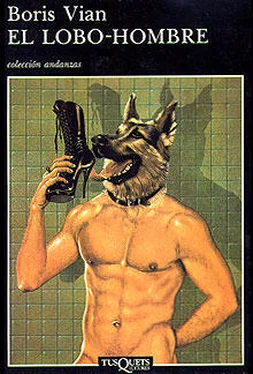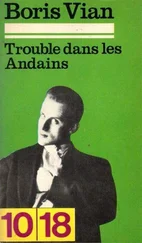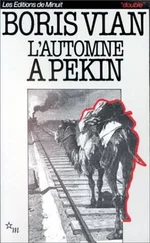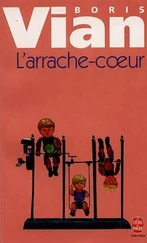– ¿El señor Roby será usted por casualidad…?
– Yo soy, sí.
Cogí el auricular. Aquel teléfono no funcionaba como el de mi oficina, parecía mucho más chillón, y me vi forzado a pedir que repitiese. Estaba cerca de casa de Doddy. Doddy no estaba. Tendría que pasar a buscarle por la casa de Marcel, en el número 73, seventy-three , de la Rue Lamark. Estaba bien, había ido a cenar allí y, demasiado haragán para regresar al hotel, seguramente pensó que el cacharro bien podía pasar a recogerle. Previo acuerdo con él, intenté telefonear a Temsey para disponer al menos de un guitarrista. Imposible localizarle. No importa, nos arreglaríamos con trompeta, clarinete y piano. Hubiera resultado más rumboso… De repente todas las luces de la calle se apagaron. Debía tratarse de una avería. Me senté sobre la caja de la trompeta, apoyando la espalda contra la pared situada a la derecha de la entrada del hotel y esperé. Una niñita salió corriendo del establecimiento. Al verme, hizo una finta con el cuerpo y se alejó. Volvió poco después y se mantuvo observándome a prudente distancia. La calle estaba muy oscura. Una obesa mujer provista de un capacho pasó por delante de mí. Ya la había visto al llegar, vestida de negro, con aspecto de madre de familia campesina. Pero no, buscaba cliente, cosa que me parecio curiosa tratándose, como se trataba, de un lugar poco frecuentado. Unos faros brillaron de improviso en el extremo de la calle. Amarillos. No se trataba de nuestra camioneta, pues los de los americanos son blancos. Un «11» negro, para variar. Después un camión, pero francés, veinte por hora a lo sumo. Y, finalmente, el bueno. Se subió a medias sobre la acera y apagó los faros, simplemente para que el chófer meara contra la pared. Gestos de alivio. Comenzamos a charlar. ¿Cuándo llegan los otros? No falta más que uno, Heinz. Las ocho menos cinco ya. El individuo era un antiguo maquinista de la T.C.R.P. vestido de americano. No sabia qué decirle. Parecía bastante simpático. Finalmente le pregunté si la camioneta estaba limpia por dentro. La última vez, en el del show-boat , me senté sobre una mancha de aceite y me puse perdido el impermeable. No, aquél estaba limpio. Me acomodé en la parte de atrás con las piernas colgando fuera. Seguíamos esperando a Heinz. El tipo no podía esperar demasiado. A las nueve y cuarto le aguardaba su coronel americano, y antes debía pasar por el garaje a buscar otro coche. Al oír esto, le dije:
– Seguro que no le gusta pasear en este cacharro. Su automóvil debe ser mucho mejor…
– No demasiado. No se trata de un coche americano, sino de un Opel…
Oí pasos. Todavía no era Heinz. Las luces de la calle se volvieron a encender todas a la vez, y el conductor me dijo:
– No puedo esperar más. Voy a hacer una llamada por teléfono. Le pediré al encargado del garaje que prepare un jeep para que venga a buscarles. Yo me voy a buscar al coronel. ¿Habla usted inglés por casualidad?
– Sí.
– En ese caso, usted se lo explicará.
– De acuerdo.
Heinz llegó por fin y se puso a despotricar al saber que había que recoger a Martin. Siempre que tenía ocasión echaba pestes contra él, pero en cuanto estaban juntos pasaban el tiempo regodeándose en holandés y poniendo a parir a los que tocaban con ellos. Lo sé porque, a pesar de todo, siempre comprendo algo de lo que dicen, pues su idioma se parece al alemán. Los holandeses son todos unos cerdos, medio prusianos, todavía más lameculos que éstos cuando tienen algo que pedir, y tacaños como no puede uno hacerse idea. Además, no me gusta su manera de humillarse ante el cliente para conseguir cigarrillos. Los demás tenemos por lo menos un poco de estilo, pero ellos venga a hacer descaradamente la pelota. ¡Bah!, si por mí fuera… Sí, que conste que, a pesar de todo, soy ingeniero, y que aunque se trata del más tonto de todos los oficios, para decirlo en pocas palabras, no deja de reportar consideración y perspectivas. ¡Bah!, ni siquiera se dan cuenta de que me bastaría con apretar un botón y ¡plaf! ¡Adiós, Martin, adiós, Heinz, hasta la vista! Y qué tiene que ver que sean músicos, los profesionales son todos unos cerdos… El conductor regresó y subimos al vehículo. Heinz creía poder contar con un baterista para las nueve. ¿Pero dónde estábamos yendo? El chófer debía llevarnos al número 7 de la Place Vendôme, eso era todo lo que sabía. Pero como no le daba tiempo, en aquel momento íbamos en dirección a la Rue de Berri. En la Rue de Rivoli echó cuantas pestes quiso porque estuviera prohibido pasar de las veinte millas con los vehículos militares. Para evitarse una direccion prohibida, dio una vuelta en ángulo recto. ¡Malditas vueltas! ¿Por delante de dónde acabábamos de pasar? Sí, por delante del Park Club, ambiente diplomático. Todavía no he tocado en él, pero sí, en una ocasión, en el Colombia. Aquel día, precisamente, estaba lleno de chicas guapas. Era una pena verlas acompañadas por americanos. Pero, en definitiva, es lo que merecen. Cuanto mejor están, más tontas son. ¿Y a mí qué más me da? Lo que quiero no es acostarme con ellas, estoy muy fatigado, sino sólo mirarlas. No hay nada que me guste tanto como mirar a una chica bonita. Bueno…, tal vez meter la nariz entre su pelo cuando lo lleva bien perfumado. Sí, eso tampoco está mal. Frenazo brusco. Estábamos en el garaje. Un muchachote vestido de americano. ¿Americano, francés? Tal vez judío antes que nada. Llevaba el escudo de las barras y estrellas en el hombro. Se trataba del garaje del periódico. Heinz pidió permiso para telefonear al baterista. Yo le expliqué el asunto al mozo, pero vi que le importaba un comino. No tenía ganas de molestarse. Por fin Heinz regresó. Nada de baterista.
– Bueno, ¿se nos facilita un jeep o qué?
Sí, pero no hay chófer. Les dejé que se las arreglaran por sí solos, carajo. Me revienta hablar con ellos. Además, contagian un acento tan vomitivo que después, los ingleses de verdad te miran con mala cara. Y además, ¡mierda!, me producen retortijones de estómago. Finalmente parecían haberlo solucionado. Habían dado, después de todo, con el conductor.
– Vamos a coger el Opel y a buscar a Martin, después nos dejará en la Place Vendôme.
El Opel era gris, de no demasiado mal aspecto. Lo condujo hasta la entrada. Heinz y yo nos metimos en él. Desde luego era mucho mejor que una camioneta. Heinz sonreía de satisfacción. Pero, en realidad, era un coche de saldo. Temblequeaba, tenía un ralentí infecto. Me acordé del Delage: si se ponía un vaso de agua sobre el guardabarros, ni siquiera se producía una ondulación en la superficie del líquido. Claro que era un seis cilindros, el motor que mejor se deja equilibrar. El chófer no acababa de ocupar su asiento. Le estaban haciendo esperar para darle su hoja de salida. Llevábamos ya veinte minutos de retraso sobre la hora acordada. A mí me importaba un pito. Después de todo, el jefe era Martin. Que se las entendiese con ellos. Un jeep con remolque entró en el garaje. Sus ocupantes tenían aspecto de individuos de 1900 con sus pieles de cabra en las butacas, sus grandes polainas enroscadas y las rodillas a la altura de los ojos. Les impedíamos el paso. Uno de ellos se subió al Opel, lo hizo recular dos metros y, cuando el otro vehículo hubo pasado, lo volvió a dejar exactamente en el lugar donde se encontraba antes. Qué necio. Yo no dejaba de refunfuñar. El chófer consiguió a la postre su papel, y por fin salimos. Asquerosa cafetera, en los virajes daban ganas de vomitar. Todo estaba flojo: la suspensión, la dirección… Como es fácil comprender, yo lo sabía de sobra. Con un cierto ritmo de vibración, los coches producen mareos. Los alemanes, con toda seguridad, deben saberlo también, pero ellos tal vez no se mareen con el mismo ritmo. Delante de Saint-Lazare estuvimos a punto de dárnosla con un Matford que atravesaba a su antojo sin mirar a ninguna parte. Subimos por la Rue d'Amsterdam y los bulevares periféricos hasta la Rue Lamark. La casa número 73 quedaba a la derecha. Lo avisé. Y delante de la de Marcel, bajé del vehículo. Sentado junto a una mesita, Martin miraba hacia la puerta. Me vio. ¿Así que en efecto era eso, marrano? Como le dio demasiada pereza regresar a la Rue Notoire-du-Vidame, se había quedado a cenar allí. Llegó hasta el coche. El saludo a través del vidrio de la portezuela le quedó muy a lo gángster. Acto seguido se puso a cotorrear en holandés con Heinz. Ya estaba. Volvían a empezar y Heinz se mostraba incapaz de decirle ni media. Era previsible. Un aparatoso y desmadejado viraje más.
Читать дальше