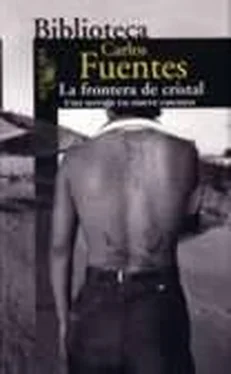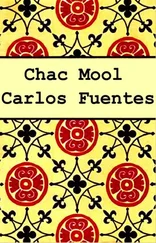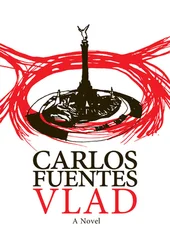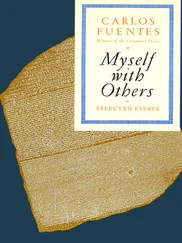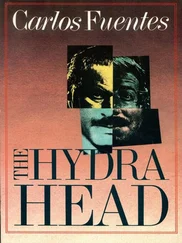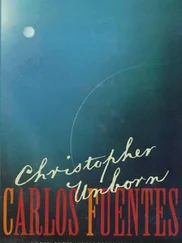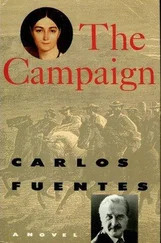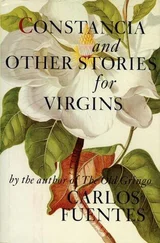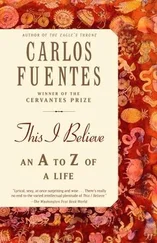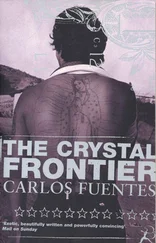Todos miraron a Josefina. Josefina primero tembló, luego permaneció serena, casi rígida.
– La señorita tiene razón. Ésta es su casa. Muchas gracias por venir. Gracias por desearle buena suerte a mi marido.
Todos salieron, algunos mirando con enojo a Miss Amy, otros con desprecio, uno que otro con miedo, todos con eso que se llama vergüenza ajena.
Sólo Josefina permaneció, de pie, inmutable.
– Gracias por prestarnos su jardín, señorita. La fiesta estuvo muy bonita.
– Fue un abuso -dijo desconcertada, entre dientes apretados, Miss Amy-. Demasiada gente, demasiado ruido, demasiado todo…
Con un movimiento del bastón barrió los platones de la mesa. El esfuerzo insólito la venció. Perdió el aliento.
– Tenía usted razón, señorita. Se está acabando el verano. No se vaya usted a enfriar. Venga a la casa y déjeme prepararle su té como de costumbre.
– Lo hizo usted a propósito -le dijo con visible enojo Archibald, manipulando nerviosamente el nudo de su corbata de Brooks Brothers-. Le sugirió que hiciera la fiesta sólo para humillarla frente a sus amigos…
– Fue un abuso. Se les pasó la mano.
– ¿Qué quiere, que ella también se vaya, como todos los demás? ¿Quiere que me la lleve yo a la fuerza a un asilo?
– Perderías la herencia.
– Pero no la razón. Usted es capaz de enloquecer a cualquiera, tía Amy. Qué bueno que mi padre no se casó con usted.
– ¿Qué dices, desgraciado?
– Digo que usted hizo esto para humillar a Josefina y obligarla a marcharse.
– No, dijiste otra cosa. Pero Josefina no se irá. Le hace falta el dinero para sacar a su marido de la cárcel.
– Ya no. La corte negó la apelación. El marido de Josefina seguirá en la cárcel.
– ¿Qué va a hacer ella?
– Pregúnteselo.
– No quiero hablar con ella. No quiero hablar contigo. Vienes a mi casa a insultarme, a recordarme lo olvidado. Te juegas la herencia…
– Mire usted, tía. Renuncio a la herencia.
– Te cortas la nariz para vengarte de tu cara. No seas estúpido, Archibald.
– No, de verdad, renuncio con tal de que me oiga usted y oiga la verdad.
– Tu padre fue un cobarde. No dio el paso. No me pidió a tiempo. Me humilló. Me hizo esperar demasiado. No tuve más remedio que escoger a tu tío.
– Es que usted nunca le demostró cariño a mi padre.
– ¿Él lo esperaba?
– Sí. Me lo dijo varias veces. Si Amy hubiese demostrado que me quería, yo hubiese dado el paso. -¿Por qué, por qué no lo hizo? -se quebró la voz, el ánimo de la anciana-. ¿Por qué no me demostró que él me quería?
– Porque estaba convencido de que usted en realidad no quería a nadie. Por eso necesitaba que usted primero le diera una prueba de cariño.
– ¿Quieres decirme que mi vida ha sido un solo gran malentendido?
– No, no hubo malentendido. Mi padre se convenció de que había hecho bien en no pedirle matrimonio, tía Amelia. Me dijo que el tiempo le dio la razón. Usted no ha querido nunca a nadie.
Esa tarde, cuando Josefina le trajo el té, Miss Amy le dijo sin mirarla a los ojos que sentía mucho lo que había ocurrido. Josefina tomó esta actitud inédita con tranquilidad.
– No se preocupe, señorita. Usted es la dueña de la casa. Faltaba más.
– No, no me refiero a eso. Hablo de tu marido. -Bueno, no es la primera vez que la justicia no nos cumple.
– ¿Qué vas a hacer?
– ¿Cómo, señorita? ¿No lo sabe usted?
– No. Dime, Josefina.
Entonces sí Josefina levantó la mirada y la fijó en los ojos apagados de Miss Amy Dunbar, encandilándola como si los de Josefina fuesen dos cirios y le dijo a su ama que ella iba a seguir luchando, cuando ella escogió a Luis María fue para siempre, para todo, lo bueno y lo malo; ya sabía que eso lo decían en los sermones, pero en su caso era verdad, pasaban los años, las amarguras eran más grandes que las alegrías, pero por eso mismo el amor iba haciéndose cada vez más grande, más seguro, Luis María podía pasarse la vida en la cárcel sin dudar ni un solo segundo que ella lo quería no sólo como si vivieran juntos como al principio, sino mucho más, cada vez más, señorita, ¿me entiende usted?, sin pena, sin malicia, sin juegos inútiles, sin orgullo, sin soberbia, entregados él a mí, yo a él…
– ¿Me deja confesarle una cosa señorita Amalia, no se enoja conmigo? Mi marido tiene manos fuertes, finas, hermosas. Nació para cortar finamente la carne. Tiene un tacto maravilloso. Siempre atina. Sus manos son morenas y fuertes y yo no puedo vivir sin ellas.
Esa noche, Miss Amy le pidió a Josefina que la ayudara a desvestirse y a ponerse el camisón. Iba a usar el de lana; empezaba a sentirse el aire de otoño. La criada la ayudó a meterse en la cama. La arropó como a una niña. Le acomodó las almohadas y estaba a punto de retirarse y desearle buenas noches cuando las dos manos tensas y antiguas de Miss Amalia Ney Dunbar tomaron las manos fuertes y carnosas de Josefina. Miss Amy se llevó las manos de la criada a los labios, las besó y Josefina abrazó el cuerpo casi transparente de Miss Amy, un abrazo que aunque nunca se repitiese, duraría una eternidad.
En la primera clase del vuelo sin escalas de Delta de la ciudad de México a Nueva York, viajaba don Leonardo Barroso. Lo acompañaba una bellísima mujer de melena negra, larga y lustrosa. La cabellera parecía el marco de una llamativa barba partida, la estrella de este rostro. Don Leonardo, a los cincuenta y tantos años, se sentía orgulloso de su compañía femenina. Ella iba sentada junto a la ventana y se adivinaba a sí misma en el accidente, la variedad, la belleza y la lejanía del paisaje y el cielo. Sus enamorados siempre le habían dicho que tenía párpados de nube y una ligera borrasca en las ojeras. Los novios mexicanos hablan como serenata.
Lo mismo miraba Michelina desde el cielo, recordando las épocas de la adolescencia cuando sus novios le llevaban gallo y le escribían cartas almibaradas. Párpados de nube, ligera borrasca en las ojeras. Suspiró. No se podía tener quince años toda la vida. ¿Por qué, entonces, le regresaba súbitamente la nostalgia indeseada de su juventud, cuando iba a bailes y la cortejaban los niños bien de la sociedad capitalina?
Don Leonardo prefería sentarse junto al pasillo. A pesar de la costumbre, le seguía poniendo nervioso la idea de ir metido en un lápiz de aluminio a treinta mil pies de altura y sin visible sostén. En cambio, le satisfacía enormemente que este viaje fuese el producto de su iniciativa.
Apenas aprobado el Tratado de Libre Comercio, don Leonardo inició un intenso cabildeo para que la migración obrera de México a los Estados Unidos fuese clasificada como "servicios", incluso como "comercio exterior".
En Washington y en México, el dinámico promotor y hombre de negocios explicó que la principal exportación de México no eran productos agrícolas o industriales, ni maquilas, ni siquiera capital para pagar la deuda externa (la deuda eterna), sino trabajo. Exportábamos trabajo más que cemento o jitomates. Él tenía un plan para evitar que el trabajo se convirtiera en un conflicto. Muy sencillo: evitar el paso por la frontera. Evitar la ilegalidad.
– Van a seguir viniendo -le explicó al Secretario del Trabajo Robert Reich-. Y van a venir porque ustedes los necesitan. Aunque en México sobre empleo, ustedes necesitarán trabajadores mexicanos.
– Legales -dijo el secretario-. Legales sí, ilegales no.
– No se puede creer en el libre mercado y en seguida cerrarle las puertas al flujo laboral. Es como si se lo cerraran a las inversiones. ¿Qué pasó con la magia del mercado?
Читать дальше