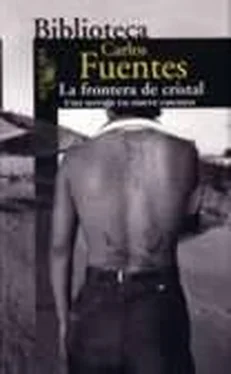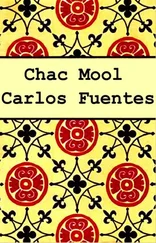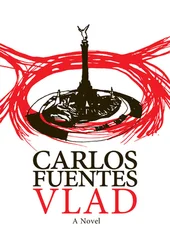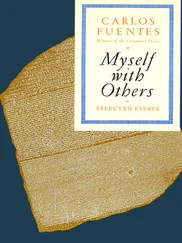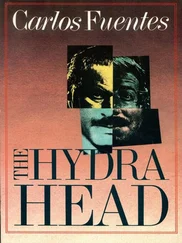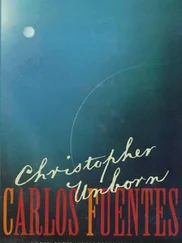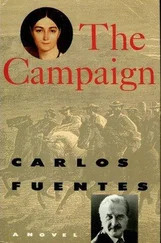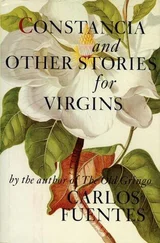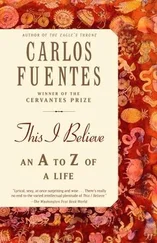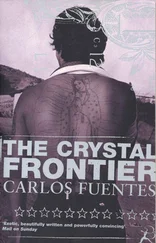Pero el celular de Rolando nunca contestó. Eran las once de la noche y Marina tomó su decisión.
Esta vez no se detuvo a tomarse una malteada en la fuente de sodas, cruzó el puente, cogió el bus y caminó las cuatro cuadras al motel. La conocían pero les extrañó que viniera en viernes, no en jueves.
– ¿No somos libres de cambiar, oiga?
– Supongo que sí -dijo el recepcionista con resignación e ironía mezcladas, y le entregó una llave a Marina.
Olía a desinfectante, los pasillos, las escaleras, hasta las dispensadoras de hielo y refrescos olían a algo que mata bichos, limpia excusados, fumiga colchones. Se detuvo ante la puerta de la recámara que compartía los jueves con Rolando y dudó entre tocar con los nudillos o meter la llave y entrar. Iba bien acelerada. Metió la llave, abrió, entró y escuchó la voz agónica de Rolando, la voz tipluda de la gringa, Marina encendió la luz y se quedó allí mirándolos desnudos en la cama.
– Ya viste. Ya lárgate -le dijo el galán.
– Perdóname. Es que te estuve llamando por el celular. Pasó algo que…
Miró el aparato sobre el buró y lo señaló con el dedo. La gringa los miró a los dos y se soltó riendo.
– Rolando, ¿has engañado a esta pobre muchacha? -dijo a carcajadas recogiendo el celular-. Por lo Las amigas menos a tus queridas les puedes decir la verdad. Está bien que entres a bancos y oficinas públicas con tu celular en el oído, o que hables en él en un restorán y apantalles a medio mundo, ¿pero para qué engañar a tus novias?, mira nomás las confusiones que creas, cariño elijo la gringa poniéndose de pie y empezando a vestirse.
– Baby, no interrumpas… Tan bien que íbamos… Esta niña no es nadie…
– ¿No soportas perder una sola oportunidad, no es cierto? -la gringa se acomodó el pantymedias-. No te preocupes. Volveré. No era tan importante como para que rompa contigo.
Baby recogió el celular, lo abrió por detrás y se lo enseñó a Marina.
– Mira. No tiene pilas. No las ha tenido nunca. Es nomás para apantallar, o como dice una canción, "llámame a mi celular, parezco influyente, me da personalidad, aunque no tiene baterías, para apantallar…"
Tiró el aparato sobre la cama y salió riendo fuerte.
Marina cruzó el puente internacional de regreso a Ciudad Juárez. Tenía cansados los pies y se quitó los zapatos de tacones altos y picudos. El pavimento aún guardaba el temblor frío del día. Pero la sensación de los pies no era la misma que cuando bailó libremente sobre el césped prohibido de la fábrica maquiladora de don Leonardo Barroso.
– Esta ciudad es el desmadre montado sobre el caos -le dijo Barroso a su nuera Michelina cuando se cruzaron con Marina, ella de regreso a Juárez, ellos a su hotel en El Paso. Michelina rió y le besó la oreja al empresario.
¡Diles que no estoy aquí! ¡Diles que no quiero verlos! ¡Diles que no quiero ver a nadie!
Un día, nadie más llegó a visitar a Miss Amy Dunbar. Los criados, que siempre duraron poco en el servicio de la anciana, también dejaron de presentarse. Se corrió la voz sobre el difícil carácter de la señorita, su racismo, sus insultos.
– Siempre habrá alguien cuya necesidad de empleo sea más fuerte que su orgullo.
No fue así. La raza negra, toda ella, se puso de acuerdo, a los ojos de Miss Amy, para negarle servicio. La última sirvienta, una muchachita de quince años llamada Betsabé, se pasó el mes en casa de Miss Dunbar llorando. Cada vez que atendía el llamado a la puerta, los cada vez más raros visitantes primero miraban a la muchacha bañada en lágrimas e invariablemente, detrás de ella, escuchaban la voz quebrada pero ácida de la anciana.
– ¡Diles que no estoy! ¡Diles que no me interesa verlos!
Los sobrinos de Miss Amy Dunbar sabían que la vieja jamás saldría de su casa en los suburbios de Chicago. Dijo que una migración en la vida bastaba, cuando dejó la casa familiar en Nueva Orleans y se vino al norte a vivir con su marido. De la casa de piedra frente al lago Michigan, rodeada de bosques, sólo la sacarían muerta.
– Falta poco -le decía al sobrino encargado de atender pagos, asuntos legales y otras cosas grandes y pequeñas que escapaban por completo a la atención de la viejecilla.
Lo que no se le escapaba era el mínimo suspiro de alivio de su pariente, imaginándola muerta.
Ella no se ofendía. Invariablemente, contestaba:
– Lo malo es que estoy acostumbrada a vivir. Se me ha convertido en hábito -decía riendo, enseñando esos dientes de yegua que con la edad les van saliendo a las mujeres anglosajonas, aunque ella sólo lo era a medias, hija de un comerciante yanqui instalado en la Luisiana para enseñarles a los lánguidos sureños a hacer negocios, y de una delicada dama de ya lejano origen francés, Lucy Ney. Miss Amy decía que era pariente del mariscal de Bonaparte. Ella se llamaba Amelia Ney Dunbar. Amy, Miss Amy, llamada señorita como todas las señoras bien de la ciudad del Delta, con derecho a ambos tratos, el de la madurez matrimonial y el de una doble infancia, niñas a los quince y otra vez a los ochenta…
– No insisto en que vaya usted a una casa para gente de la tercera edad -le explicaba el sobrino, un abogado empeñado en adornarse con todos los atributos de vestimenta de la que él imaginaba la elegancia de su profesión: camisas azules con cuello blanco, corbata roja, trajes de Brooks Brothers, zapatos con agujetas, jamás mocasines en días de trabajo, God forbid!-, pero si se va a quedar a vivir en este caserón, tiene necesidad de ayuda doméstica.
Miss Amy estuvo a punto de decir una insolencia, pero se mordió la lengua.
Enseñó, inclusive, la punta blanquecina. -Ojalá haga un esfuerzo por retener a sus criados, tía. La casa es muy grande.
– Es que todos se marcharon.
– Harían falta por lo menos cuatro sirvientes para atenderla como en los viejos tiempos.
– No. Aquellos eran los tiempos jóvenes. Éstos son los viejos tiempos, Archibald. Y no fueron los criados los que se marcharon. Se fue la familia. Me dejaron sola.
– Muy bien, tía. Tiene usted razón.
– Como siempre.
Archibald asintió.
– Hemos encontrado una señora mexicana dispuesta a trabajar con usted.
– Tienen fama de holgazanes.
– No es cierto. Es un estereotipo.
– Te prohíbo que toques mis clichés, sobrino. Son el escudo de mis prejuicios. Y los prejuicios, como la palabra lo indica, son necesarios para tener juicios. Buen juicio, Archibald, buen juicio. Mis convicciones son definidas, arraigadas e inconmovibles. Nadie me las va a cambiar a estas alturas.
Se permitió un respiro hondo y un poco lúgubre.
– Los mexicanos son holgazanes.
– Haga una prueba. Es gente servicial, acostumbrada a obedecer.
– Tú también tienes tus prejuicios, ya ves- rió un poquito Miss Amy, acomodándose el pelo tan blanco y tan viejo que se estaba volviendo amarillo, como los papeles abandonados durante mucho tiempo a las inclemencias de la luz. Como un periódico, se decía el sobrino Archibald, toda ella se ha vuelto como un periódico antiguo, amarillento, arrugado, lleno de noticias que no le interesan ya a nadie…
El sobrino Archibald iba muy seguido al barrio mexicano de Chicago porque su bufete defendía muchos casos de comerciantes, naturalizaciones, gente sin tarjeta verde, los mil asuntos relacionados con la migración y el trabajo llegados del sur de la frontera… Iba, además, porque permanecía soltero a los cuarenta y dos años, convencido de que antes de casarse tenía que beber hasta las heces la copa de la vida, sin ataduras de familia, hijos, mujer… Por ser Chicago una ciudad donde se cruzaban tantas culturas, el singular sobrino de Miss Amy Dunbar iba escogiendo sus novias por zonas étnicas. Ya había agotado los barrios ucraniano, polaco, chino, húngaro y lituano. Ahora la feliz conjunción de su trabajo y su curiosidad amatoria lo habían traído a Pilsen, el barrio mexicano con nombre checo, el nombre de la ciudad cervecera de la Bohemia. Los checos se habían ido y los mexicanos lo fueron ocupando poco a poco, llenándolo de mercados, loncherías, música, colores, centros culturales y, desde luego, cerveza tan buena como la de Pilsen.
Читать дальше