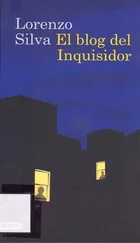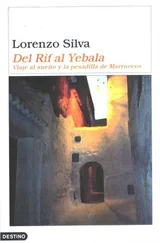– Tampoco soy un maníaco.
– Ajá.
– Es como si te diera igual.
– Claro que no. ¿Cómo te llamas? De verdad.
– Jaime -mentí.
– Me va menos que Javier. Pero tú me vas más que el poli. ¿Me llevas a la piscina o no?
– Sí, si quieres -sucumbí.
– Quiero. Recógeme aquí mismo, a las cuatro y media. Ahora me voy a sudar un poco. Se supone que he venido a correr. Chao.
Salió corriendo, con la cabellera al aire, y yo me quedé devanando algo confuso sobre Dante y Beatriz y el cielo y el infierno y la jodida seguridad de que no habría mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la desgracia.
Ir a la piscina siempre me recuerda mi infancia. Y eso no es precisamente afirmar que ir a la piscina me alegre. Contra lo que miles de pazguatos sostienen (supongo que pon afán de amortizar el esfuerzo físico y psíquico que supone tener hijos y criarlos), los niños habitan un mundo incivilizado y moralmente inferior. Entre los niños reina el abuso, la violencia y la crueldad gratuita. Una de las pocas cosas que celebro de ser adulto es que no tengo que estar todo el rato temiendo que los que son más altos que yo decidan tumbarme boca abajo y retorcerme el brazo hasta hacerme llorar. Puede pasar excepcionalmente, desde luego, pero en el patio de un colegio lo excepcional es que no pase. En el patio de un colegio siempre reina el más bestia, y los demás, entre los que puede haber espíritus elevados y precoces talentos, deben resignarse a cumplir su burda voluntad o ser martirizados, e incluso a ser martirizados aun habiendo cumplido su voluntad, dependiendo de la mala leche que tenga el animal de turno. En la infancia impera cuanto de grosero y brutal hay en el ser humano. Cuando yo era un niño y estaba rodeado de niños, abominaba del ser humano y lamentaba haber ido a caer entre los miembros de aquella especie tan dañina y primitiva. Ahora no es que me considere un filántropo, pero los canallas adultos, que son los que han pasado a componer mi paisaje, a veces ofrecen la contrapartida de exhibir un cierto mérito intelectual. Aun a riesgo de equivocarme, prefiero a Lorenzo de Médicis mucho antes que a un cabestro con los faldones de la camisa sueltos, los cordones desabrochados y la cara sucia que se golpea el pecho en medio de un corro de chiquillos intimidados.
Que la infancia es un estado reñido con la inteligencia, la sensibilidad y todos los demás atributos que diferencian al hombre de otros primates, tuve ocasión de experimentarlo con contundencia a raíz de la única vez en que estuve a punto de creer lo contrario. Cuando tenía siete u ocho años, di en conseguir que el más borrico de mi colegio, un individuo que era capaz de pelearse con ocho a la vez y vencerles, obedeciera ciegamente las instrucciones que yo le daba. Por un tiempo, viví el espejismo de asistir a la sumisión de la fuerza bruta al designio de un cerebro superior. Así, mi círculo, en el que los estériles entretenimientos en que se ocupaba la mayoría estaban desterrados en beneficio del ejercicio de diversas industrias (como la preparación de explosivos, la construcción de ciudades en miniatura o los concursos de narraciones fantásticas), podía dedicarse a ellas sin perder el tiempo en guerrear contra los demás. Cuando alguien trataba de molestarnos, les soltaba a Lisardo (así se llamaba mi imbatible siervo), que daba cuenta de los importunos a hostia limpia, rompiendo narices, descalabrando cabezas y saltando dientes como una auténtica máquina. Mi grado de dominio sobre él era tan grande que después de cada escaramuza Lisardo cantaba una tonada de mi invención en la que se combinaban su nombre y sus apellidos con la palabra pilila, con grotescos resultados que el propio Lisardo era el primero en celebrar ruidosamente.
Pues bien, un día que Lisardo andaba un poco hosco, tuve la desdichada ocurrencia de someter mi poder sobre él a una prueba de la que no salió con bien, y que me persuadió de pasar el resto de mi infancia cuidandome de los tipos altos. No nos había atacado nadie y por tanto no había ningún motivo para que Lisardo cantara su canción. Pero yo, para impresionar a los otros, le mandé que la cantara. Lisardo parecía reacio. Para animarle, empecé a cantar yo. El gigante me observó y yo adiviné, demasiado tarde, que algo sucedía, quizá por primera vez, detrás de su frente. Sin mediar palabra, se vino hacia mí, me levantó en vilo y me dio una paliza acojonante allí mismo, delante de todos. La paliza todavía me duele, y mi hasta entonces sólido prestigio, en gran medida asentado en mi ascendiente sobre Lisardo, quedó totalmente deteriorado. Desde entonces, nunca más he creído que un niño reconozca otra autoridad que la de los golpes de quien arrea más fuerte de lo que él arrea. Lo demás es perder el tiempo.
Otro fenómeno que me aleja de las piscinas es que en ellas reinan los cabezahuecas que están bronceados y hacen mortales al saltar del trampolín. Yo nunca he estado moreno y siempre me he resistido a aceptar que lo mejor que uno puede hacer con su cráneo sea arriesgarse a desintegrarlo contra un filo o un bordillo. De modo que las piscinas nunca han sido lugares donde yo tuviera el menor éxito. A decir verdad, mi vida en las piscinas ha constado sobre todo de silencio y soledad. Una de las pocas formas que tenía de soportar el paso del tiempo en la piscina era leer, otra nadar y la última darme paseos de reconocimiento. Aunque hay gente para todo, esas tres cosas yo las hago mejor callado y sin compañía.
La piscina era el lugar donde las tías buenas estaban más buenas: el problema era que también estaban siempre pendientes de los reyes del trampolín y ni siquiera veían a los sujetos blancuzcos como yo. Eso desarrollaba mi imaginación e intrincaba mi alma, lo que a la larga no desagradezco, como creo haber escrito ya aquí mismo, pero todo era a costa de una cierta tristeza de la que entonces no disfrutaba mucho. Cuando me hartaba del libro (lo que ocurría con frecuencia porque la piscina es un lugar incómodo para leer), y me hartaba de nadar (lo que era aún más fácil porque nadar cansa físicamente) y me hartaba de pasear (borracho de tanto cuerpo bronceado que iría a caer entre las gimnásticas caricias de los saltadores de trampolín), ya no me quedaba ningún sitio donde esconderme. Entonces me sentaba en el bordillo de la piscina y normalmente atardecía, y el atardecer era una especie tibia de humillación.
Por todo esto, y por otras razones que no conviene o no podría precisar, aquel sábado al pensar en la posibilidad de ir con Rosana a una piscina sentía una mezcla de curiosidad y desasosiego. Curiosidad por no estar en una piscina solo y depauperado, sino con Rosana. Superada mi infancia he estado alguna vez en una piscina con alguien, pero nunca con alguien como ella, en quien podía identificar, aunque no estuviera tan tostada como su hermana Sonsoles, a las muchachas que en aquellos tiernos tiempos me ignoraban. El desasosiego me venía por regresar a aquel mundo que me había sido siempre hostil, donde habría trampolines y todos tendrían la tez menos pálida que yo. Uno puede haber meditado mucho, haberse esforzado por asumir la propia diferencia y hasta por convertirla en un orgullo. En realidad, quién no procura salvarse de su tara convirtiéndola en insignia. Todo eso está bien, pero a veces, cuando uno anda desprevenido, viene la oscura conciencia que uno de los débiles más implacables que ha dado la historia, ese checo desgarbado llamado Franz Kafka, dio en simbolizar en un pobre tipo que una mañana se vuelve escarabajo y es repudiado por su familia, que se va de excursión cuando al fin el escarabajo muere. Como es sabido, dos de las cosas que más fervientemente desea el bípedo sin plumas son que nadie le repudie y que después de morirse nadie pueda hacer excursiones.
Читать дальше