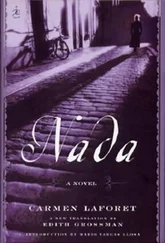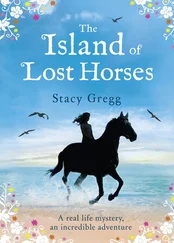– Nadie quiere secuestrarte… ¿Entiendes? Pero cuando llegue el momento de casarte, seré yo quien te busque un novio que te convenga. Ése viene por el interés. Es un imbécil.
A Marta se le ocurrieron muchas cosas. Echarse a reír o contestar una grosería, por ejemplo, pero quedó callada, esperando. Como se prolongaba el silencio, preguntó al fin:
– ¿Cuándo puedo volver al Instituto?
– Mañana, si quieres -fue la sorprendente respuesta-. Pero tienes que prometerme que no vuelves a ver a ese idiota.
José investigaba su cara; Marta sintió que una alegría muy grande la llenaba, de tal manera que no acertaba a decir nada. Al fin le prometió lo que él quería, asintiendo apresurada con la cabeza para dar más fuerza a sus palabras.
– Ya te dije que él no me importa.
– Mejor… Pero mucho cuidado con lo que haces.
La cena fue desagradable, con Pino, nerviosa y ofendida, delante de ella. Marta, desde su nueva seguridad, empezó a comprender que Pino fuera tan mal pensada y tan mezquina. El aburrimiento de su vida era enorme, y no hay nada peor que ese aburrimiento mediocre, triste, sin lucha, para el espíritu. Envejecer en esta casa, sin interés de ninguna clase por ella, éste era el porvenir de Pino. Y Pino por eso la miraba a ella con una grisácea envidia de la que ni siquiera se daba cuenta. Pino estaba enferma de envidia por todos y de todo. Aquella enfermedad le volvía los ojos brillantes y las manos temblonas como una fiebre.
Había discutido con José. Pino hubiera querido que José arrastrara a Marta por los cabellos y le pegara una paliza tremenda. Marta la había oído gritar estas cosas sin inmutarse. Le parecía que sólo le importaba aquel hecho de haber perdido quince días de su vida metida allí obediente y callada… No perdería ni uno más. Estremecida de horror, pensó que su vida, el año próximo, cuando ya no tuviese el pretexto de los estudios, sería la vida que había llevado estos días en la casa, si ella no lo remediaba y dejaba escapar la única oportunidad de la marcha de sus parientes para irse con ellos.
Durante aquella cena no tuvo hambre. Comía sólo para disimular sus pensamientos, porque le parecía que su hermano y su cuñada podrían leérselos en la cara. Y, así, bajaba la cabeza y tragaba lentamente los alimentos. Preguntó, cuando pudo:
– ¿Se sabe ya cuándo se van los tíos?
– Sí, ya tienen los pasajes para el doce de mayo… ¿Por qué?
– Ya sabes que yo quería irme con ellos.
Pino se echó atrás en su silla, excitada. Esperaba una buena contestación de su marido para Marta. Cualquier pequeña cosa tomaba para ella proporciones tremendas. Su ojo izquierdo, estrábico, le daba un aire maligno. José no se inmutó.-Tú tienes muchos pájaros en la cabeza, Marta. Bastante es que no te vuelva a meter interna.
– Interna… -en la voz de Pino vibraba un rencor apasionado-; interna en un buen colegio… En un correccional es donde tendría que estar…
Marta suspiró hondamente mientras Pino comenzaba su habitual ataque de nervios. Como siempre, mezclaba las acusaciones a Marta con inculpaciones a su marido y denuestos a Teresa. Como siempre, José preguntaba, perdidos los estribos: -¿Qué tiene eso que ver? Marta pensaba escabullirse sin ruido. -¿Qué tiene que ver, criminal…? ¡Criminal! Que me tienes aquí encerrada mientras otras se ríen… ¡Mira cómo se ríe ésta, mírala, que la mato!
Pino se puso en pie y arrojó un cuchillo a la cabeza de Marta. La chica se agachó rápidamente y el cuchillo pasó por encima de ella. José, asustado ya, fue a calmar a su mujer, que sollozaba ahora en su fase depresiva.
"Doce de mayo… -pensó Marta rápidamente-. Me quedan dos semanas poco más o menos. Si sale todo bien, me veré libre de esto muy pronto. Nunca más veré estos ataques de nervios. Nunca más oiré el tictac de este reloj. Nunca más…" Estas palabras, "nunca más", le regaban el espíritu, se lo vigorizaban, lo hacían hervir al pensarlas. Y estaba allí junto a la mesa, un poco pálida, muy seria, con los ojos brillantes.
Al día siguiente, después de tantos días de pensarlo, súbitamente adelgazada por el nerviosismo, iba intranquila por las calles de Las Palmas.
Se fijaba, por primera vez, en las tiendas de la ciudad. Siempre había sentido timidez de entrar en ellas y nunca había sabido comprar nada. Admiraba a sus amigas cuando disfrutaban palpando telas, combinándolas en su imaginación para futuros trajes, deseando pequeñas cosas fáciles de obtener y sintiéndose luego felices de sus adquisiciones. Ella nunca había deseado nada concreto en la vida, al menos nada de lo que se obtiene a cambio de unas monedas. Le pareció siempre que tenía trajes de sobra para cubrirse, demasiada comida en la mesa, demasiadas chucherías en sus cajones. Nunca había mirado los escaparates de los comercios. Y ahora ella misma tenía algo que vender, y se le hacía muy difícil. Para algunas cosas de la vida se sentía incapaz, absurda, débil. Necesitaba convertir en dinero las únicas cosas de valor que poseía en el mundo, pero las apreciaba tan poco, que hasta tenía miedo de que se riesen de ella al enseñarlas.
Pero las gentes compran. Veía señoras con paquetes. Muchachas airosas con tacones altos, y muchas con blancas y graciosas mantillas canarias. Marta no había tenido nunca gracia para usar la mantilla canaria de lana fina. No sabía sacar partido de sus manos, pintando cuidadosamente las uñas, ni sabía perfilar bien sus labios, ni arreglar sus ojos, ni alhajarse. Para todo esto se necesita tiempo, deseo de agradar, paciencia… Todas aquellas mujeres que encontraba, y que se iban llevando las miradas de los hombres, parecían poseer esas cualidades… Sus amigas también. Por eso florecían y se sentían felices en la intimidad de sus casas, en la suave paz de la ciudad, entre los campos cerrados por el mar. Tenían lo que querían, y no deseaban fugarse.
Las tiendas olían a encajes, a telas nuevas. Los bazares de los indios presentaban mantones de Manila y elefantes de marfil, y expandían a la calle un olor de seda y maderas caras. Todo aquello podía ser una tentación fuerte como la que las sirenas de los barcos, saliendo en la noche, le ponían a ella en el alma…
Encontró a dos amigas del Instituto que la besaron en las mejillas y trataron de que se detuviese con ellas en una tienda de radios y gramófonos, para oír las últimas novedades en discos. Entonces sintió aquella impaciencia brutal, desesperada, que la agobiaba, y se deshizo de ellas casi a la fuerza. Oyó el cañonazo de las doce y comprendió que se le acababa la mañana. Había necesitado habilidad y calma para salir temprano de la casa. Por la noche, cuando Pino ya estaba acostada, había pedido a José dinero para venir a Las Palmas por la mañana en el coche de hora.
– Porque no creo que a Pino le guste que vaya contigo.
– Con ir al Instituto por la tarde tienes de sobra.
– Tengo que preparar mis clases. He perdido mucho tiempo en estos días. Iré a casa de Anita…
– Acuérdate de lo que me has prometido -dijo al fin José.
– No me verás más con Sixto.
Después de esta conversación, la libertad… Y ahora perdía tanto tiempo sin atreverse a entrar en una tienda, expuesta a que José pasase con su coche y la cogiese vagabundeando por la calle.
Era necesario entrar en un comercio que había ya escogido, y por cuya puerta había pasado varias veces. Era una tienda pequeña, donde infinidad de relojes marchaban acompasados. Un hombre, provisto de una gran lupa, trabajaba detrás del mostrador. A través del escaparate de cristal Marta había contemplado mucho rato a este hombre. Le atraía a la muchacha la soledad y el silencio de la pequeña tienda. El sol hacía brillar la bisutería, y cuando un reloj daba una hora, los otros, acompasadamente, persiguiéndose en intervalos de segundos, la daban también. El hombre había echado alguna ojeada indiferente a aquella cabeza rubia que tan insistentemente estaba aquella mañana pegada a sus cristales. Por fortuna no la miró demasiado. Marta pudo vencer su timidez y meterse en aquel cuartito limpio que olía a metales y que era la tienda. El silencio se hacía muy grande.
Читать дальше