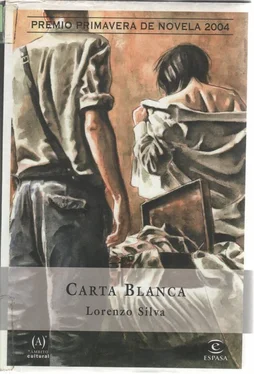– Espera, que no sé si vamos bien -le dijo al asturiano.
– Vamos de cojones, no nos disparan.
– Ya, pero a ver si nos estamos desviando.
– Todo de frente por aquí, vamos bien.
– ¿Sabes orientarte por las estrellas, Navia?
– Qué va. Lo siento, compadre. En la mina no se ven mucho.
Tampoco Faura sabía. Buscó entonces la luna, y más o menos calculó que la dirección correcta sería dejándola a la mano a la que estaba cuando habían emprendido el camino de vuelta. No era una referencia muy fiable, y no valdría todo el tiempo, pero podían seguirla mientras no volvieran a tener el monte a la vista. Además, coincidía con la impresión de Navia, en la medida en que su criterio pudiera servirle. Así que siguieron por donde iban galopando fusil en mano. Los dos recurrían al mismo truco de soldado, cogerlo justo por el centro de gravedad para que se equilibrara solo y llevarlo más cómodamente.
– No me puedo creer que los hayamos dejado atrás -jadeó Navia.
– No te lo creas todavía.
– ¿Tú que dices, que nos están siguiendo por ahí arriba para volver a cortarnos el paso?
– Yo no digo nada. Pero por arriba me extrañaría, les costaría darnos alcance. Se tarda más en avanzar por las laderas que por el llano.
– A lo mejor creen que han acabado con todos. Faura se volvió a su compañero. Empezaba a fastidiarle.
– Cállate, Navia, y guarda el aire para correr.
Durante bastantes minutos continuaron avanzando a la carrera, casi tan rápido como podían, hasta que ambos comprendieron que iban a reventar si seguían a ese ritmo. Aflojaron un poco el paso. Nadie parecía perseguir s, ante ellos sólo se extendía la silenciosa cadena de colinas del paisaje rifeño. Allí, en aquellas estribaciones el macizo del Uixan, los relieves eran suaves y formaban una ondulación continua, por la que los dos legionarios iban buscando siempre el camino más bajo y protegido. A la derecha, sobre uno de los montes más altos, vieron otra de aquellas hogueras. Por un momento pareció que hacían alguna clase de señales. En cualquier caso, iban a pasar lejos de ellos, quiso tranquilizarse Faura, a quien el cansancio ya comenzaba a aturdir. Entre el creciente latido que le golpeaba las sienes y la paulatina escasez de oxígeno, el razonamiento y la vista se le nublaban.
Pero los dos, Navía y Faura, sacaron fuerzas de donde no las tenían. A trechos volvían a correr, luego se desfondaban y arrastraban los pies durante un rato, hasta que se rehacían y se forzaban a una nueva carrera. La cima del Uixan asomó sobre las otras montañas y les confirmó que llevaban el rumbo adecuado. Al otro lado de las alturas que les cerraban el horizonte estaba Segangan, la salvación. Tendrían que inventar algo para explicar la pérdida de sus compañeros, aunque bien mirado no les quedaba otra salida que fingir ignorancia; siempre, claro estaba, que lograsen deslizarse otra vez dentro del campamento con sus fusiles. A Faura le pareció de pronto sorprendente estar planteándose semejantes preocupaciones. Preocupaciones de vivo que esperaba seguir viviendo, y no de condenado a muerte. Pero había que tenerlo en cuenta: llegar a Segangan no bastaba, debían volver a su puesto sin que nadie supiera dónde habían estado. Por faltas mucho más leves que aquella de la que eran partícipes, llevarse armas sin permiso y perderlas ante el enemigo, podían fusilarlo a uno en el Tercio.
Tendría que acordar con Navia lo que decían, pensó Faura, dejando que aquella cuestión, inimaginable tan sólo medía hora antes, se convirtiera en la evasión mental más natural para sobrellevar el esfuerzo y alejar su atención de la punzada que le atravesaba el vientre. Por lo que conocía al asturiano, no era quien habría preferido para tener a medias un secreto de aquella índole, pero tampoco lo juzgaba incapaz de mantener la boca cerrada, siendo de interés común el asunto.
Sin embargo, Faura no iba a tener ocasión de poner a prueba la discreción ni la capacidad de disimular de su compañero. Después calcularía que estaban a unos dos tercios del camino, no muy lejos ya de las líneas españolas, cuando sonó el fusilazo. Casi al instante, antes de que a Faura le diera tiempo a volverse, Navia se dobló por la cintura con un gemido abrupto. Cayó su máuser al suelo, y le oyó decir:
– No, Dios, qué perra suerte.
Faura reaccionó de modo instintivo. Recogió el fusil, lo recogió a él, sin hacer caso de sus quejas de dolor, y lo arrastró a cubierto.
– Joder, hace falta ser desgraciado -se lamentaba Navia.
– Deja que te vea eso -dijo, una vez que lo hubo tumbado en el suelo.
– Un desastre, Faura, me han hecho picadillo. Faura había visto tiros desafortunados antes, pero nunca uno con tan mala pata como aquél. La bala le había entrado a Navia por debajo de un omóplato, le había salido por el lado opuesto del vientre y se le había alojado en el muslo. Imaginó rápidamente todo lo que había ido arrasando por el camino, aparte de dejar cojo al legionario, lo que de por sí mermaba drásticamente sus opciones de escapar. La papeleta que ahora tenía entre las manos era cualquier cosa menos fácil.
– Esto se ha jodido, valenciano, no lo mires más.
Faura le examinaba el muslo a Navía. Sangraba bastante.
– Voy a quitarte el correaje para hacer un torniquete.
Navia meneó la cabeza.
– No pierdas el tiempo. Déjame el fusil y lárgate.
Faura se quedó callado, sin saber cómo reaccionar.
– Sabes lo que pasará si tratas de llevarme a hombros -dijo Navía-. Lo mismo que a lo mejor te pasa de todos modos, sólo que así seguro. No seas idiota, para mí se acabó lo que se daba. Si fuera al revés yo no me la jugaría por ti. Sabes que soy hijoputa para eso y para más.
Era como una maldición. Como si todos, hasta Navia, aquel cabrón atravesado y roñoso, hubieran de demostrarle una grandeza que él nunca iba a tener. De niño, en otro mundo, había leído una vez la leyenda de alguien invulnerable. Si no recordaba mal, era un héroe de la mitología nórdica. Ni las flechas ni las lanzas podían tocarle, pero eso no le hacía feliz. Cuando menos, en la ilustración del libro aparecía un hombre atribulado y ausente, bajo una lluvia de azagayas. También él seguía intacto, entre sus camaradas que hasta el último habían caído. Y algún sentido debía de tener su supervivencia, pero no estaba seguro de que fuera nada de lo que debiera alegrarse. Navia le insistió:
– Vamos, no pierdas más tiempo. Si quieres hacer algo por mí, cárgame el fusil y quítame la alpargata. La del pie derecho.
Muchas veces habría de recordarse Faura, con un sentimiento de ignominia, cargando el fusil de Navia y descalzándolo. Muchas veces, en el tormento frecuente de sus noches, habría de oírle decir:
– Haces lo que debes. Olvídalo si te salvas.
Cuando ya se iba, Navia lo llamó:
– Oye, Faura. Siempre he querido saber una cosa.
– Qué.
– Por qué te alistaste.
– Te defraudará si te lo digo.
– Vamos, hombre, que es una última voluntad.
Faura lo sopesó. Nunca se lo había contado a nadie allí, incluso se había jurado no hacerlo. Pero cómo podía negárselo a aquel hombre.
– Te vas a reír -dijo-. Por una mujer.
Navia abrió mucho los ojos.
– No jodas.
– Ya ves -acató aquella vergüenza, mínima, al lado de las demás.
– Lo que es la vida -opinó Navia, meneando la cabeza.
Y allí dejó el legionario Faura al compañero moribundo. Apenas había recorrido una veintena de metros cuando oyó el disparo.
De la última parte, de aquella caminata solitaria en la madrugada sin orillas, Faura no iba a guardar detalles precisos. Se veía a sí mismo avanzando, con los ojos ansiosos y los dedos crispados sobre el fusil, controlando la respiración para que el corazón no se le saltara del pecho, desbaratado y disminuido por aquella sensación de estar desnudo como un niño en medio de un páramo de lobos. En cierto momento debió de perder la fe en la capacidad que pudiera restarle para defender su vida. En cierto punto del cansancio o del delirio que acabó adueñándose de su mente sobrepasada por la realidad, debió plegarse e implorarle a alguna forma de Dios que se apiadara de él.
Читать дальше