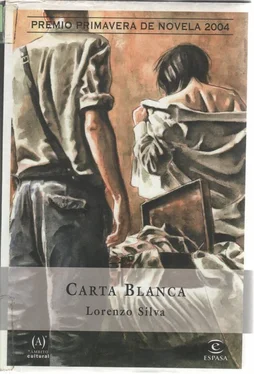Soltó la pierna desnuda y convulsa, se levantó y se fue al rincón a vaciar el estómago. No fue el único. Contra una pared se desahogaba ya Gallardo, y poco después los imitó Navia. Entre las arcadas y las explosiones del vómito, vio o soñó que Casals desamordazaba al hombre y ahogaba su incipiente grito con la piltrafa que tenía en la mano. Después, siempre sin precipitarse, volvió a atarle la mordaza, bien prieta; cuchicheó algo con Balaguer y, una vez obtenido el permiso del sargento, reemplazó al cubano a la espalda de su víctima. Degolló al moro delicada, casi amorosamente, rematando aquella labor para la que estaba dotado y en la que casi exhibía, el sucio Casals, una siniestra elegancia.
– Sí que me ha salido flojo el personal -le oyó decir al sargento Faura, mientras soltaba las últimas hilachas de bilis.
– Joder, es que sangra como un cerdo -se excusó Gallardo, jadeante.
– Bueno, acabad de una vez -los apremió Bermejo-. Nos largamos. López, Balaguer, los que faltan. Ligero. Que no sufran.
Faura se volvió. Los niños, la muchacha y la mujer se habían ido hacia un rincón. Entre las dos mayores tapaban a los más pequeños. Entrelazaban sus brazos y daban la espalda al patio en un postrer esfuerzo por negar lo que estaba sucediendo, queriendo volverse invisibles y hacer también invisibles a las criaturas que estaban con ellas. O no habían oído o no entendían lo que había dicho Bermejo, porque siguieron así, quietas, apegadas a sus vidas y a las vidas que protegían.
– Qué dice usted, mi sargento -habló entonces Klemper.
El austriaco se había puesto delante del grupo, cortándoles el paso a Balaguer y a López, que ya iban a cumplir la orden de Bermejo.
– ¿Cómo que qué digo? -repuso éste, iracundo.
Klemper no se arrugó. Fuera lo que fuera lo que había estado pensando antes, mientras atormentaban a los hombres, y fuera lo que fuera lo que le había hecho pensarlo (acaso el recuerdo de las otras guerras que había vivido, acaso el remordimiento por haberse avenido a tumbarse encima de aquella mujer), ahora en él, en su cara y en las manos con que sostenía el máuser ante sí, había una súbita firmeza.
– No me importaría dejarlos, para que lo contaran -explicó Bermejo, como probando a apaciguarlo-. Pero pueden darse demasiada prisa. No quisiera llevar a nadie detrás en el camino de vuelta.
– Esa gente no va a moverse -apostó Klemper-. Y están lejos del pueblo. Matar a unos niños sin necesidad es de cobardes.
– No me jodas, Klemper, quita de ahí -dijo el sargento, nervioso.
– No. Yo no mato niños. Ni dejo que nadie lo haga.
– Hostias, ¿voy a tener que echarte encima a tus compañeros?
– Hágalo, si quiere. Pero entonces disparo. Klemper tiró del cerrojo del fusil y metió una bala en la recámara. El mundo entero se detuvo al son de ese chasquido metálico.
– No tendrás cojones.
– ¿Que no? El legionario Faura, que tantas veces habría de pensar en todo lo que vivió aquella noche, acabó entendiendo por qué Klemper hizo aquello. El austriaco supo que Bermejo iba a obligarle a defenderse de Balaguer y de López, y no quiso. Por eso no esperó; apuntó al cielo y el estampido de su disparo hizo temblar todo lo que había dentro del patio.
E1 sargento Bermejo observaba, incrédulo, al cabo Klemper.
– Hijo de puta -dijo. Ahora ya no hay por qué matarlos -repuso Klemper, impertérrito.
Por un momento, Faura temió que el sargento se abalanzara contra el cabo, o que ordenara a Balaguer y a López, tan atónitos como el resto, que acabaran a bayonetazos con él. Pero Klemper no iba a ponérselo fácil. Mientras le sostenía la mirada a Bermejo, volvió a cargar el fusil.
– Vámonos, mi sargento -pidió-. Aquí ya no hay más que hacer.
No era raro que los hombres del Tercio riñeran entre sí, ni hacía falta demasiado para provocarlo. Tampoco era infrecuente que la bronca se saliera de madre, que alguien tirase de navaja y el asunto acabara con heridos o muertos, ya fuera por la diligencia de los propios contendientes o la de los oficiales que mandaban fusilar a los participantes en las reyertas más graves, a fin de que no se desmandara la disciplina. A veces, para desencadenar estos incidentes, bastaba una supuesta trampa con los naipes, una palabra equívoca, una mala mirada o tan sólo un poco de ingesta etílica, mezclada o no con lo anterior. Con arreglo a las costumbres legionarias, por tanto, Klemper, dejando a un lado la insubordinación, había hecho méritos sobrados para ganarse un buen escarmiento. Pero aquellos hombres, el sargento incluido, que acaso se le habrían arrancado por cualquier nadería, se abstuvieron de arremeter contra él por haberlos traicionado para proteger a un puñado de moros, por haberlos puesto en peligro de muerte y por haber alzado el arma contra ellos, sus propios camaradas. Tal vez los detuvo eso mismo, la persuasión del máuser cebado con una bala que nadie quería llevarse, o tal vez la que Klemper ejercía sobre ellos con el peso de su edad y de sus razones. Por muy borrachos de sangre que a esas alturas estuvieran, a nadie podía escapársele la indignidad que entrañaba cargarse a las criaturas que se juntaban como corderillos en aquel rincón.
A Bermejo, con todo, lo que más debió de pesarle fue advertir que ya no había motivos para liquidarlos, y que ahora, en cambio, las circunstancias apremiaban para salir de allí. Tampoco era aquélla una situación en la que pudiera o debiera lanzar a sus hombres unos contra otros. Emergió de la bruma de su ofuscación el jefe que tenía la responsabilidad de devolverlos a todos vivos al campamento, redoblada en su caso porque sin órdenes se los había llevado de él. Y tragándose el orgullo, aunque por dentro se la jurara para siempre al cabo, dijo:
– Está bien, Klemper. Te sales con la tuya. Espero que algún día uno de esos moros chicos crezca y vaya a cortarte el pescuezo.
– No estaré aquí para entonces -profetizó Klemper, aún fusil en alto.
– Vamos -ordenó Bermejo-. Afuera todos. Echando hostias.
Nadie se hizo de rogar. Faura partió de los primeros, después de echar una última ojeada a los muertos y a los vivos, y entre éstos, a la mujer desconocida en la que había dejado su rastro, sin sospechar que al fijarse en ella no hacía sino servir, a la inversa, al rastro que ella iba a dejar para siempre en él. Su memoria la guardaría así, aquella espalda medio descubierta y arqueada sobre los niños, aquellas costillas que se marcaban en la piel azulada por la luz de la luna, entre las que quedaba latiendo un corazón que iba a aborrecerle hasta la muerte.
Bermejo abandonó el patio el penúltimo, aceptando, como una postrera concesión que también tendría que cobrarse, que fuera Klemper el que marchara después de él. Lo miró de reojo, mientras entraba en la casa, lo justo para ver cómo el austríaco se despegaba de aquella gente a la que había salvado la vida y, sin volverse hacia ellos en ningún momento, echaba a andar con el fusil ya bajo hacía la puerta.
Los legionarios aguardaban tras el muro de chumberas. Varios se habían desplegado para avizorar los alrededores. Buscaban algún movimiento en los montes, en torno a las siluetas de los aduares. A lo lejos ladraban unos cuantos perros, pero no se oía nada más.
– Sigue en calma pueblo, parece -dijo López, aguzando la vista.
– Sí, ya, verás tú -temió Gallardo, inquieto-. Joder, el puto cabo.
– A ver ahora cómo hacemos -se preguntó Navia.
– Pues qué vamos a hacer -rezongó Bermejo, que en ese momento llegaba y se asomaba a un hueco entre las chumberas-. Salir y tirar para el campamento a paso ligero. No podemos dejar que se nos haga de día en tierra de la morisma. En marcha.
Читать дальше