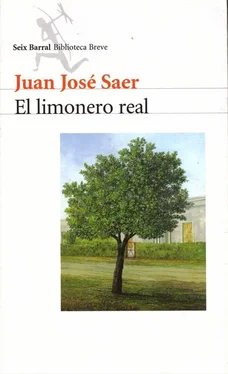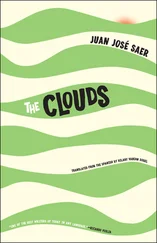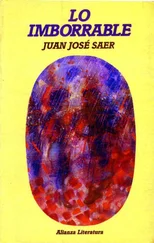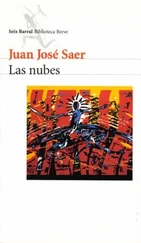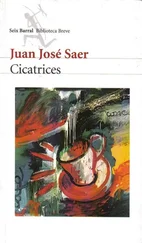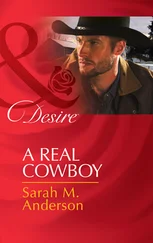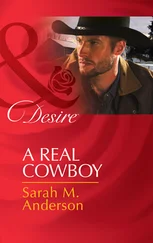Ella se dirige a la casa y Wenceslao la sigue despacio, viéndola a través del agua gris que cae con lentitud fría manchando la tierra y los árboles cuyos troncos negros y tortuosos chorrean agua. Aunque son apenas las cuatro de la tarde Wenceslao sabe que dentro de poco oscurecerá y que el interior de la casa ya debe estar oscuro y que va a ser necesario encender un farol. Su deseo es echarse a dormir, en seguida, sin siquiera secarse la ropa mojada, las botas de goma llenas de barro, sin siquiera secarse y calentarse las manos y la cara helada por el golpeteo continuo de la llovizna metálica. El paraíso mutilado, cuyos muñones negros acaban en lisos redondeles amarillentos, no protege la mesa mojada; el patio está lleno de las pisadas de la gente que ha estado en el velorio desde la tarde anterior. Ella pasa al lado del paraíso y la mesa dejando huellas nuevas con sus zapatos negros, sobre las deformes huellas entreveradas del patio. Los perros no salen ni a recibirlos. Deben estar vagando por la isla, junto con los caballos que Wenceslao ha soltado el día anterior. Tres días más tarde sabrá que uno de los caballos ha metido la pata en un pozo y se la ha quebrado, rodando por el suelo y quedando echado en la maleza, loco de dolor, mientras que por entre los dientes blancos le fluyen olas de espuma azul. Morirá solo y Wenceslao lo encontrará al tercer día, rodeado por los perros que lo han mirado agonizar sentados sobre sus cuartos traseros. Wenceslao ni lo lamentará. Durante semanas, el olor de la muerte llegará hasta el rancho en hálitos periódicos, y de noche se escuchará un rumor que es el de la muerte. Los perros despedazarán el cadáver con mordiscos secos y trabajosos y se irán volviendo cimarrones, día tras día, hasta que vagarán por la isla con el pelo enredado y sucio, los ojos amarillos y húmedos brillando feroces y una espuma de muerte fletándoles alrededor de la lengua rosada. Pero Wenceslao no percibirá nada de eso, en su extrañeza: durante semanas, meses, años, se estará sentado a la puerta del rancho, o al lado de la mesa bajo el paraíso, preguntándose a cada momento qué es esa isla, qué son los árboles, quién es esa mujer que vive silenciosa bajo su mismo techo y que no habla más que cuando está sola, envuelta en esos sempiternos batanes negros que a la vuelta de los días se ponen más y más descoloridos. La mirada rebotará como ciega por el lugar familiar, de golpe desconocido; se quedará horas sentado en una silla baja medio desfondada, el mate frío sobre la tapa invertida de la pava puesta en el suelo, entre los pies calzados con alpargatas rotosas, mirando fijo, con los ojos muy abiertos, sin pestañear, un punto del vacío, sacudiendo de vez en cuando la cabeza de un modo débil. Los perros se asomarán a veces entre la maleza que llenará los patios, mirando a Wenceslao con sus ojos torvos, amarillos, alimentados de muerte y regresión y acabarán comiéndose entre ellos en los pantanos de la isla.
Las botas embarradas de Wenceslao imprimen sus huellas sobre las que ella acaba de dejar, mientras atraviesa el patio hacia la puerta de madera del rancho. Ella está sacándose la arpillera de la cabeza cuando Wenceslao llega junto a la puerta del rancho y abre el candado, empujando la hoja que al abrirse deja ver la penumbra del interior. Wenceslao le da paso y el vestido negro relumbra por última vez a la luz metálica del día gris antes de volverse opaco, sumergiéndose en la penumbra fría del interior y desapareciendo en ella. Wenceslao entra a su vez y cierra la puerta, y en la penumbra busca el farol y lo enciende. La luz primero vacila, rojiza, echando un humo negro, pringoso, tiembla; después la llama crece de un modo desmedido, superfluo, y Wenceslao la regula con la llave redonda y niquelada hasta que la llama se pone sólida, firme y blanca, con destellos verdosos intermitentes, expandiendo, en el recinto sombrío, una esfera pálida de claridad manchada por la enorme sombra de Wenceslao que se proyecta sobre la pared y parte del techo. Cuando atraviesa la cortina de cretona en el extremo del tabique que separa el "comedor" del dormitorio, la cortina que queda sacudiéndose y temblando durante un momento, ve en la penumbra fría que ella se ha sentado en el borde de la cama, el dorso de una mano en la palma de la otra sobre la falda, el vestido negro evanescido en la creciente oscuridad.
– ¿Vas acostarte? -dice Wenceslao. -Sí -dice ella, sin mirarlo.
Por primera vez en años, Wenceslao no sabe cómo tratarla. Ya es demasiado viejo como para que pueda volver a aprenderlo alguna vez. La muerte ha servido para demostrar, primero de todo, que ellos, a pesar del conocimiento ocasional, y del afecto ocasional, y de las cópulas ocasionales mediante las cuales procrearon, no dejaron nunca de ser desconocidos. Wenceslao no sabe qué otra cosa decir y sale, atraviesa otra vez, después de atravesar otra vez la cortina de cretona descolorida que no ha dejado de sacudirse del todo y que al volver a pasar Wenceslao se sacude con un tumulto otra vez violento, la esfera de claridad pálida proyectando su sombra en la pared y en el techo, y se asoma a la puerta. El agua, fina y fría, lava incansable el tronco negro del paraíso, que destella. Los árboles de la isla, que nadie plantó nunca, más allá del alambrado, agolpados en los bordes del patio delantero limpio de pasto, espinillos y timbos, aromitos y sauces llorones y laureles, algarrobos, en distinto grado de desnudez y verdor, manchan el aire con sus ramas grises, casi transparentes, o sus frondas perennes de un verde pálido y terroso. El agua fina envuelve todo en una especie de paradójica claridad. El cielo casi que ni puede mirarse porque relumbra, argénteo, cóncavo. Wenceslao piensa en la tierra removida, mojada, y en él abajo, solo, apretado, como una cuña afilada que hubiese penetrado la masa compacta de la tierra y sobre la que la tierra se hubiese cerrado otra vez dejándolo adentro, en una caverna tan reducida que en ella no hay lugar más que para él solo. Se queda largo rato indeciso en el hueco de la puerta mirando el sendero de arena que baja hacia el río invisible. La lluvia endurece la arena, la vuelve férrea y llameante. Después se sienta a la mesa del comedor, en medio de la esfera de claridad, y apoya la mejilla en la palma de la mano, hasta que es noche cerrada y los perros, en los pantanos, echando espuma y husmeándose con ferocidad unos a otros, comienzan a aullar. La sombra de Wenceslao se sacude de vez en cuando, enorme, en la pared y en el techo. Amanece y ya está con los ojos abiertos.
Se ha levantado y se ha vestido y ha estado tomando mate y conversando un momento con ella bajo el paraíso y después ha ido hasta el fondo a recoger limones y brevas para la familia de Rogelio Mesa y ha cruzado el río en la canoa amarilla con el Ladeado y ahora salta a la orilla con la cadena en la mano y se inclina para clavar la estaca en la arena húmeda.
El Ladeado le alcanza la canasta y después lo sigue a tierra dando un salto lento y trabajoso, calculado con minucia, desde el borde de la canoa, doblando las rodillas al caer sobre la tierra arenosa. Wenceslao camina balanceando la canasta, seguido por el chico; por entre los árboles se divisa el rancho de Rogelio y avanzan hacia él por un caminito estrecho abierto entre el pasto, la maleza y los árboles. El camino desemboca en un claro que deja ver el solar entero, por su parte trasera, y a Rogelio en el momento de golpear con el filo de un cuchillo la cabeza de un gran surubí. El sol se cuela por entre las hojas de la parra y mancha de luz y sombra la camisa de Rogelio.
– Párese y entregue -dice Wenceslao, deteniéndose y echándose a reír.
El Ladeado se detiene a su vez, mirando a Rogelio.
Rogelio deja el cuchillo sobre la mesa y se da vuelta.
– Quieto nomás -dice.
Al moverse, el dibujo complicado de sombra y luz que la parra proyecta sobre su cuerpo hace como si también se moviera pero queda inmóvil; Wenceslao deja el canasto sobre la mesa, junto al gran surubí, y después que Rogelio se limpia las manos con un trapo sucio se dan las manos. El Ladeado los contempla desde la distancia.
Читать дальше