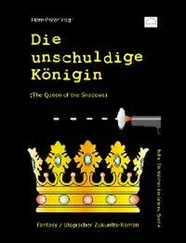Don Luis regresaba con Jeromín a la casa de Cuacos y entonces comenzaba a preguntar sobre los objetos y la vida del Emperador. Don Luis conocía la procedencia de aquellos objetos. Cuando respondía sobre alguno de ellos, el arcabuz, con incrustaciones de plata y marfil, se lanzaba a hablar de la conquista de Túnez. ¿Cómo iban las galeras, cómo se acercaron a tierra, cómo se desarrolló la lucha y la heroica conducta del Emperador?
Día tras día volvían al palacio y recomenzaba la inspección de los objetos. A veces eran monótonas listas de ropas y telas. Sábanas de Holanda, fundas y traveseros, cortinas. "Paños para lavar los pies cuando se lavaba Su Majestad.» "Paños de Holanda como sábanas para cuando se lavaba las piernas.» Camisas y peinadores de Holanda. Jaquetas, calzones, jubones.
Cuando amanecía con la terciana no podía ir. Se despertaba tiritando de frío, castañeteando los dientes, con dolor en los huesos, la cabeza pesada. Venia Doña Magdalena y le ponía paños de vinagre en la cabeza y le daba un trago de vino tibio. Después, como cada vez, empezaba a subir la fiebre, ese calor creciente que al comienzo daba bienestar pero que luego subía a la cabeza y la ponía grande y pesada. Iba cayendo en la somnolencia.
Otras veces eran Don Luis o Doña Magdalena los que no podían levantarse con el malestar y la calentura. Todos en Yuste, desde los frailes hasta los criados, tenían su día de tiritar de fiebre.
El inventario marchaba lentamente. Había que suspenderlo con frecuencia por las tercianas de los inventariadores y por las misas. Mil misas había mandado a decir el César por su alma. Los treinta monjes se turnaban en la iglesia, uno tras otro, como en un juego de apariciones y desapariciones, en aquella especie de misa perpetua.
El tercer día andaban por la tesorería y las joyas. "Cincuenta y cuatro escudos de oro del sol, dentro de una bolsita de aguja negra de seda.» "Una sortija de oro engastada con una piedra de restañar sangre." "Un raspador de lengua de oro." Brazaletes y sortijas de oro contra las almorranas, sortijas contra el calambre de Inglaterra. "una cadenilla de oro, con una cruz de lo mismo, en que dicen que hay palo de la Vera-Cruz".
Varias insignias del Toisón con cordones y cintillos de seda o con pesados collares: "La orden grande del Toisón que tiene 24 calles y 24 eslabones, con su Toisón grande colgado, que pesa 2 marcos y 4 onzas y 14 estilines". El resplandeciente collar giraba y se enredaba en la mano del escribano. "Una campanilla de plata dorada con el Plus Ultra a la redonda."
Había dos sellos de plata. Uno era el imperial, que el Emperador no había vuelto a usar después de su abdicación, y el otro que había mandado a hacer para los días de Yuste. Junto a ellos la barra de lacre.
El quinto día se hizo el inventario de la capilla y el de la barbería. El séptimo el de la panadería, la salseria y la cava.
Fueron largos los días destinados a las pinturas y tapices. "Una pintura grande de madera en que está Cristo, que lleva la cruz a cuestas, donde está Nuestra Señora y San Juan y la Verónica, hecha por el Maestre Miguel." "Ítem, otra pintura en tela que son los retratos del Emperador y la Emperatriz, hecha por Tiziano." Una por una iban enumerando las imágenes de Jesús y la Virgen, junto con los retratos. "Otro retrato en madera, hecho por Tomás Moro, de la reina de Inglaterra." La dura e inexpresiva cara de María Tudor los contempló desde su marco dorado.
Así llegaron, semana tras semana, hasta las caballerizas. Los albaceas "pidieron cuenta a Diego Alonso, ayuda de las literas de Su Majestad, dé cuenta de las acémilas y otras cabalgaduras que están a su cargo".
"Primeramente cuatro acémilas que tenía Su Majestad en Yuste: la una, castaña, que se llamaba del Cardenal, y otra acémila más, castaña oscura, que se llama también del Cardenal, y las otras dos, negras, la una del rey y la otra de Don Hernando de la Cerda, que las habían dado a Su Majestad. Ítem más, para aderezos de ellas cuatro sillones con sus guarniciones. Un cuartago rucio que tiene su silla y freno bueno. Una muía mohína parda, con su silla y freno. Un machito pardo con su silla y freno. Dos mantas de los machos. Dos albardas de los machos para traer bastimentos.» El primero de noviembre terminó el largo recuento y se pusieron las firmas y los sellos ante el escribano. Todo iba a quedar en su sitio mientras el rey Felipe dispusiera lo que había de hacerse con todo aquello. Las habitaciones quedaron cerradas.
Había que emprender el regreso a Villagarcía. A fines de noviembre salió el pequeño grupo de Cuacos por la vía de Jarandilla. Jeroinin iba sobre la muía vieja que había sido del Emperador y que le habían dado junto con el cuartago y el machito pequeño.
Envuelta en un paño iba enjaulada la guacamaya, junto a la litera de Doña Magdalena.
Antes de perderlo de vista tras la última loma, volvió el rostro hacia el monasterio.
Por entre la arboleda se translucía la masa lacre, como si fuera a ponerse sobre ella, lacrada para siempre, la decisión de una voluntad inalcanzable.
Sólo después lo vino a saber. Lentamente y por partes. Había vuelto a comenzar otra vida. Las mismas cosas que le habían sido conocidas y hasta familiares comenzaron a ser distintas. Era como si alguien, él mismo, hubiera muerto en Yuste, y alguien, que era sin embargo él mismo, hubiera comenzado a existir. No era él sólo sino también todo lo que lo rodeaba, gentes y cosas, que habían empezado a ser otras para él.
A veces una simple frase usual lo disparaba a la angustia de nuevo. «Desde que yo soy yo.» «Tan seguro como de mi mismo.» Antes había sido otro yo. El de Leganés y el de Villagarcía. Pero desde el nunca olvidado día en que se presentó Prevost a buscarlo todo había sido cambiante e inseguro. Ana de Medina y Doña Magdalena. ¿Qué había de la una en la otra? A la única a la que había llamado madre era a la Medina.
Doña Magdalena era otra cosa, o muchas cosas distintas y sucesivas. No era su madre, de eso estuvo seguro desde el primer encuentro, tampoco su «tía». Como tampoco la imagen consuetudinaria del Maestro Massys era la de su padre. Tenía que haber un padre, uno verdadero, en alguna parte, con un nombre, tal vez ya muerto. Don Luis era el único que lo sabia pero se negaba a decirle nada. Sin embargo sentía, desde Yuste, que se aproximaba el día. El día esperado y temido de encontrarlo. En alguna parte estaría escondido, oculto y negado. Tendría que decirle quién era y por qué hasta entonces no lo había podido conocer. Durante el camino no terminaba de salir de Yuste.
Volvía a la casa, ahora cerrada y muda, y se metía en ella para topar finalmente con aquel cuerpo encorvado en su sillón, que era el único que podía saberlo todo y resolverlo todo.
A todo contestaba por monosílabos. «¿Nos vamos a quedar algunos días en Valladolid?» «Por milos menos posibles. Quisiera estar ya en Villagarcía.» Todavía en Yuste se daba cuenta de que era el objeto de muchas cosas que ignoraba.
Don Luis y Doña Magdalena parecían compartir el gran secreto que ocultaban de él.
De un momento a otro podía haber una revelación. Don Luis parecía tenso y acosado.
Escribía a solas, rompía papeles, se aislaba cada vez más. Jeromín sintió cada vez más que era de él de quien se trataba. Había alcanzado fragmentos de conversaciones entre Don Luis y su «tía». Conversaciones que se cortaban y desviaban al hacerse presente.
«No se puede soportar más. Le he escrito al rey a Flandes… «La princesa Gobernadora quiere saber… «Era algo muy importante sobre él, que no se quería que supiera.
Hasta Galarza parecía mirarlo con otros ojos. En las gentes que toparon en el camino, en las paradas y en los pueblos, sentía aquella nueva curiosidad que pesaba sobre él. En Valladolid, casi al final del regreso, fue peor. Las gentes de calidad, que venían a ver a Don Luis y a Doña Magdalena, lo observaban con molesta curiosidad, se daba cuenta de que hablaban de él y hasta lo señalaban de lejos con el dedo. «Qué está pasando conmigo?», le preguntó a la señora. -Nada, hijo, que la gente se interesa por ti.
Читать дальше