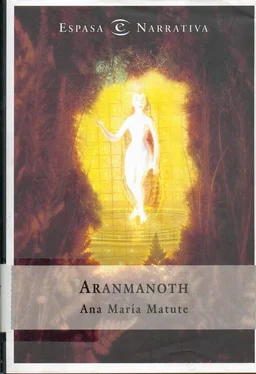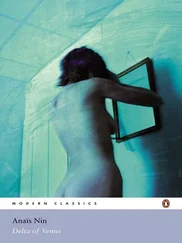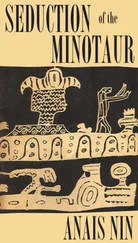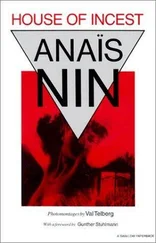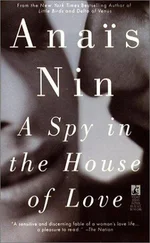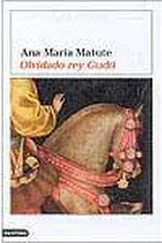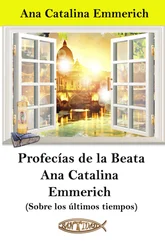– Hijo mío -le dijo, poniendo ambas manos en sus hombros-. Escucha bien cuanto he de decirte.
Aranmanoth asintió en silencio.
– Te amo como jamás he amado a criatura alguna, y sé que soy correspondido… Pues bien, atiende a cuanto te digo: de ahora en adelante, y mientras yo esté ausente de estas tierras -y te advierto que será durante mucho tiempo- cumpliendo las órdenes de mi señor, el Conde, deberás ser el guardián de mi joven esposa y su protector más escrupuloso. Atenderás cuanto ella solicite, vigilarás y aun pelearás para que nadie abuse de sus pocos años. Y procurarás que no se entristezca, ni añore las tierras y las gentes de allí donde procede. Inventa para ella juegos, fiestas y todo cuanto se te ocurra, con tal de que no se sienta sola ni perdida. Sólo tiene nueve años. Y tú -añadió con una sonrisa mientras acariciaba sus cabellos dorados de largas espigas-, tú eres un niño también y podrás entender esta encomienda mejor que nadie.
Bruscamente se separó de él. Requirió sus armas, su caballo y sus hombres, y se alejó, quién sabe por cuánto tiempo, de las tierras de Lines.
La pequeña esposa no conoció la partida de Orso hasta muy entrada ya la mañana. Se desperezaba con el sol muy mediado en el cielo y aún se resentía de la vigilia. Durante el banquete nocturno, que se prolongó casi hasta la madrugada, ella hubo de presidir junto a su esposo la poca mesura que los invitados mostraban ante la comida y, sobre todo, bebida. Sin embargo, Windumanoth estaba acostumbrada a estos excesos en su propia casa, si no como partícipe de ellos, sí como curiosa niña, escondida entre tapices. Así que no sólo no le asustaban, sino que, incluso, la regocijaban internamente puesto que, en especial los hombres que abusaban de la bebida le recordaban a las gentes de su tierra. Y su tierra comprendía también el amor a su padre, a sus cinco hermanos y a sus dos hermanas.
Las dos hermanas de Windumanoth eran quienes la llevaban a escondidas, junto a alguna otra dama, a contemplar tras los tapices o ventanas tamaños regocijos, y luego las oía decir: «Es muy aleccionador ver así a los hombres y comprobar cuáles son sus debilidades, y aprender tanto de cuanto estamos viendo y oyendo».
Y entre risas sofocadas, y confiándose unas a otras innumerables secretos, retornaban luego a sus alcobas, poseedoras, al parecer, del más preciado y escondido misterio del mundo. Al menos, así lo pensaba la niña. Ella era demasiado pequeña para participar cabalmente de estas cosas y, un día, mientras su hermana mayor, la queridísima Liliana, la recostaba y abrigaba en el lecho que compartían, le preguntó:
– ¿Cuáles son los secretos de que habláis y que a mí no me es permitido escuchar? Yo soy, o seré, también, una mujer, y quiero saber cómo he de defenderme de los hombres.
Liliana la miró con asombro y quizá también con temor. Desde muy pequeña, la menor de las tres hermanas había mostrado ya una curiosidad irresistible ante todo lo que la rodeaba. Parecía que quisiera apresar en el fondo de sus ojos toda la vida que sucedía en torno a ella y hacerla suya, por más que aún no pudiera comprender los gestos y comportamientos de los adultos. Todos en su familia recordaban que las primeras palabras que la niña pronunció venían envueltas en interrogantes que provocaban asombro y admiración en quienes la escuchaban. Un asombro que después se transformaba en silencio puesto que nadie sabía qué responder para calmar una curiosidad que brillaba como brilla el fuego de una hoguera en la noche.
– Hermanita, no pienses aún en esas cosas… -dijo Liliana-. Cuando cumplas la edad pertinente lo entenderás todo.
Acarició sus cabellos y añadió, con una sonrisa que no parecía alegre, pero tampoco triste:
– Lo que has visto no significa que tengas que defenderte de los hombres. Ellos no son peores que cualquier otra criatura, como, por ejemplo, perros, pájaros o gatitos… Pero has de saber cuidarte de sus zarpazos, o picotazos, o mordiscos, y para ello es preciso conocer sus costumbres… Porque ellos han sido creados y educados para otras cosas, y no tienen gran entendimiento, al menos, hacia lo que nosotras sabemos. Por eso, digámoslo de una vez, lo que estamos haciendo únicamente es llevar a cabo otro aprendizaje paralelo al suyo, con distintas armas y otros medios para hacer posible nuestra convivencia.
Liliana fue desposada, poco tiempo después, con un joven conde de las tierras de Nores. Partió del castillo y Windumanoth no volvió a saber de ella, por más que cada mañana la niña lanzara al aire una paloma mensajera que, entre las dos, habían cuidado, con la esperanza de que trajera noticias de su hermana. Pero la paloma regresaba siempre sin noticia alguna de Liliana, ni de nadie, ni de nada, excepto de su voraz apetito.
Su otra hermana, Sira, era menuda y menos bella que Liliana. Unidas ambas circunstancias a que su dote era escasa, finalmente fue internada en el monasterio de las Damas Grises, y Windumanoth tampoco volvió a saber de ella.
Poco después, su padre le anunció que iba a casarla con un señor muy relevante, rico y hermoso, aunque considerablemente mayor que ella. «Pero no sólo en edad -recalcó-, sino también en fortuna y alcurnia.»
– Es un gran señor y habita en el Norte. Por lo que habrás de acostumbrarte a otra forma de vivir y proceder. ¡Ay, hija mía! -se explayó al fin, puesto que era hombre de cálidos sentimientos, aunque reprimidos, y mostraba una notoria predilección por aquella niña-, he de decirte algo, porque si no abro mi corazón a tus inocentes oídos a nadie podré transmitir lo que guardo en él.
Y entonces, y como si no estuviera escuchándole una niña, sino tal vez todo su pasado, como un paisaje o tapiz extendido en su memoria, como quien cuenta una leyenda, o un deseo, o algo que ha ocurrido pero que no hemos sabido entender, le contó:
– He tenido cinco hijos varones, y no me quejo de ellos, pues otros conozco mucho peores. El que más o el que menos es robusto, aceptablemente valiente y mode~ radamente insensato. Pero he tenido tres hijas, y ellas, mal que me pese y no sea bien visto, lo cierto es que ganaron mi corazón. La mayor, mi queridísima Liliana -y aquí una lágrima inoportuna y delatora asomó a su ojo derecho, aunque no llegó a fluir- era alegre, robusta y llena de energía. Acaso un poquito excesiva, tanto en carácter como en temperamento, pero jamás hubo otra muchacha más llena de vida en toda la tierra que alcancen mis ojos. ¡Ah, sí, mi hija Líliana hubiera podido ser el mejor de mis caballeros…! Pero nació mujer y hubo que reprimir sus dotes, su fuerza y su inteligencia. Despertaba temor entre sus posibles pretendientes puesto que no era una doncella como las que estaban acostumbrados a tratar. Sin embargo, un día, el conde de Nores, un joven respetable v honrado, la vio y se prendó de ella. No era mal partido, y más aún teniendo en cuenta la escasa dote de Liliana, así que la casé con él. Sé que tu hermana lloró durante toda aquella noche en que le comuniqué mi decisión, pero creo que ésa fue la última vez que lo hizo. Y yo también he llorado a veces, porque, al salir de cacería por nuestras tierras, echo de menos su alta e imponente silueta en lo alto del torreón diciéndonos adiós y deseándonos suerte. Y en cuanto a Sira, mi segunda hija, poco futuro le aguardaba. Además de menuda y poco agraciada, había aprendido a leer y a escribir, y esto la convertía en una contestona bastante irascible y molesta. Nunca hubiera podido casarla correctamente, así que decidí ingresarla en el convento de las Damas Grises, donde, a buen seguro, llegará a convertirse en abadesa con el tiempo. Y ahora te toca a ti, mi preciosa hijita, la más querida. Dicen las malas lenguas que eres mi preferida porque al nacer tú, tu madre murió, y por ello he volcado toda mi ternura en tu persona. Las peores lenguas van mucho más lejos y aseguran que, gracias a ti, me libré de aquella arpía que fue tu madre, quien de entre todas las mujeres fue la más insidiosa, viperina, mordaz, egoísta, vanidosa y cruel de cuantas conocí. En suma, la máxima expresión de lo que puede significar la palabra insoportable.
Читать дальше