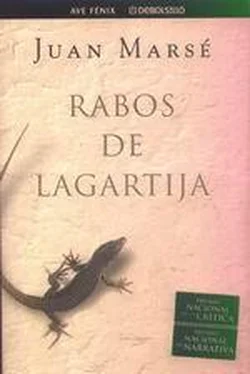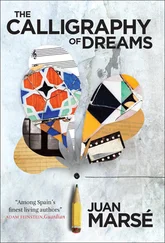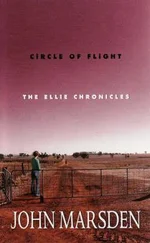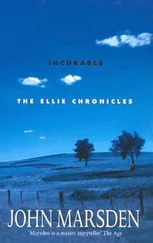El inspector asiente en silencio. Estaría meditando alguna otra pregunta, pero la pelirroja es muy lista: seguramente para evitar o retrasar explicaciones sobre cuestiones más comprometedoras, de las que prefiere no hablar, sobre todo si se refieren a papá, se muestra locuaz en estas minucias:
– Los muebles son unos armatostes muy feos, no creo que la hija los quiera para nada. En realidad, el chalé deshabitado es un engorro. Hay que meterse allí y hacer limpieza de vez en cuando, no vamos a dejar que se llene de ratas. ¿Y quién cree usted que limpia? Pues una servidora. No estoy obligada, desde luego, pero lo hago… Me gustaría saber qué piensa hacer la hija con nosotros, sus realquilados -añade rodeando con el brazo los hombros de David, que acaba de aparecer en el portal con el pelo mojado y una toalla liada a la cabeza a la manera de Sabu con su turbante-. Pero no importa, nada malo puede pasarnos, ¿verdad, hijo? -sonríe y le hace carantoñas-. ¿Verdad que no tenemos miedo? Y tú tampoco, piojito, di que no -se acaricia el vientre y su mano percibe bajo la ropa ligera y la piel tensa, me gusta pensarlo, una patada en señal de conformidad con ella y su imbatible espíritu luchador, mientras David se abraza más fuerte a su cintura mirando al poli con ojos torvos-. No necesitamos a nadie más, ¿verdad, chicos? -añade recomponiendo una sonrisa muy suya, dura y amarga, dedicada a David.
– Vedá, memsahib.
Un chaval cariñoso con su madre, taciturno y espigado, de grandes ojos color miel y nalgas respingonas y fuertes, bien asentadas sobre las piernas largas y delicadas, casi femeninas. Así es como se muestra David. Hace un instante el inspector no le había prestado mucha atención: una sombra escurridiza detrás de la pelirroja, en torno al perro y la mesa del interior, algo que se deslizaba con la ligereza de un fantasma y con un reproche intermitente en los ojos. Ahora intercambia con él una mirada de refilón, una mirada intratable.
– Aunque el día menos pensado -se lamenta mamá siguiendo el hilo de sus pensamientos- el procurador nos echará a la calle.
– No diga eso. ¿No sabe usted que hay leyes que amparan a los realquilados?
– ¿De veras?
– Si lo desea me puedo informar.
– Gracias, no hace falta. Sé a qué atenerme.
Sin embargo, a pesar del tono desdeñoso con que responde a las preguntas, hay ahora en su mirada una chispa de curiosidad femenina al calibrar por vez primera las maneras aparentemente suaves de este hombre de rostro enjuto y ojos grises, bastante bien parecido, envuelto en su aire de malhumorada benevolencia, o quizás de aburrimiento, ella no sabe todavía, y tieso de cuerpo hasta el punto de parecer más alto de lo que es. Sus pómulos tienen un aire belicoso y poco saludable, casi tumefacto, como si la piel exudara alguna impureza, pero hay una armonía viril en sus facciones. Habla con voz pausada y, a ratos, debido tal vez al hábito de hilvanar preguntas previamente vaciadas tanto de saña como de compasión, su entonación monótona y fría enhebra una fibra impostada, impersonal y vagamente amenazadora.
– ¿Le dio su hijo el libro que perdió en la parada del tranvía?
– Ay, sí, olvidaba darle las gracias… Ya es casualidad que pasara usted por allí en aquel momento.
Abrazado a la cintura de mamá, David mantiene la cabeza gacha y ahora mira el suelo, justo allí donde el poli acaba de frotar la tierra con la suela de su zapato, como si aplastara una colilla. Pero no ha estado fumando, no hay ninguna colilla en el suelo. Tal vez ha pisado una mierda de Chispa. El inspector vuelve a consultar su pequeño bloc y dice:
– Si no le importa, quisiera echar un vistazo al otro lado.
– Ya le he dicho que no hay nadie. El chalé está cerrado.
– Tendrá usted una llave de la puerta principal.
La pelirroja no oculta una mueca de fastidio.
– No hace falta. Entre por aquí. -Y con algo de chunga añade-: Así de pasada podrá ver cómo se vive realquilado en un consultorio médico.
Se hace a un lado y suelta a David, que se cuela por delante del policía, lo hace rápido, encorvado y con una sonrisa pérfida, mascullando:
– Siempre que entro por esta puerta se me dispara el zumbido en los oídos. ¡Es la maldición del otorrino!
La minúscula vivienda de realquilados está vista en un santiamén. Apenas cincuenta metros cuadrados. No hay recibidor ni vestíbulo ni antesala de nada: al cruzar el umbral ya se halla uno en el comedor, así de sopetón, frente a una mesa rectangular cubierta con un hule a cuadros, a un lado el aparador y al otro, bajo la ventana con celosías que da al callejón visto en profundidad, la máquina de coser Nogma, la mesa camilla y dos sillones de mimbre. Se ve muy claro que lo que hoy es recibidor, comedor y sala de estar, todo a la vez, antes era salita de espera del consultorio médico: en la pared aún hay manchas descoloridas y clavos donde colgaban cuadros y diplomas. Igual pasa con el dormitorio de la pelirroja, que ahora también es su cuarto de costura. Es el más grande, con sitio suficiente, al pie de la cama de matrimonio, para la negra consola y la tabla de madera sin pintar en la que ella trabaja, con su cajón adosado siempre lleno de retales, tijeras, escuadras, tiza y carretes de hilo. Aquí es donde el otorrino atendía a sus pacientes, algunos baldosines todavía muestran los agujeros donde estuvo sujeto con tuercas el sillón para la tortura. Abre la boca, niño, enséñame la garganta.
– ¡Agggggg…! Aquí es donde el otorrino te cortaba la campanilla con una navaja -susurra David detrás del inspector.
El inspector no dice nada. Lo único bonito del jodido consultorio transformado en jodido hogar, tal como lo definiría David años después con su contundente vocabulario, son las puertas, todas de cristales esmerilados y adornados con cenefas de mariposas y lirios; eso y algunas cortinas y visillos hechos por mamá. Pero la mirada circular y lentísima del policía lo que registra ahora no son las marcas en el suelo y en las paredes, sino la cama de matrimonio con su colcha color salmón, las fotos de papá y de Juanito sobre la mesilla de noche, el alfiletero de terciopelo rojo en forma de corazón acribillado de agujas sobre la tabla con rayas de tiza, el ropero y la consola negra en el rincón.
David retrocede hasta topar con la dulce barriga, se abraza a ella nuevamente y dice en voz baja:
– ¿Por qué no le dices que te enseñe la orden de registro?
– Éstos no se andan con formalidades legales, hijo.
– Que te enseñe la placa, por lo menos.
– Para qué.
– ¡Tú dile que te la enseñe!
– ¡Chisssst…! ¿No recuerdas lo que nos explicó tu padre? Antes la policía estaba a las órdenes de la justicia, pero ahora es al revés, es la justicia la que está a las órdenes de la policía. ¿Lo entiendes?
– Seguro que esta vez lleva la orden escrita en el bolsillo. Que la enseñe -insiste David con la boca pegada a la barriga, hablándome en un susurro: Tú me crees, ¿verdad, monicaco? Tú sabes que puedo verlo todo porque mis ojos miran con radiaciones atomicias y traspasan paredes y puertas y sobre todo la ropa, incluso la trinchera de un poli doblada sobre el hombro, y también su americana y su camisa azul, y por eso ahora mismo podría decirte dónde lleva la orden de registro y la pistola y si está cargada y con el seguro puesto, y hasta veo en el otro bolsillo su petaca de coñac y su paquete de Lucky y su mechero dorado, es un Dupont de imitación. Puedo verlo porque mi mirada atomicia lo taladra todo…
– ¡Chissst…! -mamá retrocede en el umbral del dormitorio.
– ¿Me enseñas tu cuarto, muchacho? -dice el inspector girando sobre los talones. De pronto parece incómodo, moviéndose con torpeza-. Siento molestarla, señora.
Читать дальше