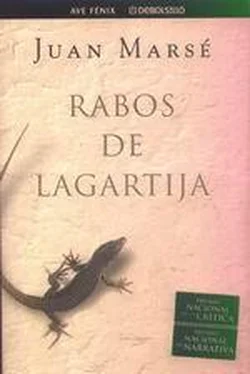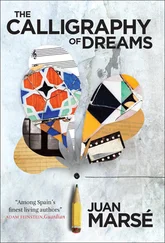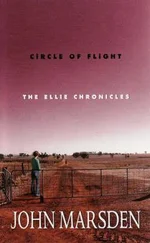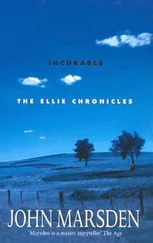– ¿No quieres ponerle una cruz con una inscripción?
– No -gruñe David-. Sólo es para saber dónde está.
– Entonces, tú crees que está enterrado aquí…
– Cómo quieres que lo sepa.
Paulino se queda pensando bajo la sombra del paraguas que ambos comparten.
– De todos modos estaría bien -dice por fin-. En las tumbas del desierto siempre hay una cruz con una inscripción…
– ¡Pero qué inscripción ni qué cruz ni qué hostias en vinagre, gordi, qué cosas se te ocurren! ¡¿Quieres que el guripa se entere?!
Paulino se encoge de hombros y guarda silencio. Certeza o quimera, posibilidad o encantamiento, Chispa está aquí, bajo la inocente blancura de la arena removida, no hay más que mirar y creer, y eso es lo que hace Paulino. Al cabo de un rato, sin descomponer su posición de firmes, dice en voz baja:
– ¿Quieres que le recite una poesía?
– No te oigo. Todavía tengo gaseosa en las orejas.
– ¡Podrías darme un traguito!
– No sabes lo que dices, chaval. ¿Alguna vez te has parado a escuchar de cerca el ruido que hacen las burbujas de la gaseosa cuando la echas en un vaso? Hace ¡chssssss…! Pues ese ruido es el que tengo en los oídos, pero multiplicado por mil.
– ¡Ostras!
Permanecen hombro con hombro en medio del lecho pedregoso del torrente, pisando el vértice removido de una lengua de arena y muy tiesos bajo el desbaratado y fúnebre paraguas, protegiéndose ambos, según lo acordado, no del sol implacable sino de una pertinaz lluvia imaginaria, un complemento climático más acorde con el cabreo y la sombría tristeza que el hijo de la costurera sufre desde hace casi un mes. Ha estado bisbiseando una ceniza amarga que le sube a la boca, y ahora prefiere el silencio y poder así escuchar el rumor de la lluvia sobre el paraguas y sobre la tierra, sobre la pequeña tumba improvisada con la ayuda inmediata y esforzada de Paulino, un oscuro montoncito de arena esponjosa y húmeda que acaban de apilar. El espectro del perro amado descansará para siempre bajo ese túmulo ignorado en las afueras de la ciudad.
Con los dedos manchados de sangre, papá se abrocha la bragueta al borde del torrente, mientras contempla con mirada descreída el renovado furor de las aguas muertas tragándose y arrastrando lejos la meada. Esto es lo que hay, hijo.
– Si ahora lloviera mucho, pero mucho mucho -dice David-, por aquí podría bajar otra vez la torrentera y llevárselo todo a su paso igual que hace años, me lo contó mi padre, yo era muy pequeño. Todo lo arrastró la torrentera, todo, hasta un sidecar con dos soldados y un camión que transportaba caballos… Ahora el agua pasaría por encima del esqueleto de Chispa sin tocarlo, todo lo más le quitaría la correa y el collar, que aún debe llevar en el cuello porque el inspector no se lo quitó.
– Un poco más arriba estaría mejor, a la sombra de un árbol
– dice Paulino-. ¿Por qué nunca me haces caso?
– No. Aquí -dice David, justamente aquí mismo, piensa: en la oscura penumbra debajo de mis pies-. Aquí lo mató, lo sé muy bien.
– Pues ahora tendrás que aguantarte, porque le quiero recitar a tu perro una poesía muy bonita que aprendí en segundo de bachillerato -carraspea mirando la tumba y entona-: Si Roma orgullosa, vencida Numancia, juzgó sepultados valor y constancia, los siglos al mundo su error demostraron; los padres murieron, los hijos quedaron.
– Muy bonito, capullo.
Caminando de vuelta a casa, David inquiere:
– Dime una cosa, gordi. ¿Alguna vez has soñado un crimen tuyo?
– ¿Mío? ¿Qué quieres decir?
– Si alguna vez has soñado que matabas a alguien.
– ¿Por qué lo preguntas? ¿Por mi tío?
– ¿Lo has soñado o no?
– Yo nunca sueño nada.
– Algo tienes que soñar, ondia. Todo el mundo sueña cosas.
– No me acuerdo… Bueno, sí, una vez soñé que Errol Flynn me preguntaba si tenía una espada a mano. ¡Rápido, chico, dame una espada!, me dijo plantándose de un salto frente a mí. Y enseguida de eso, me llevaba con él a los Almacenes Jorba y me compraba una bufanda de lana preciosa, y me acuerdo que era por las fiestas de Navidad… ¡Errol Flynn en persona! Qué cosa, ¿verdad? Pero nunca he soñado que mataba a nadie, eso te lo puedo jurar. Lo he pensado, pero soñarlo, nunca.
– Pues yo sí -dice David-. No que mataba, ¿eh? Soñé que alguien me decía que yo había matado a no sé quién, y yo me lo creía, decía: bueno, y qué. Lo daba por hecho. No es lo mismo que matar a alguien, pero casi, y tienes una sensación la mar de rara. ¿Verdad que lo normal sería que pensaras soy un asesino, me he convertido en un asesino?, pues no, resulta que, así de golpe, no te ves como una mala persona, no te sientes extrañado ni arrepentido ni desgraciado ni nada de eso. Te dicen oye, tú, sabemos que has matado a fulano, y te lo crees, te parece normal, y te quedas tan pancho. ¡Eres un asesino y resulta que te importa un bledo!
– No me gusta tener sueños. No me gusta nada -farfulla Paulino afectado por un ataque de hipo, cuando ya David pliega el paraguas y se dispone a entrar en casa-. Adiós, te buscaré en el Delis esta tarde.
Tres horas después, Paulino deposita muy despacio su gordo trasero en una butaca del cine Delicias.
– Por el modo de sentarte, se diría que tienes un cardo en el culo -se burla David-. El día menos pensado este bujarrón te mete un palo de escoba.
– Estoy bien -susurra Paulino, pero le vuelve el hipo y está sorbiéndose algún sollozo-. Esta vez sólo me ha dado en las nalgas con el matamoscas…
– Todo eso se veía de venir. ¿Pero por qué sigues yendo a su casa, gilipollas?
– Me paga bien por afeitarle, me compra pasteles, me deja la pistola para que se la limpie… ¿Qué puedo hacer, David?
– Bueno, pues oye, que te zurzan. Déjame ver la peli.
Al rato Paulino deja de gimotear, aunque no controla el hipo.
– Qué olor más bueno -dice-. Son tus manos. Huelen a panecillo de Viena.
– Es por el revelado de fotos -gruñe David.
Se deja resbalar en la butaca, pone los pies en la fila de delante y entorna los párpados para fijar mejor el gesto felino del joven agricultor al ladearse y desenfundar el revólver.
– ¿Quién hace de Jesse James?
– Tyrone Power -dice Paulino-. Es ese moreno. Tiene la nariz respingona y una sonrisa que ¡buenooo…!
– Demasiado guapo para ser un pistolero del Oeste.
– Nadie es nunca demasiado guapo, ¿no te parece, David?
– No sé. Qué más da.
– ¿No te gusta la peli?
– Sí, no está mal.
– Entonces ¿qué te pasa? ¿Te sientes un poco triste por lo que el tío Ramón me ha hecho…?
– Mira esto. Resulta que Jesse James era un pobre campesino.
– ¿Y eso te extraña? En el Oeste todos eran vaqueros o campesinos.
– Míralo. Demasiado guapo. Está mejor con el pañuelo tapándole la cara, dejando ver solamente los ojos.
– Si tú lo dices. ¿Quieres cacahuetes?
– No.
– ¿Quieres un poco de sidral?
– No.
– ¿Quieres meterme el dedito, por favor?
– ¿Qué has comido?
– Judías con tocino.
– Ni hablar. Luego va uno con el dedo oliendo a pedo todo el día.
– Te regalo un frasco casi entero de loción Varón Dandy que le he birlado al tío.
– ¿Lleno?
– Casi.
– Vale. El Varón Dandy y todo lo que llevas encima ahora mismo.
– Cómo te aprovechas, cabrito. No hay derecho.
– ¿Qué llevas?
– Setenta y cinco céntimos, el cortauñas, el sidral y un plumín nuevo que guardo en la caja de mistos…
– Venga. Pero sólo meter y sacar.
– Dos veces.
– Una sola vez y vas que chutas.
– Ondia, chaval, qué abusón eres.
Читать дальше