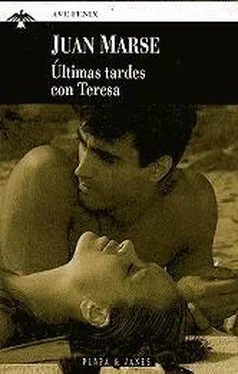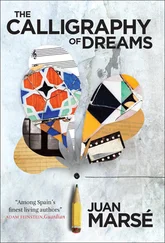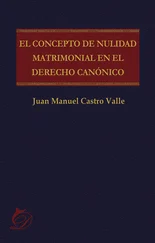Juan Marsé - Últimas tardes con Teresa
Здесь есть возможность читать онлайн «Juan Marsé - Últimas tardes con Teresa» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Últimas tardes con Teresa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Últimas tardes con Teresa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Últimas tardes con Teresa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Últimas tardes con Teresa — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Últimas tardes con Teresa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Ahí tienes, Manolo -dijo una voz infantil a su lado.
Le dio al niño una rubia de propina y se guardó el paquete de “Chester”. Mientras bajaba por la ladera oía silbar y estallar en lo alto, en el límpido cielo azul de la tarde, los cohetes sobrantes de alguna verbena de la víspera.
A las seis estaba en el bar Escocés de la calle Mandri. No había casi nadie. Esperó a la muchacha durante tres horas. Deprimido y decepcionado, regresó a casa.
A mediados de septiembre de aquel mismo año, él y un compinche suyo, también del Carmelo, fueron a bañarse con dos muchachas a una playa situada cerca de Blanes. Era un domingo. Partieron muy de mañana, con las motocicletas y las cestas de la comida. Por vez primera en su vida, el Pijoaparte se concedía una aventura erótica con una chica del barrio, concesión inesperada y en la que sus amigos creían ver un principio de decadencia.
Abandonando la carretera general, cuatro kilómetros después de Blanes, se habían internado por un camino de carro que conducía a la playa cruzando una finca particular. Iban con el motor en ralentí, deslizándose suavemente sobre el polvo. El Pijoaparte no hizo caso del letrero que advertía: Camino particular. Prohibido el paso.
– ¡A la mierda con sus letreritos! -exclamó-. ¿Cómo diablos quieren que lleguemos a la playa? ¿En helicóptero?
– ¡Eso, eso!
Tras él, siguiéndole a cierta distancia, su amigo se reía por lo bajo. Se llamaba Bernardo Sans. Era un muchacho de corta estatura, fuerte, de ojos pequeños y perezosos materialmente pegados a una enorme nariz y con una mandíbula saliente y un poco torcida que daba a su rostro un aire bondadoso y tristón. El Sans admiraba a su amigo y se habría dejado matar por él. Era el séptimo hijo de un gitano catalán que se había hecho muy popular en Gracia esquilando caballos. La chica que llevaba en el asiento trasero era su novia, la Rosa, rechoncha y de piernas cortas, cara de luna y senos superdesarrollados.
El camino les condujo hasta la parte de atrás de una antigua Villa, enorme y silenciosa, y tuvieron que desviarse hacia la izquierda. Derribaron con las motos la valla que rodeaba un pinar y escogieron un sitio sombreado a poca distancia de la arena. Al principio, sus miradas se vieron constantemente atraídas por la gran Villa de ladrillo rojo que se alzaba majestuosa a unos doscientos metros, frente al mar, con las paredes cubiertas de yedra. Era una vieja edificación de principios de siglo, cuyas dos torres rematadas por conos pizarrosos le daban un aire de castillo medieval a pesar de algunas reformas; una terraza construida en uno de los flancos comunicaba con las rocas que se hincaban en el mar; en las rocas habían labrado unos escalones que conducían a un embarcadero, donde se veía un fuera-bordo amarrado.
Comprobaron que no eran los primeros en invadir aquella propiedad privada: la valla estaba rota y entre los pinos había restos de comida y envoltorios de papel sucios de aceite. Pero no se veía a nadie, y la misma excitación producida por la confusa idea de hallarse bajo la poderosa mano de algún feudo, les incitó, por pura expansión nerviosa, a derribar unos metros más de valla.
– ¡ Collons , tú, no habría que dejar ni rastro! -decía el Sans.
El Pijoaparte guardaba silencio. Las muchachas, que ya se habían desnudado, consiguieron finalmente hacerles desistir de su obra destructora al echárseles encima riendo y reclamar con sus cuerpos una justa y merecida atención. Después de desayunar se bañaron, jugaron a la pelota y corrieron por la desierta playa. De vez en cuando la brisa les traía una música lejana, escapada sin duda de la Villa. El Pijoaparte se aburrió en seguida: vagaba por la orilla del mar o bien se internaba en el bosque, sin avisar, y no aparecía hasta el cabo de media hora. Contrarió su actitud, pero no extrañó: de un tiempo a esta parte se le veía fácilmente irritable y entregado a la reflexión. De cuando en cuando se tumbaba en la arena, apartado de todos, con las manos bajo la nuca.
Lola, su pareja, no consiguió más que ponerle de peor humor con sus preguntas amables y su desmedido afán de agradar y ser útil, pero no sirviéndose de su anatomía (que es lo único que las niñas del Carmelo pueden y deben ofrecer si de verdad quieren ayudar en algo, según la opinión del murciano), sino de su pobre inteligencia. Por si fuera poco, había adivinado ya que la chica no tragaba. Era amiga de la novia de Bernardo Sans y vivía también en el Carmelo, pero el Pijoaparte apenas si había reparado nunca en ella. No le gustaba. Había consentido en llevarla consigo a instancias del Sans, quien se la había recomendado asegurándole que la chica estaba en su punto. Pero cuando por la tarde, después de comer, cada uno escogió un sitio discreto bajo los pinos y se tumbó con su chica, él pudo confirmar su sospecha de que tenía entre las manos esa materia resistente, terca, ancestral, herencia de convicciones que se abisman en las profundas simas de una invencible desconfianza, esa extraña materia que informa, desde hace cuánto tiempo, las tres cuartas partes de la hembra que, en un país meridional, aspira a un bienestar de clase media: el miedo a los cuerpos.
Además, no paraba de hablar:
– No, no es que no quiera -decía con su voz aguda, tendida de lado junto a él y vigilando distraídamente las manos que la acariciaban-, no es eso, es que soy así, y no creas que no me gustas, siempre me has gustado… Te veía pasar por delante de casa todas las noches, sobre todo este invierno último, cuando ibas camino del bar, y siempre pensaba que eras diferente de los demás, no sólo más guapo, no sé, diferente, a pesar de que tú también juegas a las cartas con los viejos en el bar Delicias los domingos, en vez de ir al baile, a pesar de todo lo que se dice de ti en el barrio, y de tus amigos el Sans y otros, que vendéis motos robadas y desvalijáis coches y que tu hermano os ayuda en el taller de bicicletas, ya verás lo que os va a pasar un día, ya verás, eso dicen, porque ¿de dónde sacáis el dinero? No es que me importe, pero así es, el dinero no es fácil ganarlo y tú nunca has trabajado que yo sepa, sólo un poco cuando llegaste del pueblo, en el taller de tu hermano, y ya te digo, no es que me importe… Por favor, eso no, ahí no, no está bien… Mucho dinero has tenido a veces, no digas ahora que es mentira, y tanto dinero no se gana trabajando honradamente… -Calló un rato, ante el suspiro de fastidio de él, y se subió, una vez más, los tirantes del traje de baño; él esperó diez segundos y se los volvió a bajar, sin muchas esperanzas: la Lola era una de esas mujeres de carnes hipocondríacas, blandas y tristes, muertas, que parecen muy manoseadas aunque nunca lo han sido y cuya expresión de asco, profundamente grabada en sus rostros hinchados y beatíficos, proviene no de la práctica excesiva del amor, sino precisamente de no haber hecho jamás el amor: es su expresión una mezcla de hastío, de dulzura y de remilgo, como si constantemente captaran con la nariz un olor pestilente pero de alguna manera beneficioso para su alma, o su egoísmo, o como quiera que se llame eso que las mantiene firmes en su soledad animal durante toda la vida.- Y no es que quiera meterme en lo tuyo, Manolo, en serio, yo no soy una chafardera, pregunta a quien quieras, pero también se habla de ti y de esa chica tan antipática, la Hortensia, la sobrina del Cardenal, siempre estás metido en su casa, ¿qué te dan?, aunque yo creo que no es por ella, sino por su tío y los asuntos que os traéis entre manos, vaya tío raro ése también, se ve que pasó algo entre él y Luis Polo, aquel chico gallego que iba en tu pandilla y que dicen que la policía le pilló robando en el coche de un extranjero mientras tú escapabas de milagro, eso dicen en el barrio; un sábado fui al cine con la Rosa, Bernardo y ella estaban reñidos aquel día y ella no hacía más que llorar y me lo contó todo… ¡ay, no seas bruto, que me haces daño…! -Se tapó el pecho con los brazos, notaba aún los dientes de él, pero no recogió la mirada anhelante ni la ternura de su mano acariciando su pelo, de modo que siguió hablando-: ¿Lo ves?, todos sois iguales, y luego qué, también de eso os cansáis,… qué haces, por favor…- Su voz perdía firmeza, se fue haciendo líquida-. Eso no, sabía que pasaría eso… ¿Qué vas a pensar de una chica que se deja…? Pero dime, ¿estas motos también son robadas? Aunque a ti por lo menos nunca te he visto borracho ni haciendo gamberradas por el barrio, es la verdad, las cosas como sean… Eso no, te digo. ¿Cómo puedes pensar que yo…, dónde crees que tiene una la honra?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Últimas tardes con Teresa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Últimas tardes con Teresa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Últimas tardes con Teresa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.