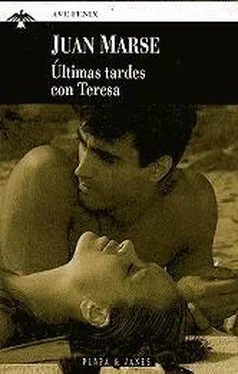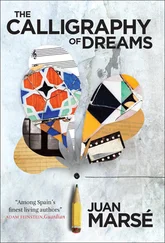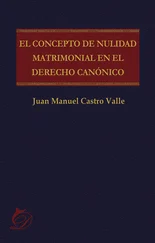Juan Marsé - Últimas tardes con Teresa
Здесь есть возможность читать онлайн «Juan Marsé - Últimas tardes con Teresa» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Últimas tardes con Teresa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Últimas tardes con Teresa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Últimas tardes con Teresa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Últimas tardes con Teresa — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Últimas tardes con Teresa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
no quieras ser algo en nada.
San Juan de la Cruz
El Monte Carmelo es una colina desnuda y árida situada al noroeste de la ciudad. Manejados los invisibles hilos por expertas manos de niño, a menudo se ven cometas de brillantes colores en el azul del cielo, estremecidas por el viento, asomando por encima de la cumbre igual que escudos que anunciaran un sueño guerrero. En los grises años de la postguerra, cuando el estómago vacío y el piojo verde exigían cada día algún sueño que hiciera más soportable la realidad, el Monte Carmelo fue predilecto y fabuloso campo de aventuras de los desarrapados niños de los barrios de Casa Baró, del Guinardó y de La Salud. Subían a lo alto, donde silba el viento, a lanzar cometas de tosca fabricación casera, hechas con pasta de harina, cañas, trapos y papel de periódico: durante mucho tiempo temblaron, coletearon furiosamente en el cielo de la ciudad, fotografías y noticias del avance alemán en los frentes de Europa, reinaba la muerte y la desolación, el racionamiento semanal de los españoles, la miseria y el hambre. Hoy, en el verano de 1956, las cometas del Carmelo no llevan noticias ni fotos, ni están hechas con periódicos, sino con fino papel de seda comprado en alguna tienda, y sus colores son chillones, escandalosos. Pero a pesar de esa mejora en su aspecto, muchas siguen siendo de fabricación casera, su armazón es tosca y pesada, y se elevan con dificultad: siguen siendo el estandarte guerrero del barrio.
La colina se levanta junto al Parque Güell, cuyas verdes frondosidades y fantasías arquitectónicas de cuento de hadas mira con escepticismo por encima del hombro, y forma cadena con el Turó de la Rubira, habitado en sus laderas, y con la Montaña Pelada. Hace ya más de medio siglo que dejó de ser un islote solitario en las afueras. Antes de la guerra, este barrio y el Guinardó se componían de torres y casitas de planta baja: eran todavía lugar de retiro para algunos aventajados comerciantes de la clase media barcelonesa, falsos pavos reales de cuyo paso aún hoy se ven huellas en algún viejo chalet o ruinoso jardín. Pero se fueron. Quién sabe si al ver llegar a los refugiados de los años cuarenta, jadeando como náufragos, quemada la piel no sólo por el sol despiadado de una guerra perdida, sino también por toda una vida de fracasos, tuvieron al fin conciencia del naufragio nacional, de la isla inundada para siempre, del paraíso perdido que este Monte Carmelo iba a ser en los años inmediatos. Porque muy pronto la marea de la ciudad alcanzó también su falda Sur, rodeó lentamente sus laderas y prosiguió su marcha extendiéndose por el Norte y el Oeste, hacia el Valle de Hebrón y los Penitentes. En su falda escalonada como un anfiteatro crece la hierba de un verde amargo, salpicada aquí y allá por las alegres manchas amarillas de la ginesta. Una serpiente asfaltada, lívida a la cruda luz del amanecer, negra y caliente y olorosa al atardecer, roza la entrada lateral del Parque Güell viniendo desde la plaza Sanllehy y sube por la ladera oriental sobre una hondonada llena de viejos algarrobos y miserables huertas con barracas hasta alcanzar las primeras casas del barrio: allí su ancha cabeza abochornada silba y revienta y surgen calles sin asfaltar, torcidas, polvorientas, algunas todavía pretenden subir más en tanto que otras bajan, se disparan en todas direcciones, se precipitan hacia el llano por la falda Norte, en dirección a Horta y a Montbau. Además de los viejos chalets y de algún otro más reciente, construido en los años cuarenta, cuando los terrenos eran baratos, se ven casitas de ladrillo rojo levantadas por emigrantes, balcones de hierro despintado, herrumbrosas y minúsculas galerías interiores presididas por un ficticio ambiente floral, donde hay mujeres regando plantas que crecen en desfondados cajones de madera y muchachas que tienden la colada con una pinza y una canción entre los dientes. Al pie de la escalera de la ermita de los Carmelitas hay una fuente pública en medio de un charco en el que chapotean niños con los pies descalzos: rosa púrpura de mercromina en nerviosas espinillas soleadas, en rodillas mohinas, en rostros oliváceos de narices chatas, pómulos salientes y párpados de ternura asiática. Más arriba el polvo, el viento, la aridez.
El barrio está habitado por gentes de trato fácil, una ensalada picante de varias regiones del país, especialmente del Sur. A veces puede verse sentado en la escalera de la ermita, o paseando por el descampado su nostalgia rural, con las manos en la espalda, a un viejo con americana de patén gris, camisa de rayadillo con tirilla abrochada bajo la nuez y sombrero negro de ala ancha. Hay dos etapas en la vida de este hombre: aquella en que antes de salir al campo necesitaba pensar, y ésta de ahora, en que sale al campo para no pensar. Y son los mismos pensamientos, la misma impaciencia de entonces la que invade hoy los gestos y las miradas de los jóvenes del Carmelo al contemplar la ciudad desde lo alto, y en consecuencia los mismos sueños, no nacidos aquí, sino que ya viajaron con ellos, o en la entraña de sus padres emigrantes. Impaciencias y sueños que todas las madrugadas se deslizan de nuevo ladera abajo, rodando por encima de las azoteas de la ciudad que se despereza, hacia las luces y los edificios que emergen entre nieblas. Indolentes ojos negros todavía no vencidos, con los párpados entornados, recelosos, consideran con desconfianza el inmenso lecho de brumas azulinas y las luces que diariamente prometen, vistas desde arriba, una acogida vagamente nupcial, una sensación realmente física de unión con la esperanza. En las luminosas mañanas del verano, cuando las pandillas de niños se descuelgan en racimos por las laderas y levantan el polvo con sus pies, el Monte Carmelo es como una pantalla de luz. Pero esa atmósfera de conciliación plenaria, de indulgencia general aquí y ahora, que en domingo permea la ciudad igual que un olor a rosas pasadas, al Carmelo apenas llega. No es sólo una cuestión de altitud: se diría que aquí todavía reina cierta sonrisa de Baal, el dios pagano que Jezabel adoraba y que fue expulsado de la verdadera montaña de Palestina, una sonrisa poderosa como un músculo, hecha de astucia y de ironía vagamente impúdicas, frente a la blanca sonrisa chapucera del domingo que invade la colina con la pretensión de poner a sus habitantes en Dios sabe qué miserable armonía con la resignación y la Naturaleza. Porque no es tiempo todavía: han sido vistos ciertos perros y ciertos hombres cruzando el Carmelo como náufragos en una isla, y a veces las calles se estremecen con un viento sin dirección, enloquecido, ráfagas de ira e indignación llevándose voces innobles de locutores de radio, abominables canciones, llanto de niños, papeles de periódico, rastrojos quemados, olor a hierba húmeda, a excrementos de gato, a cemento, a heno y a resina; vuelan experimentadas moscas, rueda por el suelo una caja de cartón con letras impresas en un idioma pronto familiar (Dry milk-Donated by the people of the United States of America) y tropieza en los pies de un joven inmóvil, de rostro moreno y cabellos color de ala de cuervo, que contempla la ciudad desde el borde de la carretera como si mirara una charca enfangada.
Es el Pijoaparte. Ha mandado a un chiquillo a por un paquete de “Chester” en el bar Delicias. Mientras espera se arregla el nudo de la corbata y los blancos puños de la camisa. Viste el mismo traje que la víspera, zapatos de verano, calados, y corbata y pañuelo del mismo color, azul pálido. Unas risas ahogadas le llegan por la espalda: tras él, en la esquina de la calle Pasteur, un grupo de muchachos de su edad le observa hablando por lo bajo. Cuando él se vuelve y les mira, las cabezas giran todas hacia un lado como por efecto de un golpe de viento.
Acaba de salir de su casa, que forma parte de un enjambre de barracas situadas bajo la última revuelta, en una plataforma colgada sobre la ciudad: desde la carretera, al acercarse, la sensación de caminar hacia el abismo dura lo que tarda la mirada en descubrir las casitas de ladrillo. Sus techos de uralita empastados de alquitrán están sembrados de piedras. Pintadas con tiernos colores, su altura sobrepasa apenas la cabeza de un hombre y están dispuestas en hileras que apuntan hacia el mar, formando callecitas de tierra limpia, barrida y regada con esmero. Algunas tienen pequeños patios donde crece una parra. Abajo, al fondo, la ciudad se estira hacia las inmensidades cerúleas del Mediterráneo bajo brumas y rumores sordos de industrial fatiga, asoman las botellas grises de la Sagrada Familia, las torres del Hospital de San Pablo y, más lejos, las negras agujas de la Catedral, el casco antiguo: un coágulo de sombras. El puerto y el horizonte del mar cierran el borroso panorama, y las torres metálicas del transbordador, la silueta agresiva de Montjuich. La casa del muchacho es la segunda de la hilera de la derecha, al borde de las últimas estribaciones de la colina. Vive con su hermano mayor y su cuñada y cuatro chiquillos endiablados. La casa fue del suegro, un viejo mecánico del Perchel, que llegó aquí con su hija en una de las primeras grandes oleadas migratorias de 1941, después de perder a su mujer y haber podido salvar los útiles de trabajo y algunos ahorros. Construyó la casita con sus manos y compró un pequeño cobertizo en lo alto de la carretera, entre una panadería y lo que hoy es el bar Pibe, convirtiéndolo en taller de reparación de bicicletas. Según todas las apariencias, el negocio no podía ir peor. El viejo murió después de ver casada a su hija, una rolliza delicuescente de mirada cálida y sumisa, y después de haberle enseñado el oficio a su yerno, natural de Ronda, que había conocido a la muchacha trabajando en unos autos de choque durante la Fiesta Mayor de Gracia. El rondeño heredó el modesto negocio y una sorpresa mayúscula: los ingresos no provenían en realidad del taller, sino de cierto individuo de aspecto distinguido y palabra fácil, eclesiástica, que en el barrio llamaban el Cardenal y que resultó ser el comprador de todas las motocicletas que un mozalbete prematuramente envejecido y taciturno del Guinardó llevaba al taller, siempre de noche; motos cuya procedencia y ulterior destino, después de desguazadas en el taller y una vez en manos del Cardenal, el viejo mecánico del Perchel reveló a su yerno el día antes de entregarle a su hija, con el risueño embarazo de quien ofrece un regalo de bodas evidentemente superior a sus medios. A trancas y barrancas, con períodos de inactividad que amenazaban el cierre del minúsculo taller, y otros de euforia (cuatro: de ellos nacieron los cuatro hijos) el negocio clandestino de las motocicletas robadas siguió adelante, aunque nunca produjo lo suficiente para que el mecánico y su familia pudieran cambiar de vivienda y de barrio. Eran tiempos difíciles. Otros golfos más o menos delicados y juncales (seleccionaba el Cardenal) fueron sucediéndose en las entregas cuando el del Guinardó emigró a Francia. Eran de barrios alejados y de grandes zonas suburbanas, de Verdum, de la Trinidad, de Torre Baró. Nunca hubo más de dos a la vez, el Cardenal no lo permitía. En el otoño de 1952, cuando el Pijoaparte se presentó inesperadamente en el Monte Carmelo, pidiendo hospitalidad a su hermano, el negocio tomó un impulso decisivo por motivos de pura seducción personal, a la cual el Cardenal era particularmente sensible. Pero todo esto no se vio claro hasta más adelante.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Últimas tardes con Teresa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Últimas tardes con Teresa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Últimas tardes con Teresa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.