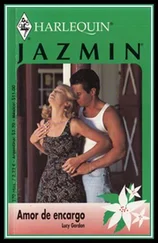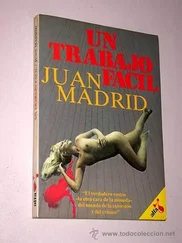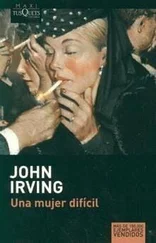No había edificios al otro lado de la bahía, sólo un faro viejo y cuarteado que a la luz del día parecía incapaz de proyectar ninguna luz. Al pie del acantilado que soportaba los muros semiderruidos del castillo, el mar era tan transparente que se apreciaban con toda claridad las rocas y las algas de su fondo. Hermann Schmidt buscó con la mirada la silueta de su avión, pero no pudo localizarla. Allí se quedaría, hundido en las aguas, hasta que los suyos acudieran a recuperarlo. Todo en aquella isla parecía asentarse en un tiempo pasado que ya nunca volvería y del que no quedaba casi nada, si acaso los restos de los que habían llegado allí sin desearlo y que, igual que haría él en cuanto lo recogiera aquella maldita barca, habían continuado su camino a la menor oportunidad.
Fue al darse la vuelta para regresar a la plaza cuando descubrió el pequeño cementerio en la ladera opuesta a la bahía. Vio también la silueta de Andrés agazapada tras el tronco torturado de una sabina. Al advertir que el piloto miraba en su dirección, el hijo de la cantinera escondió la cabeza dejando al aire la espalda.
Hermann Schmidt fue bordeando los muros del castillo en dirección al camposanto. Al llegar a sus proximidades se detuvo en un lugar donde la tierra había sido removida recientemente. Aquello era sin duda una tumba. Aunque no había ninguna inscripción sobre ella, alguien había dejado un ramo de flores ya mustias. Al alemán le habría bastado con mirar por encima del muro para abarcar todo el cementerio, pero empujó la cancela y avanzó unos pasos sorprendiéndose de encontrarlo en un estado tan deplorable. Parecía que lo hubieran arado con un descuido difícil de entender. El perejil crecía por todas partes mezclado con las malas hierbas. Algunas lápidas y cruces talladas en piedra, muy toscas, aparecían tiradas por el suelo o apoyadas contra las paredes. Habría resultado imposible identificar las nimbas. Entre los terrones resecos asomaban huesos largos, blancos y astillados como las maderas que han estado mucho tiempo en el mar.
Hermana Schmidt salió del cementerio y se encaminó hacia la parte posterior.
Andrés aprovechó que lo perdía de vista para acercarse a la cancela. Apoyó la espalda contra las piedras del muro. Con mucho cuidado, luchando por acallar su respiración agitada, avanzó hasta la esquina por donde había desaparecido el alemán. Se inmovilizó para escuchar si algún sonido delataba la presencia de aquel hombre. El silencio era tan espeso que no oía los pájaros ni el mar, sólo sus propios jadeos. Poco a poco asomó la cabeza. Pero antes de que tuviera tiempo para ver nada sintió un golpe en la nuca, como si una piedra se hubiera desprendido del muro. Era la mano del piloto que lo cogía por el cogote y lo obligaba a hincar las rodillas en tierra. Una voz potente y muy alterada sonó en lo alto. Sin duda lo amenazaba, pero Andrés no supo entenderla.
Dejó escapar un gemido bovino. Por el rabillo del ojo había visto que el otro llevaba un palo en la mano. Al muchacho se le inundó la boca de saliva, un borboteo de babas que intentó escupir sin conseguirlo. Aquel hervor se le adhería a los labios y lo abrasaba mezclado con los ácidos de su estómago. Volvió a gemir mientras el hombre continuaba gritándole y amenazándolo con el palo. Entonces, acompañado por una violenta arcada, dejó escapar un vómito abundante de color azafrán y se sintió mejor, se sintió liviano como una pluma, vacío de temores y más tranquilo. Una indiferencia extrema le nublaba el pensamiento.
La mano que lo acogotaba dejó de hacerlo. El alemán había dejado escapar una exclamación de repugnancia. Andrés se había quedado a cuatro patas con la mirada fija en el suelo cubierto de vómito. Se miraba los pulgares manchados.
Hermann Schmidt no se explicaba que no saliera a la carrera aprovechando que lo había dejado libre. Pero el muchacho era incapaz de reaccionar. Creía que iba a ser apaleado durante el resto de su vida y esperaba con espanto y resignación el primer bastonazo.
El piloto no pudo soportarlo más. Alzó el pie, apoyó la suela de su bota contra el costado de Andrés y lo hizo rodar. Entonces sí reaccionó el hijo de la cantinera. Tanteó con las manos buscando el sucio, que le daba vueltas, y se puso en pie con un espanto que le electrizaba los brazos. Miró a su alrededor con la atención espasmódica de los ciegos y echó a correr por la ladera en dirección al mar.
Hermann Schmidt, con el palo todavía en la mano, vio cómo se alejaba tropezando y resbalando sobre las piedras. Aquello no le gustaba, no era un buen presagio. Se sintió invadido por un profundo desánimo. Tiró el palo a un lado y se apoyó en el muro como si se estuviera quedando sin fuerzas.
Benito Buroy se estaba acostumbrando a vivir de forma intrascendente. Pasaba los días sin prestar a sus actos más atención que la necesaria para atarse los cordones de los zapatos, con la única preocupación, que intentaba apartar de sí para no dejarse vencer por el fatalismo, de saber que agotaba sus últimas jornadas en la isla. Porque si algo estaba claro, tras la salvaje irrupción del comisario en su bar de Palma, era que no iba a aceptarle más prórrogas. Por otra parte, aunque su estancia en Cabrera lo había distanciado de Otto hasta el punto de resultarle inconcebible imaginarlo siquiera con aquel delantal de colores chillones preparando uno de sus platos y peleándose con la vecina, tampoco deseaba que por su culpa le hicieran más daño. Nada podía librar a Buroy de regresar a Pahua en la siguiente barca. Pero hasta ese día quedaba todavía una semana entera con sus horas paralizadas como anguilas muertas.
A veces levantaba el colchón de su cama y observaba la pistola durante un rato que se le hacía interminable. Arrodillado, con los dedos hundidos en el colchón, se sentía asaltado por recuerdos que creía haber borrado para siempre. Cerraba los ojos y se veía a sí mismo disparando a ciegas a las sombras que huían por un bosque de Teruel en medio de la noche, abatiéndolas por la espalda y gritando de júbilo. Se veía entrando en un bar de los suburbios de Barcelona, acercándose a una mesa en la que se jugaba al mus, y descerrajándole un tiro en la frente a un anciano al que había identificado por un angioma en la mejilla. Se veía sacando a una mujer por la fuerza de su casa, inmovilizándola contra la pared en el rellano de la escalera, la respiración de ella acoplada a la suya, los temblores de su pánico mezclándose con el aroma de su cabello, mientras en el interior se oían gritos y disparos. Se veía en todo lo que él había sido, sin acabar de reconocerse, como si le hubieran cambiado la memoria por la de otro hombre.
De esta manera dejaba transcurrir los días que, en la inmovilidad de Cabrera, se volvían eternos y a la vez fugitivos. Allí podía permitirse el lujo de dedicarse a asuntos de los que no quedaría memoria, el lujo de creer que él no era aquel hombre incapaz de olvidar su pasado. En esas condiciones, dedicaba todas sus energías a resolver problemas que en una situación normal le habrían parecido insignificantes. Por poner un caso, el tema de la ropa, que no era nimio ni banal, pues había llegado a la isla con dos mudas y llevaba allí más de dos semanas. El capitán Constantino Martínez le había ofrecido el lavadero del campamento, pero sólo lo había usado en una ocasión algunos días después de su llegada. Las aguas turbias de aquel pilón, tan pobremente renovadas, le habían provocado una repugnancia invencible. Más tarde descubrió que era mucho mejor orear la ropa sucia en las ramas de la higuera. Lo hacía por las noches, cuando la plaza se sumía en un silencio roto únicamente por el canturreo titubeante del Lluent, y la recogía al levantarse de la cama antes de amanecer. Por algún extraño sortilegio la higuera perfumaba y planchaba sus prendas, que al agitarse despedían un olor de pureza vegetal. Con su ropa de aromas de savia había acompañado un par de veces más al Lluent a echar bidones a las olas. A Benito Buroy le gustaba pensar que alimentaba a las fieras de la historia desde aquella isla perdida, desde ningún lugar, desde su nueva existencia de hombre mediocre y sin recuerdos.
Читать дальше