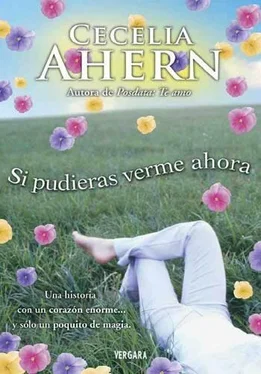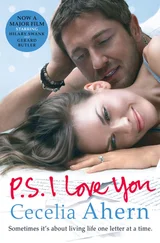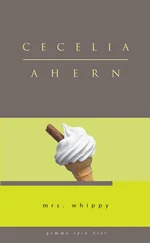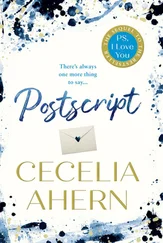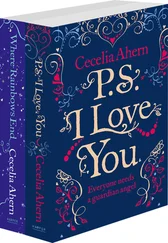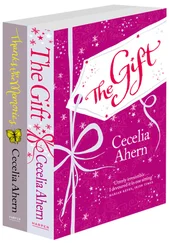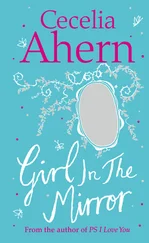El piano se calló de repente y el jolgorio de los parroquianos sobresaltó a la pobre Elizabeth.
– Venga, Gránnie, canta otra -gritó un hombre con voz pastosa y los demás le aclamaron.
A la niña el corazón le dio un vuelco al oír el nombre de su madre. ¡Estaba dentro! Era una cantante maravillosa. Siempre andaba tarareando por la casa, improvisando para sí misma nanas y canciones infantiles, y por las mañanas a Elizabeth le encantaba quedarse en la cama y escuchar a su madre canturrear por las habitaciones de la casa. Pero la voz que ahora rompió el silencio seguida por los groseros vítores de los borrachos no era la dulce voz de su madre que tan bien conocía.
En Fucsia Lane Elizabeth abrió los ojos de golpe y se incorporó en la cama. Fuera el viento aullaba como un animal herido. El corazón le martilleaba en el pecho; tenía la boca seca y el cuerpo sudoroso. Se destapó de un tirón, agarró las llaves del coche de la mesita de noche, bajó la escalera corriendo, se cubrió los hombros con el impermeable y salió de la casa a toda prisa en busca del coche. Al notar las frías gotas de lluvia recordó por qué detestaba tanto notar que la lluvia le cayera en la cara: le recordaba aquella noche aciaga. Corrió hasta el coche temblando mientras el viento le lanzaba el pelo contra los ojos y las mejillas y al sentarse detrás del volante toda ella ya estaba chorreando.
Los limpiaparabrisas se agitaban frenéticamente mientras conducía por las carreteras oscuras. Al cruzar el puente se encontró frente al pueblo fantasma. Todo el mundo se había encerrado a resguardo del temporal en sus casas y albergues. Aparte del Flanagan's y el Camel's Hump no había vida nocturna. Elizabeth aparcó el coche y se apeó en la acera de enfrente de Flanagan's. Ajena a la lluvia fría se quedó mirando el edificio del otro lado de la calle, recordando. Recordando aquella noche.
Las palabras de la tonada que cantaba la mujer herían la sensibilidad de Elizabeth. Era una canción chabacana, con letra de pésimo gusto que las inflexiones de la cantante hacían aún más obscena. Todas aquellas palabrotas que su padre le había enseñado a no decir eran recibidas con aplausos por aquel hatajo de brutos borrachos como cubas.
Se puso de puntillas para mirar a través del rojo cristal de una ventana emplomada a fin de descubrir a qué espantosa mujer pertenecía la voz ronca que interpretaba tan asquerosa canción. Estaba segura de que su madre estaría sentada con Kathleen, absolutamente indignada.
El corazón se le subió a la garganta y se le cortó la respiración, pues encima del piano de madera estaba sentada su madre, que abría la boca y soltaba todas aquellas palabras repugnantes. Llevaba una falda que Elizabeth no le conocía levantada hasta los muslos y a su alrededor un puñado de hombres la jaleaban con lascivia, bromeando y riendo mientras ella se contoneaba y adoptaba posturas que Elizabeth nunca había visto en ninguna otra mujer.
– Vamos, vamos, chicos, calmaos un poco -gritó el joven Flanagan desde detrás de la barra.
Sin hacerle caso, los hombres siguieron lanzando miradas lujuriosas a la madre de Elizabeth.
– Mamá -lloriqueó Elizabeth.
Elizabeth cruzó despacio la calle hacia el pub Flanagan's; el corazón le latía por lo punzante del recuerdo. Tendió el brazo y empujó la puerta para abrirla. Detrás del mostrador, el señor Flanagan levantó la vista y le dedicó una sonrisa contenida, como si esperara verla.
La pequeña Elizabeth tendió el brazo y con mano insegura empujó la puerta del bar para abrirla. El pelo mojado le goteaba por la cara. El labio inferior le temblaba. Sus grandes ojos castaños recorrieron con pánico el local al ver que un hombre se disponía a tocar a su madre.
– ¡Déjala en paz! -gritó Elizabeth en voz tan alta que en la sala se hizo el silencio. Su madre dejó de cantar y todas las cabezas se volvieron hacia la chiquilla plantada junto a la puerta.
En el rincón donde estaba su madre los borrachos estallaron en risotadas. Las lágrimas asomaron a los aterrados ojos de Elizabeth.
– ¡Búa, búa, búa…! -se mofó su madre haciéndose oír por encima de los demás-. Vayamos todos a salvar a mamá, ¿no es eso? -dijo con voz pastosa. Clavó los ojos en Elizabeth. Los tenía inyectados en sangre y oscuros, sin el menor parecido con los ojos que Elizabeth recordaba tan bien; pertenecían a otra persona.
– Mierda -maldijo Kathleen levantándose de un salto en el otro extremo del bar para correr junto a Elizabeth-. ¿Qué estás haciendo aquí?
– He ve-ve-venido -tartamudeó Elizabeth en el local ahora silencioso mirando apabullada a su madre-, he venido a buscar a mamá para irme a vivir con ella.
– Bueno, pues no está aquí-chilló su madre-. ¡Lárgate! -La señaló con un dedo acusador-. No se permite la entrada de ratas mojadas en este pub -agregó con una risa socarrona, y quiso apurar su copa de un trago, pero no acertó a llevársela a la boca y casi toda la bebida le cayó sobre el pecho y el cuello reemplazando el aroma de su delicado perfume por el del whisky.
– Pero, mamá… -gimoteó Elizabeth.
– Pero, mamá -la imitó Gránnie y unos cuantos hombres rieron-. No soy tu mamá -prosiguió con aspereza apoyándose en las teclas del piano, que emitieron un sonido desagradable-. Las pequeñas Elis mojadas no merecen tener mamá. Deberían envenenaros a todas -espetó.
– ¡Kathleen! -gritó el señor Flanagan-, ¿a qué esperas? Sácala de aquí. No debería estar viendo esto.
– No puedo -contestó Kathleen como clavada en su sitio-. Tengo que vigilar a Gránnie, tengo que llevármela conmigo.
El señor Flanagan abrió la boca, escandalizado.
– ¿No ves cómo está la niña?
La piel olivácea de Elizabeth había palidecido. Tenía los labios morados de frío y le castañeteaban los dientes. La humedad le pegaba al cuerpo el vestido floreado y las piernas le temblaban dentro de las botas de goma.
Kathleen miró alternativamente a Elizabeth y a Gránnie, atrapada entre ambas.
– No puedo, Tom -dijo entre dientes.
Tom la miró enojado.
– Tendré la decencia de acompañarla a casa yo mismo.
Agarró un llavero de debajo de la barra y echó a andar para reunirse con Elizabeth.
– ¡No! -gritó Elizabeth. Después de echar un vistazo a su madre que, aburrida ya de la escena, se había entregado a los brazos de un desconocido, la niña se volvió hacia la puerta y salió corriendo otra vez a la noche fría.
Elizabeth se quedó junto a la puerta del bar; tenía el pelo chorreando, las gotas de lluvia se le deslizaban por la frente hasta la punta de la nariz, los dientes le castañeteaban y sentía los dedos entumecidos. Los ruidos del local no eran los mismos. Dentro no se oía música, nada de vítores ni ovaciones, ninguna canción, sólo el tintineo de algún vaso y el murmullo de las conversaciones. Únicamente había cinco clientes en aquella tranquila noche de martes.
Un avejentado Tom seguía sin quitarle los ojos de encima.
– Mi madre… -dijo Elizabeth levantando la voz desde la puerta. La voz infantil que le salió la pilló desprevenida- era una alcohólica.
Tom asintió con la cabeza.
– ¿Venía aquí a menudo?
Tom asintió de nuevo.
– Pero había semanas -ella tragó saliva-, semanas seguidas en las que no se movía de casa.
La voz de Tom fue amable.
– Era lo que suele llamarse una bebedora juerguista.
– Y mi padre… -Elizabeth hizo una pausa pensando en su pobre padre, que aguardaba noche tras noche en casa-, mi padre lo sabía.
– La paciencia de un santo -dijo Tom.
Elizabeth paseó la vista por el pequeño bar, el mismo viejo piano que seguía en su rincón. Lo único que había cambiado en el establecimiento era la edad de todo lo que contenía.
Читать дальше